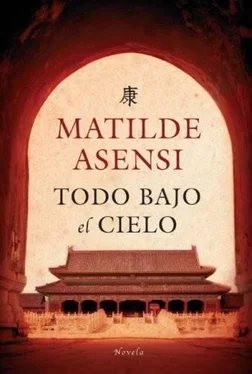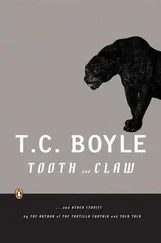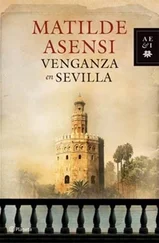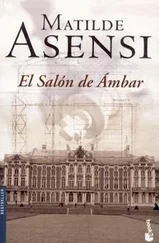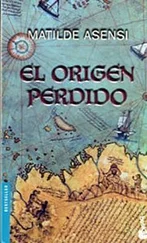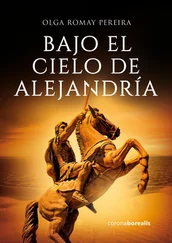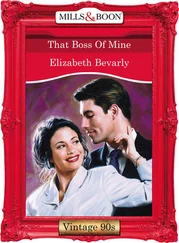De manera que el anticuario, los niños y yo nos dirigimos, todavía acompañados por nuestros doce guerreros custodios, hacia la primera de las puertas del monasterio, Xuanyue Men, que significaba nada más y nada menos que «Puerta de la Montaña Misteriosa», cosa que, de entrada, ya me preocupó. ¿Montaña misteriosa…? Aquello sonaba mal, tan mal como poner una puerta en una montaña. ¿Había algo más absurdo? Pero Xuanyue Men, en realidad, sólo era una especie de arco conmemorativo de piedra de unos veinte metros de altura perdido en mitad de la floresta, con cuatro columnas y cinco tejadillos superpuestos. Era bonito, desde luego, y no inspiraba la desconfianza que producía su nombre. Nos despedimos de los soldados, que regresaron a Junzhou, y, cargados con nuestras bolsas de viaje, iniciamos el ascenso hacia la cumbre subiendo los anchos peldaños de piedra de una solitaria y antigua escalera que Lao Jiang llamó «Pasillo divino» porque así estaba escrito en la roca. El primer templo que divisamos fue el llamado Yuzhen Gong [32]y era de unas dimensiones descomunales, pero estaba vacío y sólo pudimos vislumbrar desde la puerta una inmensa estatua plateada de Zhang Sanfeng, el gran maestro de taichi, colocada en el salón principal.
Estuvimos ascendiendo tanto tiempo que la noche se nos echó encima. A ratos la escalera se volvía camino empinado y, a ratos, estrecho desfiladero junto a un grandioso precipicio. Pero no perdí los nervios, ni temblé de miedo ante la posibilidad de una caída; la vida se había vuelto mucho más sencilla desde que afrontaba peligros reales. Por suerte, la Montaña Misteriosa era un lugar de peregrinación taoísta y disponía de una humilde posada para atender a los fieles, así que pudimos cenar adecuadamente y dormir sobre calientes k'angs de bambú. A la mañana siguiente reanudamos la subida dejando atrás hermosos bosques de pinos sumergidos en un mar de nubes y nos dirigimos hacia la cumbre en la que ya podían divisarse, esparcidos por aquí y por allá, numerosos y extraños edificios de muros rojos y tejados cornudos verdes que lanzaban al aire limpio y ligero de la mañana centelleantes reflejos dorados. La escena volvía a tener, como en la casa de Rémy, un aspecto simétrico, ordenado, armonioso, como si cada una de aquellas construcciones hubiera sido puesta en el lugar perfecto que le estaba destinado desde el principio de los tiempos. Mis piernas, mucho más fuertes que antes, caminaban a buena marcha sin que yo notara el cansancio. Podía sentir cómo se flexionaban mis músculos al afirmar en el suelo un pie y después el otro. Bajo la luz del sol, las mil hierbas y matorrales que alfombraban el suelo exhalaban al aire fragancias nuevas que fortalecían mis sentidos y los chillidos y aullidos de los monos salvajes que poblaban la Montaña Misteriosa le daban a aquella ascensión el brillo de una gran aventura. ¿Dónde había quedado mi triste neurastenia? ¿Dónde todas mis enfermedades? ¿Era yo ya aquella Elvira ocupada y preocupada de París y Shanghai? Casi decido que no en el preciso momento en que mi atención se quedó prendada de los movimientos de un feo insecto que revoloteaba a un lado de las escaleras de piedra y que desprendía unos increíbles destellos incandescentes.
Por fin, alcanzamos el primero de los edificios monásticos habitados de Wudang. Lao Jiang golpeó una campana con un tronco que colgaba en horizontal de unas cadenas. Al poco, salieron del Gong, o sea, del templo, un par de monjes vestidos con el habitual traje chino de color azul pero con la cabeza cubierta por unos curiosos gorritos negros y unas polainas blancas que les llegaban hasta las rodillas. Ambos sonreían educadamente e hicieron numerosas inclinaciones a modo de saludo. Tenían la cara arrugada y la piel curtida por el sol y el aire de la montaña. ¿Aquéllos eran los grandes maestros de artes marciales? Pues no hubiera dicho tal cosa ni en diez mil años, la cifra mágica china que simboliza la eternidad.
Lao Jiang se les acercó cortésmente y habló con ellos durante un buen rato.
– Se ha presentado y ha pedido hablar en privado con el abad sobre un asunto muy importante relacionado con el antiguo maestro geomántico Yue ling -nos explicó Biao. Si Fernanda había perdido diez kilos como mínimo, Pequeño Tigre había crecido diez centímetros o más desde que salimos de Shanghai. Pronto sería un gigante y, por desgracia, se movía con la torpeza y el desgarbo que le imponía su estatura: andares de pato, hombros cargados y huesos descoyuntados. De momento ya era más alto que yo y le faltaba poco para superar la estatura del anticuario.
– ¿Sólo se ha presentado él? -observó, molesta, Fernanda-. ¿De nosotros no ha dicho nada?
– No, Joven Ama.
Mi sobrina bufó y dio la espalda a la escena, entreteniéndose, en apariencia, con el paisaje. El cielo estaba empezando a nublarse y pronto comenzaría a llover.
Al cabo de un instante, Lao Jiang regresó a nuestro lado. Uno de los monjes inició una rápida ascensión por el «Pasillo Divino» como si la empinada escalera no fuera más que un prado suave.
– Debemos esperar aquí hasta que seamos llamados por el abad, Xu Benshan [33].
– ¿Seamos llamados? -repetí con sorna.
– ¿A qué se refiere?
– A mí también me gustaría encontrarme con el abad.
El anticuario reflejó contrariedad en el rostro.
– Usted no habla chino -objetó.
– A estas alturas -repliqué muy digna- conozco bastantes palabras y puedo entender mucho de lo que se dice. Me gustaría estar presente cuando seamos recibidos por el abad. Biao podrá explicarme lo que no comprenda.
El silencio fue la única respuesta que obtuve de Lao Jiang pero me dio lo mismo. Ahora éramos él y yo los adultos responsables de aquel viaje y, aunque mi condición de occidental me colocaba en una posición incómoda y poco útil, no estaba dispuesta a convertirme en una simple herramienta al servicio de los intereses políticos del anticuario.
Tuvimos que refugiarnos en el Tazi Gong porque la lluvia empezó a caer con fuerza y el mensajero del abad tardaba mucho en volver. Nos sentamos sobre unas esteras de caña y dos jóvenes monjes vestidos de blanco nos sirvieron un agradable té. Fue mi sobrina la que se dio cuenta de que uno de aquellos monjes era una chica de su edad.
– ¡Tía, fíjese! -exclamó emocionada señalando con la mirada a la novicia.
Sonreí complacida. Wudang empezaba a gustarme. De pronto, Fernanda se volvió hacia el anticuario.
– ¿Se ha dado cuenta, Lao Jiang, de que uno de los monjes es una joven monja?
No llegué a tiempo de darle un pellizco o un manotazo para hacerla callar, pero yo sí que enmudecí de asombro cuando el anticuario giró la cabeza hacia ella y, con absoluta parsimonia, respondió:
– Así es, Fernanda. Me había dado cuenta.
¡Cielo santo! ¡Lao Jiang estaba hablando directamente con mi sobrina! ¿Qué había ocurrido para que se produjera el milagro? A mí me había llamado por mi nombre de pila el día anterior y ahora se dirigía a la niña con absoluta normalidad después de ignorarla durante casi dos meses. O había un plazo prudencial y protocolario para estas cosas (plazo que ya debía de haber transcurrido) o al anticuario le habían hecho mella todas nuestras pullas y comentarios (algo que a mí me parecía bastante improbable). En fin, por lo que fuese, allí estaba el prodigio y no debíamos permitir que cayera en saco roto.
– Gracias, Lao Jiang -dije con una reverencia.
– ¿Por qué? -preguntó complacido, aunque se notaba que sabía de qué iba el asunto.
– Por usar mi nombre y el de mi sobrina. Le agradezco la confianza que demuestra.
– ¿Acaso no utiliza usted mi nombre de amistad desde hace meses?
Tras unos segundos de sorpresa descubrí que tenía razón, que tanto los niños como yo habíamos estado usando, inapropiadamente, el nombre de amistad (Lao Jiang, «Viejo Jiang») por el que le llamaba Paddy Tichborne. Sonreí complaciente y seguí bebiendo mi té mientras Fernanda, ajena ya a la conversación, seguía con la mirada a la joven monja que, por semejanza de edad y disparidad de cultura, despertaba en ella una gran curiosidad.
Читать дальше