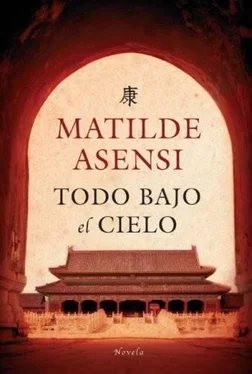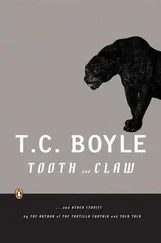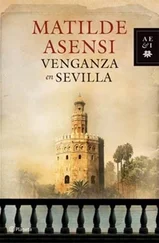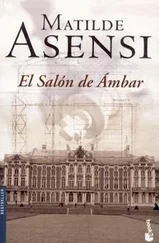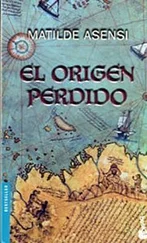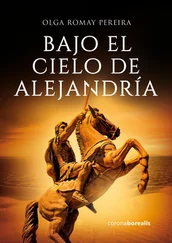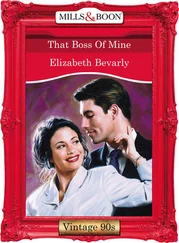Tampoco aparecieron en el segundo túnel, ni en el tercero, ni siquiera en el cuarto o en el quinto. La mañana transcurrió sin éxito y se acercaba ya la hora de comer cuando, de pronto, en el decimoquinto túnel, uno de los más pequeños y mejor conservados, que parecía haber estado destinado más a despensa que a escondite de la soldadesca, Paddy Tichborne profirió una exclamación de júbilo:
– ¡Aquí, aquí! -gritó, enarbolando su vela como si fuera una bandera para llamar nuestra atención.
Menos mal que no había nadie en aquellas galerías abandonadas.
– ¡Aquí! -seguía gritando el irlandés a pesar de que ya estábamos todos a su lado contemplando los ladrillos del suelo que señalaba con un dedo-. ¡Hay muchos!
Y era cierto. Bajo nuestros pies, diez, cien, ciento cincuenta, doscientos…, doscientos ochenta y dos ladrillos exactamente exhibían la marca del artesano Wei y de su lugar de origen, Xin'an, en Chekiang.
– Son sólo los ladrillos negros y blancos del piso -comentó Paddy, pasándose la palma de la mano por la tersa piel de la cabeza.
Con un sobresalto, Lao Jiang puso cara de haber tenido una súbita revelación.
– No es posible… -murmuró, dirigiéndose hacia el centro de la cámara-. Sería una locura. ¡Traigan todas las luces! Mira esto, Paddy. ¡Es una partida de Wei-ch'i!
– ¿Cómo…? -exclamó Tichborne avanzando hacia el anticuario. Los demás nos afanamos por llevar luz a los lugares que el señor Jiang iba señalando con el dedo.
– ¡Mira, fíjate bien! -pedía el señor Jiang, presa de una excitación que jamás había manifestado hasta ese momento-. Diecinueve filas por diecinueve columnas de ladrillos… El suelo es el tablero, no hay duda. Ahora observa sólo los ladrillos blancos y los negros. ¡Es una partida! Cada jugador ha realizado ya más de doscientos movimientos.
– ¡No vayas tan rápido, Lao Jiang! -objetó el irlandés, sujetándole por el brazo-. Puede tratarse de una casualidad. Quizá sean sólo ladrillos puestos al azar y nada más.
El anticuario se volvió hacia él y le miró con helada inexpresividad.
– Llevo toda mi vida jugando al Wei-ch'i [21]. Reconozco una partida en cuanto la veo. Fui yo quien te enseñó, ¿o lo has olvidado? Y, por si no te has dado cuenta, el nombre del médico amigo del Príncipe de Gui es Yao, el mismo que el del sabio emperador que inventó el Wei-ch'i para instruir al más torpe de sus hijos, y el nombre del fabricante de ladrillos es Wei, «cercado». Todo encaja.
Yo no tenía ni idea de lo que era el Wei-ch'i ese del que hablaban. A mí, el suelo, me recordaba más bien a un gigantesco tablero de damas o de ajedrez, con sus escaques blancos y negros (pero también de otros muchos colores, pues había ladrillos de todas clases), y muy distinto de todo lo que yo había visto en materia de juegos de mesa hasta ese momento: de entrada, había muchísimas más casillas de las necesarias, así como unas doscientas o trescientas. Lo que no sabía yo es que no eran casillas lo que veía sino las propias piezas del juego.
– ¿No conoce usted el Wei-ch'i, Joven Ama? -Los susurros de Biao, que hablaba con Fernanda a poca distancia de mí, me llegaron con toda claridad en aquel silencio-. ¿De verdad? -La voz del niño expresaba tal incredulidad que a punto estuve de volverme y recordarle que mi sobrina y yo veníamos del otro lado del mundo. Pero Paddy Tichborne le había escuchado también:
– Fuera de China -empezó a explicar el irlandés con la intención de zafarse de la fría mirada del anticuario-, al Wei-ch’i se le conoce como Go. Los japoneses le llaman Igo y fueron ellos quienes lo exportaron a Occidente, no los chinos.
– Pero es un juego chino -matizó Lao Jiang, volviendo a fijar la mirada en el suelo.
– Sí, es un juego totalmente chino. La leyenda dice que lo inventó el emperador Yao, que reinó en torno al año dos mil trescientos antes de nuestra era.
– En este país -dije yo-, todo tiene más de cuatro mil años de antigüedad.
– En realidad, madame, puede que sea mucho más antiguo, pero los registros escritos empiezan en esas fechas.
– En cualquier caso, tampoco he oído hablar del Go -añadí.
– ¿Conoces las reglas, Biao? -preguntó el anticuario al niño.
– Sí, Lao Jiang.
– Pues explícaselas a Mme. De Poulain para que no se aburra mientras Paddy y yo estudiamos esta partida. Y traigan más luz, por favor.
Encendimos unas cuantas velas más y Lao Jiang nos hizo ponerlas sobre los ladrillos que no eran ni blancos ni negros. Al parecer, sólo esos contaban. Los demás, no.
– Verá, Ama -empezó a explicarme Pequeño Tigre, nervioso por tener una función tan importante; Fernanda, a mi lado, también le escuchaba-. Imagine que el tablero es un campo de batalla. El vencedor será el que, al final, se haya apoderado de más territorio. Un jugador utiliza piedras blancas y otro piedras negras y cada uno pone una piedra por turno sobre alguno de los trescientos y sesenta y un cruces que forman las diez y nueve líneas verticales y las diez y nueve horizontales. Así van marcando su terreno.
¡Con razón veía yo tanta casilla! ¡Trescientas sesenta y una, nada menos! Habría que inventar once piezas nuevas de ajedrez para poder jugar en un tablero semejante.
– ¿Y cuántas piedras tiene cada jugador? -preguntó Fernanda, sorprendida.
– El blanco, cien y ochenta, y el negro, que es quien empieza siempre las partidas, cien y ochenta y una. -Eso de que no supiera contar bien en castellano era culpa, sin duda, de la educación que recibía en el orfelinato de Shanghai-. Bueno, el Wei-ch'i no tiene muchas reglas. Es muy fácil de aprender y muy divertido. Sólo hay que ganar terreno. La manera de quitárselo al contrario es eliminando sus piedras del tablero y para eso se deben rodear con piedras propias. Esa es la parte difícil, claro -sonrió envalentonado, enseñando unos dientes muy grandes-, porque el enemigo no se deja, pero una vez que una piedra o un grupo de piedras ha quedado cercado, está muerto y se elimina.
– Y como ese espacio está rodeado -comentó pensativamente mi inteligente sobrina-, sería absurdo que el perdedor volviera a poner piedras dentro.
– Exactamente. Ese terreno pertenece al jugador que hizo el cercado. De ahí viene el nombre del juego, Wei-ch'i. Wei, como ha dicho Lao Jiang, significa «rodear», «cercar».
– ¿Y ch'i ? -quise saber yo, curiosa.
– Ch'i es cualquier juego, Ama. Wei-ch'i, pronunciado así, como lo acabo de decir, significa «Juego del cercado».
A poca distancia de nosotros, el señor Jiang y Paddy Tichborne sostenían otra conversación mucho menos pacífica que la nuestra.
– Pero ¿y si juegan negras? -preguntaba Paddy, enfadado y con las mejillas y las orejas tan rojas como si estuvieran en carne viva.
– No pueden jugar negras. La leyenda dice que es el turno de las blancas.
– ¿Qué leyenda? -inquirí levantando la voz para que me hicieran caso.
– ¡Ah, madame! -repuso Tichborne, volviéndose hacia mí con afectación-. Este maldito tendero asegura que la partida que tenemos a nuestros pies es un viejo problema de Wei-ch'i conocido como «La leyenda de la Montaña Lanke». Pero, ¿cómo puede estar seguro? ¡Hay doscientas ochenta y dos piedras en el tablero! ¿Acaso podría alguien recordar exactamente la posición de cada una? Y, aunque así fuera, ¿de quién sería el próximo movimiento, de las piedras blancas o de las piedras negras? Eso podría cambiar completamente el resultado final de la partida.
– A veces, Paddy -silabeó Lao Jiang sin perder las formas-, pareces un mono que grita porque le pica algo y no sabe rascarse. Sigue dándote cabezazos contra la jaula a ver si los golpes te alivian la comezón. Escuche, madame, una de las más famosas leyendas del Wei-ch'i, que todo buen jugador conoce [22], cuenta que, alrededor del año 500 antes de la era actual, en una gran montaña situada en la provincia de Chekiang, y dese cuenta de que volvemos a encontrar una nueva pista relacionada con el artesano Wei y con el mensaje del Príncipe de Gui, en esa montaña de Chekiang, repito, vivía un joven leñador llamado Wang Zhi. Un día subió más de lo acostumbrado buscando madera y encontró a un par de ancianos jugando a Wei-ch'i. Como era un gran aficionado, dejó su hacha en el suelo y se sentó a ver la partida. El tiempo pasó rápidamente porque el juego estaba resultando muy interesante pero, poco antes de que terminara, uno de los ancianos le dijo: «¿Por qué no te vas a casa? ¿Piensas quedarte aquí para siempre?» Wang Zhi, avergonzado, se puso en pie para marcharse y, al recoger su hacha, se sorprendió al ver cómo el mango de madera se le deshacía entre los dedos. Cuando volvió a su pueblo no pudo reconocer a nadie y nadie le conocía a él. Su familia había desaparecido y su casa era un montón de escombros. Asombrado, se dio cuenta de que habían pasado más de cien años desde que salió en busca de leña y de que los ancianos eran, sin duda, un par de inmortales de los que habitan secretamente en las montañas de China. Pero Wang Zhi había retenido la partida en la memoria. Como buen jugador que era, podía recordar todos y cada uno de los movimientos. Lamentablemente, no había visto el final, así que ignoraba quién había ganado pero sí sabía que el siguiente movimiento le correspondía a las blancas. Esta leyenda se conoce como «La leyenda de la Montaña Lanke», porque Lanke quiere decir «mango descompuesto», como el mango del hacha de Wang Zhi. El esquema del juego ha sido reproducido en numerosas colecciones antiguas de partidas de Wei-ch'i y es exactamente el que tenemos aquí representado con ladrillos.
Читать дальше