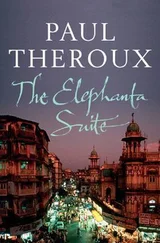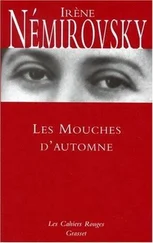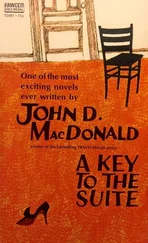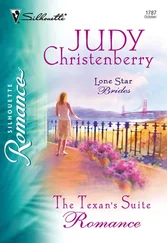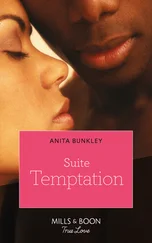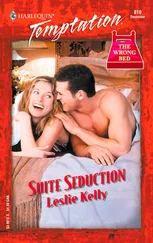– ¡Eh, señor Michaud! Estará contento… El correo ha vuelto a funcionar.
– No es posible… -murmuró Jean-Marie-. ¿Estás seguro, muchacho?
– Ya lo creo. La oficina está abierta y he visto gente leyendo cartas.
– Entonces subiré a escribir unas líneas a mi familia e iré a llevarlas al pueblo. Me dejarás la bicicleta, ¿verdad?
En el pueblo, no sólo echó la carta al correo, sino que también compró los periódicos, que acababan de llegar. ¡Qué extraño era todo! Se sentía como un náufrago que ha vuelto a su país, a la civilización, a la sociedad de sus semejantes. En la pequeña plaza, la gente leía las cartas llegadas con el correo de la tarde. Se veían mujeres llorando. Muchos prisioneros daban noticias sobre su paradero por primera vez, pero también los nombres de los camaradas caídos. Tal como le habían pedido en la granja, Jean-Marie preguntó si alguien sabía algo de Labarie hijo.
– ¡Ah! ¿Es usted el soldado que vive allí arriba? -respondieron las campesinas-. Nosotras no sabemos nada, pero ahora que llegan las cartas pronto nos enteraremos de dónde están nuestros hombres.
Una de ellas, una anciana que para bajar al pueblo se había puesto un sombrerito negro acabado en punta y adornado con una rosa de trapo que le pendía sobre la frente, dijo sollozando:
– A veces es mejor no saber nada. ¡Ojalá no hubiera recibido yo este maldito papel! Mi muchacho, que era marinero en el Bretagne , desapareció cuando los ingleses torpedearon el barco, dice aquí. ¡Qué desgracia tan grande!
– No hay que desesperar, mujer. Desaparecido no quiere decir muerto. ¡A lo mejor está prisionero en Inglaterra!
Pero, por más que le decían, la anciana no paraba de menear la cabeza y hacer temblar la flor artificial en su tallo de latón.
– ¡Que no, que no, mi pobre muchacho ha desaparecido! Qué desgracia tan grande…
Jean-Marie tomó el camino de la granja. Al final de la cuesta vio a Cécile y Madeleine, que habían salido a su encuentro.
– ¿Sabe algo de nuestro hermano? -le preguntaron a la vez-. ¿No le han dicho nada de Benoît?
– No, pero eso no significa nada. ¿Saben cuánto retraso lleva el correo?
La madre, por su parte, no preguntó nada. Se llevó la reseca y amarillenta mano a la frente para protegerse del sol y lo miró. Jean-Marie negó con la cabeza. La sopa estaba en los platos, los hombres habían vuelto del campo y todo el mundo se sentó a la mesa.
Acabada la cena, después de fregar los cacharros y barrer la sala, Madeleine fue al huerto por guisantes. Jean-Marie la siguió. Pensaba que no tardaría en marcharse de la granja y todo, a sus ojos, adquiría mayor belleza, mayor paz.
En los tres últimos días, el calor había apretado; sólo dejaba respirar cuando llegaba la noche. A esa hora, el jardín era un sitio delicioso; el sol había marchitado las margaritas y los claveles blancos que bordeaban el huerto, pero los rosales que crecían cerca del pozo estaban cuajados de flores; junto a los panales, un macizo de pequeñas rosas rojas exhalaba un aroma azucarado, almizclado, meloso. La luna llena tenía el color del ámbar y resplandecía con tanta fuerza que el cielo parecía iluminado hasta sus profundidades más lejanas por una claridad homogénea, serena, de un verde suave y transparente.
– Qué bonito ha sido este verano -dijo Madeleine, que había cogido un cesto y avanzaba en dirección a las matas de guisantes-. Sólo ocho días de mal tiempo a principios de mes, y luego ni una gota de lluvia, ni una nube… Como siga así nos quedaremos sin verduras… Además, con este calor se trabaja peor. Pero da igual, es bonito, como si el cielo quisiera consolar a este pobre mundo. Si quiere ayudarme, adelante, no le dé apuro -añadió la joven.
– ¿Y la Cécile?
– La Cécile está cosiendo. Se está haciendo un vestido muy bonito para ir a misa este domingo.
Sus ágiles y fuertes dedos se hundían entre las verdes y tiernas hojas de las matas, partían los tallos e iban llenando el cesto de guisantes. Madeleine trabajaba con la cabeza baja.
– Entonces, ¿nos va a dejar?
– Debo hacerlo. Tengo muchas ganas de ver a mis padres y he de buscar trabajo, pero…
Los dos se quedaron callados.
– Por supuesto, no podía quedarse aquí toda la vida -murmuró Madeleine bajando aún más la cabeza-. La vida, ya se sabe… La gente se conoce, se separa…
– Se separa -repitió él en voz baja.
– En fin, ahora ya está totalmente recuperado. Ha recobrado el color…
– Gracias a usted, que me ha cuidado tan bien.
Los dedos se detuvieron entre las hojas.
– ¿Ha estado a gusto entre nosotros?
– Ya sabe que sí.
– Entonces, no vaya a dejarnos sin noticias… Tendrá que escribirnos -repuso Madeleine, y Jean-Marie vio sus ojos, muy cerca, llenos de lágrimas.
Ella se apresuró a apartar el rostro.
– Por supuesto que escribiré. Se lo prometo -respondió Jean-Marie, y le rozó la mano tímidamente.
– Ya, es lo que se suele decir… A nosotros, cuando se haya ido, nos sobrará tiempo para pensar en usted. Dios mío… Ahora todavía es época de trabajo, no paramos de la mañana a la noche. Pero viene el otoño, y luego el invierno, y no hay más que dar de comer a los animales. El resto del tiempo lo matamos en casa viendo caer la lluvia y después la nieve. A veces me digo que debería ir a buscar trabajo a la ciudad…
– No, Madeleine, no haga eso. Prométamelo. Será más feliz aquí.
– ¿Usted cree? -murmuró la chica con una voz extraña y, cogiendo el cesto, se apartó de él.
El follaje le ocultaba la cara. Jean-Marie arrancaba guisantes maquinalmente.
– ¿Es que cree que podré olvidarla? -dijo al fin-. ¿Cree que tengo tan buenos recuerdos que me olvidaré de éstos? Figúrese: la guerra, el horror, la guerra…
– Pero ¿y antes? No siempre ha habido guerra… ¿Antes no hubo…?
– ¿Qué? -Madeleine no respondió-. ¿Quiere decir mujeres, chicas?
– ¡Pues claro!
– Nada demasiado interesante, mi querida Madeleine.
– Pero se va. -Y, ya sin fuerzas para retener las lágrimas, dejó que resbalaran por sus sonrosadas mejillas y, con voz entrecortada, confesó-: A mí me da pena que se vaya. No debería decírselo, se reirá de mí, y Cécile todavía más… pero no me importa… Me da pena que se vaya.
– Madeleine…
La chica se irguió y sus ojos se encontraron. El se acercó y la cogió por la cintura; pero, cuando quiso besarla, ella lo rechazó con un suspiro.
– No, no es eso lo que quiero… Es demasiado fácil…
– ¿Y qué quiere, Madeleine? ¿Que le prometa que jamás la olvidaré? Puede creerme o no, pero es la verdad, no la olvidaré -dijo él cogiéndole la mano y besándosela.
Ella enrojeció de dicha.
– ¿De verdad quería meterse monja, Madeleine?
– Sí, de verdad. Antes sí quería, pero ahora… No es que haya dejado de amar a Dios, pero creo que no estoy hecha para eso.
– ¡Claro que no! Usted está hecha para amar y ser feliz.
– ¿Feliz? No lo sé; pero creo que estoy hecha para tener marido e hijos, y si el Benoît no ha muerto… pues…
– ¿Benoît? No sabía…
– Sí, habíamos hablado… Yo no quería. Pensaba meterme monja. Pero si vuelve… Es un buen chico…
– No lo sabía… -repitió Jean-Marie.
¡Qué reservados eran aquellos campesinos! Cautos, desconfiados, cerrados con dos vueltas, como sus enormes armarios. Había pasado más de dos meses entre ellos y nunca había sospechado que existiera una relación entre Madeleine y el hijo de la granjera. Ahora que lo pensaba, apenas le habían dicho una palabra del tal Benoît… Nunca hablaban de nada. Pero lo tenían en la cabeza.
Читать дальше
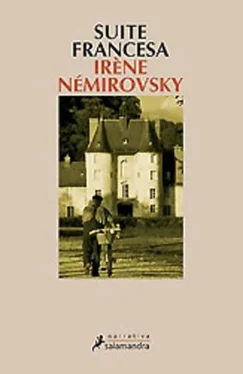
![Roger du Gard - Les Thibault — Tome III [L'Eté 1914 (suite et fin) — Épilogue]](/books/95477/roger-du-gard-les-thibault-tome-iii-l-ete-1914-thumb.webp)