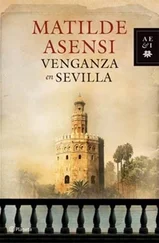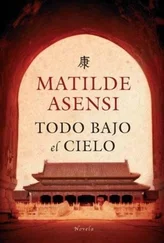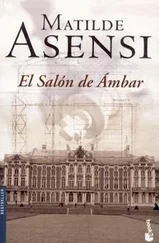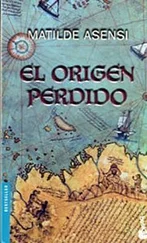– Nada. Quedó mudo. Mas si la lengua de don Jerónimo callaba, su pensamiento, a no dudar, discurría. Sólo me pidió que repitiera el largo recado para que un escribano pudiera trasladarlo de mi entendimiento al papel con su letra estirada y ligada.
– De seguro que ahora andan todas las autoridades estudiando ese escrito -comentó Rodrigo.
– Cierto -repuso mi padre-, pues hay en él asuntos importantes.
– No sé yo cómo puede ser eso, Esteban -objetó su amigo Juan de Cuba-. ¿Qué asuntos importantes puede presentar un fugitivo de la justicia al gobernador de Cartagena? A lo que yo entiendo, el gobernador está organizando ahora mismo un ejército de soldados para atacar los palenques, pues dispone de la nueva información que tú le has dado.
– ¡Calla, hermano Juan -bramó mi padre-, que hoy parece que no estás sino lastimado de los cascos! ¿De qué información hablas? ¿Quizá no he dicho bien claro que, el día que me robaron, me dieron tal golpe en la cabeza que tuve perdido el conocimiento hasta que desperté en el palenque? ¿Y no te he explicado, acaso, que, tras una buena somanta de palos que me dejó desmayado, torné en mí cargado en la mula de unos indios que me llevaban al hospital? ¿Qué información quieres que le haya dado a don Jerónimo?
– ¡Calla tú, bribón! -le respondió Juan de Cuba, sonriendo-. ¡Calla y ten vergüenza de lo que has dicho! ¿No te las das de largo de entendimiento? Pues bien corto lo tienes hoy si no eres capaz de ver que, con esas mismas palabras que has pronunciado, estás diciendo que el palenque de ese maldito cimarrón, que el diablo se lleve, se halla a pocas horas de Cartagena, antes de llegar al cauce del Magdalena, y de seguro que el gobernador ha tomado buena nota de ello y que no tardará en salir con los soldados a registrar de nuevo las inmediaciones.
Tal era lo que pretendíamos, de cuenta que habíamos alejado a los soldados del lugar en el que se encontraba en verdad el palenque de Benkos.
– ¿Y cuál era, padre -pregunté yo-, ese largo recado que el tal Domingo os dio para el gobernador?
– ¡Ah, Martín, hijo mío, ven aquí! -exclamó él, abriéndome los brazos-. ¡Qué orgulloso estoy de ti, muchacho! ¡Qué bien has cuidado de todo!
Me cogió por los hombros y me los apretó con fuerza. Sin duda, las semanas en el palenque le habían sentado bien.
– ¿Quieres saber qué decía el mensaje de ese maldito cimarrón? -me preguntó con una amplia sonrisa.
– Sí, padre -repuse, haciéndome la ignorante, mas lo cierto era que el tal mensaje lo había redactado yo misma, en Santa Marta, la noche antes de zarpar hacia Cartagena.
– Pues estáte atento y escucha, que lo voy a repetir entero para ti.
– ¡No, maestre, por los cielos, entero no! -suplicaron todos.
– ¡Mi hijo tiene derecho a escucharlo! -se encolerizó mi padre, que estaba disfrutando, como siempre, de recibir tanta atención.
– No, no es necesario -rechacé. En verdad, era un texto largo que incluía varias peticiones y un trato-. Abrevie vuestra merced.
– Sea -admitió él, mirándome burlonamente-. Lo reduciré a lo principal. Escucha con atención. El mensaje de Domingo Biohó al gobernador decía que, tras derrotar en todas las ocasiones a los ejércitos enviados contra ellos y, puesto que estas derrotas iban a continuar de igual manera en el futuro, creía llegado el momento de ofrecer a las autoridades una ocasión para sentarse a parlamentar. El bandido le pide a don Jerónimo cartas de libertad para todos los apalencados que se hallan bajo su gobierno, sin represalias por parte de los antiguos amos, y con la autorización para poder entrar y salir de las ciudades sin sufrir acoso. Pide que sus palenques sean reconocidos como poblaciones legales y que no sufran más ataques de las tropas, que no se puedan establecer en ellos los hombres blancos y que se los deje gobernarse a su modo africano cuando éste no contravenga las leyes españolas.
– ¿Quién se ha creído que es? -objetó, indignado, Francisco Cerdán, otro de los viejos amigos de mi señor padre.
– La siguiente petición…
– ¿Siguiente petición? -exclamé, sorprendida. Yo no había puesto más peticiones que las ya mencionadas. Y aún faltaba explicar el trato.
– Sí, hijo, sí -me dijo mi padre, haciéndome un leve gesto de resignación-. El maldito Domingo quiere licencia para vestir a la usanza española, como un caballero, y para poder entrar armado con espada y daga en las ciudades sin que los soldados le detengan. Asimismo, pide ser tratado por las autoridades españolas con el respeto debido a un rey.
– A fe mía, padre -dije, perpleja-, que ese tal rey tiene un orgullo más grande que la mar océana.
– ¡Bien dices, muchacho! -me felicitó Juan de Cuba-. Hay que acabar pronto con él y con todos sus rufianes. Con la información que le ha dado tu padre al gobernador…
– ¡Mira que eres terco, cubano! -exclamó mi señor padre.
– Desde el mismo día en que me parió mi madre -repuso el otro, muy satisfecho.
– Seguid, padre -le animé-, pues algo tendrá que ofrecer ese rey a trueco de tanta solicitud.
– En efecto, hijo, algo ofrece. Lo primero, no robar a más honestos vecinos ni autoridades ni personas principales como me robó a mí, pues dice que, si no se parlamenta, habrá otros como yo y que éstos ya no volverán vivos.
– ¡Grandísimo bellaco! -soltó Cristóbal Aguilera-. ¡Hideputa! ¿Cómo se atreve? ¡Poner a la ciudad y a sus prohombres bajo amenaza! ¡Así, las grandes familias de Cartagena, por miedo, obligarán a parlamentar al gobernador!
– Aún hay otra cosa. Propone no aceptar en sus palenques ni a un solo cimarrón más desde la fecha en que se firme el acuerdo.
– ¿Y ya está? -inquirió despectivamente Cristóbal Aguilera-. ¡Pues vaya cosa!
– No es ninguna tontería, señor Cristóbal -objeté-. ¿Sabéis cuántos negros, mulatos, zambos y demás castas han huido de las ciudades de Tierra Firme en los últimos cinco años para unirse al tal Domingo Biohó? Son tantos que no se pueden contar y todos veneran y obedecen a ése que llaman su rey. Haced memoria y recordad las reuniones que hubo en Cartagena y en Panamá a principios del año pasado, el de mil y seiscientos y tres, cuando las autoridades, hostigadas por los desesperados propietarios de esclavos, quisieron resolver el conflicto utilizando cimarrones traidores que guiaban a los soldados hasta los palenques a trueco de su libertad.
– Sí, es cierto -admitió el señor Cristóbal.
– Recuerde vuestra merced que aquello acabó mal -añadí-. Los delatores aparecían muertos en las calles, con el cuello rebanado y la lengua cortada. Cada día son decenas los esclavos que huyen, cada semana son cientos y cada año son miles, señor. Cerrar los palenques a nuevos fugitivos es una oferta muy buena que será favorablemente acogida por los propietarios de esclavos.
– Tu hijo habla con mucho entendimiento, Esteban -afirmó Francisco de Oviedo.
– ¡Es muy ingenioso! -concedió mi señor padre con orgullo-. ¡Nunca llegarás a saber, amigo Francisco, lo muy ingenioso que es!

Todo se me ocurrió el día que mi padre sufrió aquel váguido de cabeza y perdió el seso y el juicio al salir de la casa de Melchor de Osuna. Éste será, pues, el relato verdadero de lo que aconteció desde aquel momento cuando, viéndole tan abatido y quebrantado, supe que no viviría otro año si no ponía presto en ejecución el juramento que me había hecho a mí misma de acabar con el de Osuna y devolverle sus bienes para que sus últimos días no fueran de aflicción y desengaño.
Читать дальше