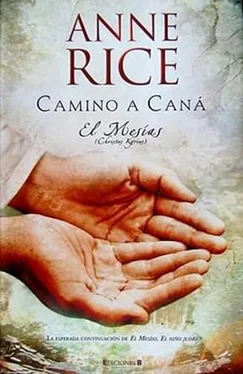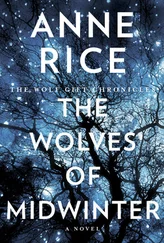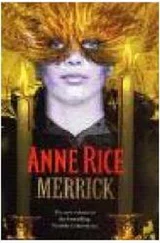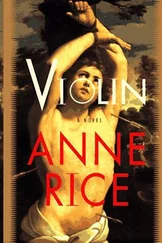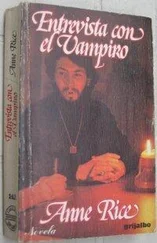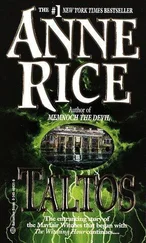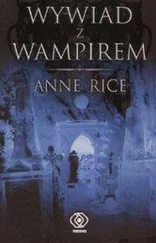Aquí y allá había hombres que me miraban con curiosidad, sobre todo los recién llegados, y les oía preguntar confidencialmente: «¿Es él?»
Podría haber pasado la noche entera escuchando aquello, de haberlo deseado. Toda la noche sorprendiendo las cabezas que se volvían, las rápidas miradas furtivas.
De pronto noté que algo iba mal.
Fue como oír el primer trueno lejano de una tormenta cuando aún nadie lo ha oído. Ese momento en que uno se siente tentado a levantar el brazo y decir:
«Silencio, dejadme escuchar.»
Pero no tuve que pronunciar esas palabras.
En el extremo más alejado del comedor vi a dos criados que discutían frenéticamente. Otros dos sirvientes de la casa se unieron a los anteriores. Más susurros frenéticos.
Hananel lo oyó. Hizo una seña a uno de ellos para que se acercara y le dijera al oído la causa de aquel nerviosismo.
Con aire contrariado, se volvió e intentó ponerse de pie, apartando a Jasón, que intentaba ayudarle con torpeza y sin mucha convicción. El anciano fue hacia el grupo de criados. Uno de ellos desapareció en la habitación de las mujeres, y al poco volvió de nuevo.
Más sirvientes se reunieron. Sí, algo estaba yendo mal.
Mi madre apareció por las cortinas de la sala del banquete para las mujeres.
Avanzó junto a las paredes de la habitación sin ser vista, con la mirada baja, ignorando a los proverbiales borrachos que alborotaban bailando y riendo. Se dirigió a Cleofás, su hermano, que estaba sentado a la larga mesa dispuesta frente al canapé de Hananel. El propio Hananel seguía discutiendo acaloradamente con sus criados, y su cara pálida y apergaminada se iba encendiendo.
Mi madre tocó el hombro de su hermano, que se puso en pie de inmediato.
Entonces vi que me buscaban a mí.
Yo estaba en el patio, en el centro mismo de la casa. Llevaba un rato ya de pie, apoyado en los candelabros.
Mi madre se acercó y me puso la mano en el brazo. Vi el pánico en sus ojos. Su mirada recorrió toda la reunión, los cientos de personas reunidas bajo el techo y en las tiendas de los jardines, que se daban recíprocas palmadas, reían y charlaban en las mesas, ajenos al grupo lejano de los criados o a la expresión de mi madre.
– Hijo -dijo-, el vino se está acabando.
La miré. Adiviné la causa, no tuvo que decírmela. La caravana que llevaba el vino al sur había sido asaltada en el camino por los bandidos. Las carretas con el vino habían sido robadas y conducidas a las colinas. La noticia acababa de llegar a la casa, cuando docenas de hombres y mujeres estaban aún llegando al banquete que iba a continuar durante todo el día siguiente.
Era un desastre de proporciones inesperadas y terribles.
La miré a los ojos. Con cuánta urgencia me imploraba.
Me incliné y coloqué mi mano en su nuca.
– Mujer -le pregunté con suavidad-¿qué tiene eso que ver con nosotros?
– Me encogí de hombros y susurré-. Mi hora todavía no ha llegado.
Ella se apartó despacio. Me dirigió una larga mirada con una expresión curiosa, una combinación de enfado burlón y confianza plácida. Se volvió y levantó un dedo. Esperó. Al otro lado del patio, en el comedor principal, uno de los criados la vio y captó su mirada. Ella le llamó con un gesto. El les hizo seña a todos de que se acercaran.
Hananel de pronto vio que todos sus criados se deslizaban entre la multitud para venir hacia nosotros. -¡Madre! -susurré. -¡Hijo! -contestó, remedando de buen humor mi tono.
Se volvió a tío Cleofás y puso una mano delicada en su hombro, y mirándome con el rabillo del ojo le dijo:
– Hermano, deja que mi hijo se encargue de todo. Ha recibido hace poco la última bendición de su padre. Recuérdaselo: «Honrarás a tu padre y a tu madre.» ¿No son ésas las palabras?
Sonreí. Me incliné a besarle la frente. Ella levantó ligeramente la barbilla y sus ojos se humedecieron, pero mantuvo la sonrisa.
Los criados nos rodearon, a la espera. Mis nuevos seguidores se habían reunido: Juan, Santiago y Pedro, Andrés y Felipe. Nunca se habían alejado mucho de mí a lo largo de la noche, y ahora vinieron a colocarse a mi lado. -¿Qué ocurre, Rabbí? -preguntó Juan.
Lejos, vi la pequeña figura de Hananel, de pie y cruzado de brazos a la luz de las velas, que me miraba entre fascinado y perplejo.
Mi madre me señaló y se dirigió a los criados:
– Haced todo lo que él os diga.
Su expresión era amable y natural cuando levantó la mirada hacia mí y sonrió como podía haber sonreído un niño.
Los discípulos estaban confusos y preocupados.
Cleofás río en silencio para sí mismo. Se tapó la boca con la mano izquierda y me miró con malicia. Mi madre se alejó. Me dirigió una última mirada, dulce y confiada, se retiró a la puerta que daba a la sala del banquete de las mujeres, y allí esperó, medio oculta entre las cortinas que colgaban del arco.
Vi las siete grandes tinajas de barro del patio, que contenían el agua de la purificación, para el lavatorio de las manos.
– Llenadlas hasta el borde -dije a los criados.
– Mi señor, son muchos litros. Tendremos que cargarlas entre todos para traer el agua desde el pozo.
– Entonces será mejor que os deis prisa -dije-. Llama a los demás para que os ayuden.
De inmediato cargaron la primera tinaja y se la llevaron por la parte de atrás de los comedores, en la oscuridad. Apareció otro grupo de criados que cargó con la segunda, y otro aún por la tercera, y así siguieron trabajando con rapidez, de modo que a los pocos minutos las siete tinajas estaban completamente llenas, como al principio.
Hananel lo observaba todo con atención, pero nadie le miraba a él. La gente pasaba a su lado, le felicitaba, le daba las gracias, le bendecía. Pero no se daban cuenta en realidad de que estaba allí. Muy despacio, volvió a ocupar su lugar en la mesa. Se sentó e intervino en la alegre conversación que sostenían Nathanael y Jasón. Pero sus ojos seguían fijos en mí.
– Mi señor, ya está hecho -anunció el jefe de los criados, frente a la hilera de las tinajas. Yo señalé con un gesto una bandeja vecina con copas, sólo una de las muchas que había dispuestas en las salas.
Oí en mi mente la voz del Tentador en el desierto. «¡Esa manía tuya! ¡Cómo, eso no habría sido un problema para Elías!»
Miré al jefe de los criados. Vi la tensión y casi la desesperación en sus ojos.
Vi el miedo en los rostros de los demás.
– Llena ahora esta copa de la tinaja -dije-. Y llévala a Jasón, el amigo del novio que está sentado al lado del amo. ¿No es él el maestresala de la fiesta?
– Sí, mi señor -respondió el criado en tono cansado. Sumergió el catavino en la tinaja, y dejó escapar un largo suspiro de asombro.
El líquido rojo brillaba a la luz de las velas. Los discípulos vieron cómo el contenido del catavino era vertido en la copa que sostenía el criado.
Sentí en mi piel el mismo frío de la orilla del Jordán, una especie de cosquilleo agradable que desapareció con la misma rapidez y silencio con que había venido.
– Llévasela -dije al criado, y señalé a Jasón.
Mi tío parecía incapaz de reír o hablar. Todos los discípulos retenían el aliento.
El criado se apresuró a entrar en la sala del banquete y rodear la mesa.
Entregó la copa a Jasón.
Atendí para que sus palabras me llegaran en medio del bullicio de la fiesta.
– Este vino acaba de llegar -dijo el criado, temblando, casi incapaz de pronunciar las palabras.
Jasón bebió un largo trago, sin vacilan -¡Mi señor! -dijo a Hananel-. ¡Qué espléndida idea has tenido! -Se puso en pie y bebió un nuevo sorbo de la copa-. La mayoría de las personas espera a que el primer vino haga efecto, y entonces sirve el de calidad inferior.
Читать дальше