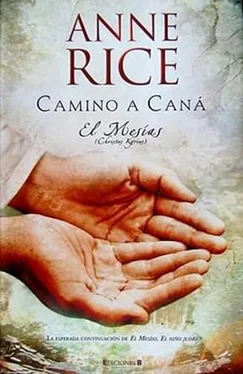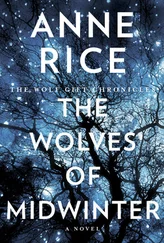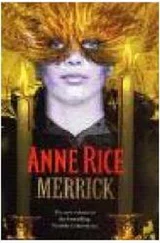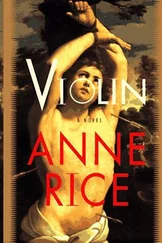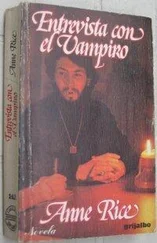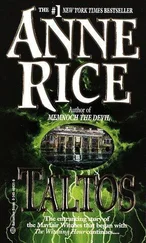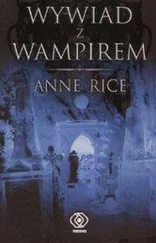Se oyeron murmullos corteses, ofrecimientos de vino, los inevitables cumplidos. La puerta se abrió y volvió a cerrarse. Silencio. Me tendí de lado, con mi brazo como almohada, y cerré los ojos.
Alguien recogió las monedas y volvió a colocarlas en su caja. Eso fue todo lo que llegué a oír, y unos pasos cautelosos. Luego me sumergí en un lugar seguro, un lugar donde podría estar solo por unos momentos, a pesar de todas las personas apiñadas a mi alrededor.
La tierra estaba recién lavada. El arroyo rebosaba y los campos habían absorbido la lluvia y pronto estuvieron listos para el arado, a tiempo aún para una cosecha abundante. El polvo ya no cubría la hierba y los viejos árboles, y los caminos, blandos y encharcados el primer día, quedaron desde el segundo bastante practicables, y por todas partes en las colinas brotaron las inevitables y confiadas flores silvestres.
Todas las cisternas, los mikvahs, cántaros, jarras, barreños y barriles de Nazaret y las aldeas próximas estaban llenos a rebosar. En todo el pueblo se desplegó el lujo y la alegría de la ropa lavada y tendida a secar. Las mujeres reanudaron con pasión renovada el trabajo en los huertos.
Por supuesto se habló mucho de la existencia de hombres santos que podían traer la lluvia y hacer que parara simplemente con pedirlo al Señor; el más famoso de ellos había sido probablemente Joni, el dibujante de círculos, un Galileo de varias generaciones atrás, pero hubo también muchos otros.
Y así, la gente venía a verme y entraba y salía de casa, no para decir «Ah, qué gran milagro, Yeshua», sino más bien: «¿Por qué no rezaste antes para que lloviera?», o «Yeshua, sabíamos que sólo era necesario que tú rezaras, pero la cuestión es por qué esperaste tanto», y así sucesivamente.
Algunos lo decían en tono de broma, y la mayoría con buena intención.
Pero algunos hacían esas observaciones en son de burla, y la murmuración recorría todo Nazaret y se decía: «¡De haber estado cualquier otro hombre en aquella arboleda…!», y «Bueno, visto que se trataba de Yeshua, está claro que no ocurrió nada».
Toda la familia andaba atareada con los trabajos que había que acometer, e incluso Ana la Muda se decidió a salir del pueblo por primera vez desde su llegada años atrás, y acompañó a mis tías y a mi madre a Séforis, a comprar el lino más fino y transparente para la túnica de Abigail, y vestidos y velos, y para visitar a quienes vendían los bordados de oro más delicados.
Mientras trabajábamos en varios encargos en Séforis, busqué todas las ocasiones que pude para ayudar a Santiago, y él me agradeció esa pequeña amabilidad. Le pasaba el brazo por el hombro siempre que podía, y él hacía lo mismo conmigo; y nuestros hermanos vieron esos abrazos y oyeron las palabras amables, y lo mismo ocurrió con las mujeres de la casa. De hecho, su esposa Mará llegó a declarar que él parecía otro hombre y que ojalá le hubiera reprendido yo mucho antes. Pero no me lo dijo a mí. Se lo oí decir a tía Esther en un susurro.
Desde luego, Santiago preguntó en cierto momento, porque creía que era lo mejor, por qué no llamábamos a la comadrona, para que Rubén de Cana pudiera tener una certeza completa. Pensé que mis tías iban a hacerle pedazos con sus propias manos. -¿Y cuántas comadronas tendrán que hurgar en ese territorio virginal -preguntó mi tía Esther-, antes de que se rompa la misma puerta que esperan encontrar intacta? ¿A ti qué te parece?
Y no se volvió a hablar del tema.
No volví a ver a Abigail. Estaba recluida con la vieja Bruria en las habitaciones reservadas a las mujeres, pero llegaron tres cartas dirigidas a ella de parte de Rubén bar Daniel bar Hananel de Cana, y ella las leyó delante de todas las mujeres reunidas, y escribió las respuestas de propia mano, expresando sentimientos cariñosos y dulces, y esas cartas yo mismo las llevé por ella a Cana.
En cuanto a Rubén, venía al pueblo siempre que podía para discutir con Jasón este o aquel punto de la Ley, pero sobre todo para pasear con la vana esperanza de ver siquiera un instante a su novia, cosa que no ocurrió.
En cuanto a Shemayah, él mismo se había labrado su vergüenza. Un hombre rico, el más rico con diferencia de Nazaret, había hecho lo que sólo un pobre hombre se habría atrevido a hacer, lo que nunca habría intentado ningún otro. Y lo había hecho de una forma inesperada y definitiva.
Lo primero que se supo de Shemayah fue una semana más tarde, cuando arrojó a nuestro patio todos los objetos y vestidos que habían pertenecido a su hija.
Oh, bueno, todas esas pertenencias preciosas estaban guardadas en cofres de cuero, y no se estropearon a pesar de haber atravesado las celosías como proyectiles lanzados contra una ciudad sitiada.
En cuanto a mí mismo, me sentía atormentado.
Mi cansancio era comparable al de un hombre que hubiera trepado durante siete días, sin parar un instante, a una montaña empinada. No podía ir a la arboleda a dormir. No, la arboleda estaba ahora manchada por mis propios errores y nunca podría encontrar en ella la paz de antes, y sí en cambio me atraería nuevas recriminaciones, burlas y desprecios. La arboleda me estaba vedada.
Y nunca la había necesitado tanto. Nunca había necesitado a tal extremo estar solo, disfrutar de ese sencillo e inocente gozo.
Caminé.
Caminé al atardecer por las colinas; fui y volví por el camino de Cana y llegué tan lejos como pude y a veces volví a casa ya de noche cerrada, bien envuelto en mi manto, con los dedos helados. No me importaba el frío. No me importaba el cansancio. Tenía un propósito, y era el de alejarme de aquel lugar para poder luego dormir sin sueños, y de ese modo conseguir de alguna manera soportar el dolor que sentía.
No podía señalar una causa real a ese dolor. No era porque los hombres murmuraran que yo había estado solo con la chica; no era porque pronto la vería felizmente casada. Ni siquiera por haber herido a mi hermano, porque al dedicarme a curar esa herida sentí el fraternal afecto que él me profesaba, y el mío por él, con una intensidad particular.
Era una inquietud terrible, la sensación continua de que todo lo que había ocurrido a mi alrededor era de alguna manera una señal.
Finalmente, una tarde después de concluido el trabajo del día -colocar un suelo, cosa que me dejó las rodillas tan doloridas como siempre-, fui a la Casa de los Esenios en Séforis, y dejé que aquellos hombres amables vestidos de lino lavaran mis pies, como era su costumbre con cualquier hombre cansado que se acercara por allí, y me ofrecieran un vaso de agua fresca.
Me senté junto a un pequeño hogar próximo al patio interior, y los observé largamente. No conocía los nombres de quienes trabajaban en aquella casa.
Los Esenios tenían muchas casas así, aunque por supuesto no para hombres que, como yo mismo, vivían en los alrededores, sino para los viajeros necesitados de alojamiento. ¿Me conocían aquellos jóvenes que procedían de otras comunidades de Esenios? No lo sé. Observé los grupos en movimiento de quienes se dedicaban a barrer y limpiar, y a quienes, más lejos, leían en la pequeña biblioteca. Allí había algunos ancianos que sin duda conocían a todo el mundo.
No me atreví a plantear una pregunta en mi mente. Sólo me quedé allí sentado, esperando. Esperando.
Finalmente, uno de los más ancianos se acercó vacilante, arrastrando una pierna y ayudándose con un bastón que empuñaba en la mano derecha, y se sentó en el banco a mi lado.
– Yeshua bar Yosef -dijo-, ¿tienes alguna noticia reciente de tu primo?
Esa era la respuesta a mi pregunta no formulada.
Ellos no sabían dónde estaba Juan hijo de Zacarías, y nosotros tampoco.
Читать дальше