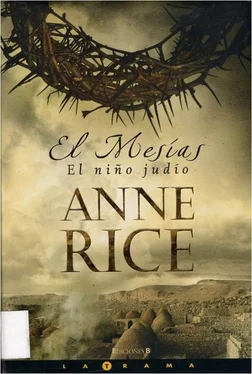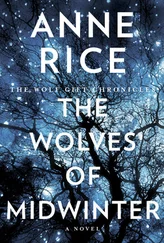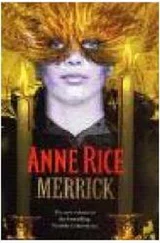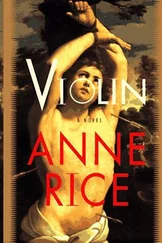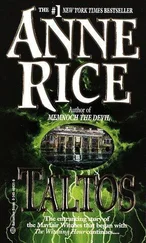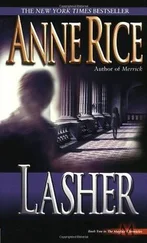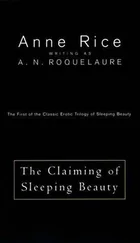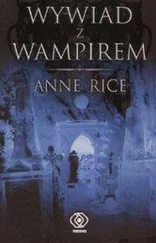Había dejado de llover.
Me quedé pasmado contemplando las nubes, incapaz de hacer nada, de respirar siquiera.
Todo el mundo se alegró mucho. Salimos de nuevo al camino y continuamos hacia Nazaret.
No le dije nada a nadie, pero estaba preocupado, muy preocupado. Sabía que nunca podría contarle a nadie lo que acababa de hacer.
Al llegar, Nazaret me pareció muy bonito, la pequeña calle y las casas blanqueadas y las enredaderas que crecían en nuestros enrejados pese al frío.
Me pareció incluso que la higuera había echado todavía más hojas en estos últimos días.
Y allí estaba Sara, esperándonos. El pequeño Santiago le estaba leyendo al viejo Justus. Y los más pequeños se encontraban jugando en el patio o corriendo por las habitaciones.
Toda la tristeza y la pena de Séforis había quedado atrás.
Lo mismo que la lluvia.
Esa noche se decidió que yo me quedaría a trabajar con José en la casa y que Alfeo y sus hijos Leví y Silas, así como Cleofás y quizá Simón, irían al mercado de Séforis para conseguir una cuadrilla de peones. Había dinero y hacía buen tiempo.
Se decidió asimismo que, al margen de dónde trabajara cada cual, los chicos visitaríamos la sinagoga donde se impartían las clases y estudiaríamos allí con los tres rabinos. Hasta que nos dejaran marchar, probablemente a media mañana, no nos reuniríamos con los mayores.
Yo no quería ir a las clases. Y cuando caí en la cuenta de que, una vez más, todos los hombres de la familia venían con nosotros colina arriba, me entró miedo.
Luego vi que Cleofás llevaba al pequeño Simeón de la mano, y que tío Alfeo llevaba al pequeño Josías y tío Simón a Silas y Leví. Quizás era la manera.
En la escuela nos encontramos a tres hombres que yo había visto en la sinagoga. Nos acercamos al más anciano, el cual nos indicó por señas que entráramos. Aquel hombre no había hablado ni enseñado durante el sabbat.
Era, como digo, un hombre muy viejo, y yo no había llegado a mirarle del todo porque me dio miedo hacerlo en la sinagoga. Pero él era el maestro.
– Éstos son nuestros hijos, rabino -dijo José-. ¿Qué podemos hacer por ti?
Ofreció al rabino una bolsa de dinero, pero el rabino no la cogió. Sentí un vahído.
Yo nunca había visto rechazar una bolsa de dinero. Al levantar los ojos vi que el rabino me estaba mirando. De inmediato bajé la mirada. Quería llorar.
No pude recordar una sola palabra de lo que mi madre me había dicho aquella noche en Jerusalén. Sólo me acordaba de su cara y de cómo me había hablado en susurros. Y el aspecto de Cleofás en su lecho de enfermo, cuando habló y todos creímos que se iba a morir.
El anciano tenía el pelo y la barba completamente blancos. Con la mirada fija en los bajos de su túnica, advertí que la tela era de buena calidad, las borlas cosidas con el apropiado hilo azul.
Habló con voz suave y afable:
– Sí, José. Conozco a Santiago, Silas y Leví, pero ¿Jesús hijo de José?
Los hombres que estaban detrás de mí no dijeron nada.
– Rabino, viste a mi hijo en el sabbat -dijo José-. Tú sabes que es mi hijo.
No necesité mirar a José para adivinar que estaba soliviantado. Hice acopio de fuerzas y levanté la vista hacia el anciano, que miraba a José.
Entonces, sin poder evitarlo, rompí a llorar en silencio. Mis ojos parecían serenos, pero las lágrimas estaban allí. Tragué saliva y aguanté como pude.
El anciano no dijo nada. Todos callaban.
José habló como si pronunciara una oración:
– Jesús hijo de José hijo de Jacob hijo de Matan hijo de Eleazar hijo de Eliud de la tribu de David, que vino a Nazaret por unas tierras que le concedió el rey para establecerse en la Galilea de los gentiles. E hijo de María hija de Ana hija de Matatías y Joaquín hijo de Samuel hijo de Zakai hijo de Eleazar hijo de Eliud de la tribu de David; María de Ana y Joaquín, una de las que fueron enviadas a Jerusalén para estar entre las ochenta y cuatro menores de doce años y un mes elegidas para tejer los dos velos anuales para el Templo, como así lo hizo ella hasta que tuvo edad para volver a casa. Y así consta en los archivos del Templo, sus años de servicio y este linaje, como se hizo constar el día en que el niño fue circuncidado.
Cerré y abrí los ojos. El rabino parecía complacido, y cuando vio que yo le miraba, me sonrió incluso. Luego volvió a mirar a José.
– No hay nadie aquí que no recuerde vuestros esponsales -dijo-. Y hay también otras cosas que todos recuerdan, ya me entiendes.
Otro silencio.
– Recuerdo -prosiguió el rabino, sin alterar el tono- el día en que tu joven prometida salió de la casa y alborotó a todo el pueblo…
– Rabino, estamos ante niños pequeños -dijo José-. ¿No son los padres quienes tienen que contarles esas cosas a sus hijos cuando llega el momento?
– ¿Los padres? -preguntó el rabino.
– Según la Ley, soy el padre del niño -dijo José.
– Pero di: ¿dónde se celebraron tus esponsales y dónde nació tu hijo?
– En Judea.
– ¿Qué ciudad de Judea?
– Cerca de Jerusalén.
– Pero no en Jerusalén…
– Nos casamos en Betania -dijo José- en casa de los parientes que mi mujer tiene allá, sacerdotes del Templo, su prima Isabel y el marido de ésta, Zacarías.
– Ah, ya, y el niño nació allí…
José no quiso responder, pero ¿por qué?
– No -dijo al fin-. Allí no.
– ¿Dónde entonces?
– En Belén de Judea.
El rabino miró a un lado y otro, y las cabezas de los otros dos rabinos que lo acompañaban se volvieron hacia él. No dijeron ni una palabra.
– Belén -repitió finalmente el viejo rabino-. La ciudad de David.
José guardó silencio una vez más.
– ¿Por qué te marchaste de Nazaret para ir allí -preguntó el rabino- si los padres de tu prometida, Joaquín y Ana, eran ya muy mayores?
– Fue por el censo -respondió José-. Tuve que irme. Todavía me quedaba un poco de terreno allá en Belén, adonde los nuestros regresaron después del cautiverio, y si no reclamaba esas tierras las perdía. Fui a registrar dónde habían nacido mis antepasados.
– Mmm… -dijo el rabino-. Y las reclamaste.
– Así es. Y luego las vendí. Y el niño fue circuncidado y su nombre quedó inscrito en los archivos del Templo, como he dicho antes, y allí están esos archivos.
– Allí están, en efecto -dijo el rabino-, mientras otro rey de los judíos no decida quemarlos para ocultar su herencia.
Eso hizo reír por lo bajo a los otros hombres. Algunos chicos mayores que había por allí, en los que no había reparado, también rieron. No sabía de qué estaban hablando, tal vez de las fechorías del antiguo Herodes, que parecían no tener fin.
– Y después de eso os fuisteis a Egipto -dijo el rabino.
– Trabajamos en Alejandría, mis hermanos, el hermano de mi mujer y yo -dijo José.
– Y tú, Cleofás, ¿dejaste a tus padres y te llevaste a tu hermana a Betania?
– Nuestros padres tenían sirvientes -respondió Cleofás-. Y la vieja Sara hija de Elías estaba con ellos, y el viejo Justus no estaba enfermo.
– Ah, sí, lo recuerdo -dijo el rabino-, tienes razón. Pero ¡cómo lloraron tus padres por su hijo y su hija!
– Y nosotros por ellos -dijo Cleofás.
– Y desposaste a una mujer egipcia.
– Una mujer judía, nacida y criada en la comunidad judía de Alejandría. Y de una buena familia que te envía este presente.
Gran sorpresa.
Cleofás le tendió la mano con dos pequeños pergaminos, ambos en finos estuches con ribetes de bronce.
– ¿Qué es esto? -preguntó el rabino.
– ¿Te da miedo tocarlos, rabino? -repuso Cleofás-. Son dos pequeños tratados de Filo de Alejandría, erudito, o filósofo si lo prefieres, muy admirado por los rabinos de su ciudad, unos pergaminos procedentes de libros y que traigo a modo de regalo.
Читать дальше