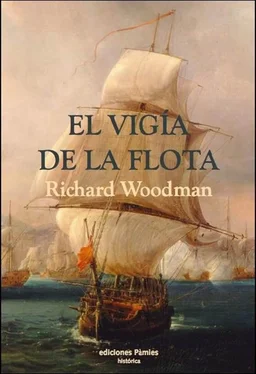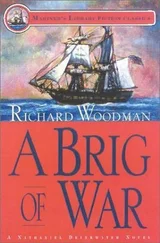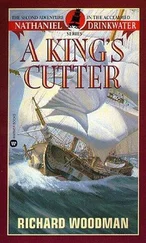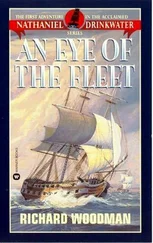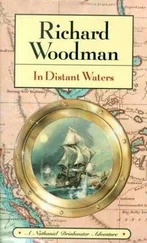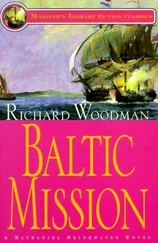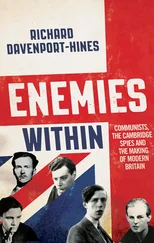Tras su breve paseo por la fragata, el almirante se dirigió a Hope, diciéndole:
– Tiene usted un barco condenadamente pulcro, capitán Hope. Ya le encontraremos algo que hacer. Mientras tanto… – bajó la voz, Hope asintió y se dirigió a Devaux: -Todos a popa, señor Devaux.
Carreras confusas y apresuradas siguieron al zumbido de los silbatos y a las órdenes emitidas a gritos. Los infantes de marina y sus casacas rojas se dirigieron a popa marcando el paso y, paulatinamente, el barco volvió a recuperar el buen orden. Kempenfelt dio un paso al frente y dijo:
– Bien, muchachos, el capitán Hope me ha pedido que les transmita las noticias sobre el botín: la fragata Santa Teresa. - Hizo una pausa para observar a la dotación moverse inquieta en sus puestos. Las expectativas, prendidas de sus rostros por la presencia del almirante, se transformaron ahora en una inquieta ansiedad. La fila irregular de hombres titubeó.
– Les gustará saber que ha sido adquirida por… -Su voz se fue apagando hasta dar paso a un murmullo.
– ¡Silencio! -gritó Devaux.
– …ha sido adquirida por 15.000 guineas y todos recibirán la parte que les corresponde, según los usos acostumbrados -El almirante dio un paso atrás.
Devaux miró a Hope, que mostraba un angelical sonrisa. Entonces, sintiendo que ese era el momento adecuado, gritó:
– ¡Tres hurras por el almirante!
Esta vez no hubo falta de entusiasmo. El estallido de júbilo llegó hasta el Cerberus, a una milla de distancia. Cuando remitían las voces, Hope le comunicó a Devaux:
– Señor Devaux, mañana podrá permitir a bordo la visita de esposas y prometidas. Según parece, la oficina del almirante anunció nuestra llegada hace varios días…
Este era el día del capitán Hope. Al conducir al almirante y a su primer teniente hacia la cabina, se dieron varios hurras por el capitán.
La cena en la cabina del capitán Hope no llegará a las crónicas de las cenas navales. Con todo, el sol poniente lanzó un dorado y brillante haz luminoso desde el horizonte que alcanzó las ventanas de popa de la Cyclops , derramando sobre la escena que allí se desarrollaba parte de su magia. Además, el parloteo alborotado de los más jóvenes, la euforia debida al poco frecuente consumo de vino y el efecto embriagador de la propia ocasión le confirieron a la cena cierto grado memorable.
Copping se las ingenió para ofrecer un banquete con las limitadas viandas de que disponía. Si Kempenfelt no quedó impresionado por la cocina, no lo mostró y en cuanto a los guardiamarinas, cuyo sustento diario no llegaba a una ración completa, cualquier comida de más de un plato era considerada alta cocina.
Por suerte, el saqueo de la Santa Teresa había proveído de suficiente Oporto y vino de Jerez, que compensaron el insustancial clarete de Hope. También se rescataron algunos puros habanos que, tras el capón y el budín, llenaron la cabina con el boato aromático del humo azul.
Apenas una hora después de haberse sentado, el organismo de Drinkwater disfrutaba de la placentera sensación de una ligera modorra. La hinchazón de su estómago alcanzaba proporciones desacostumbradas y su cabeza comenzaba a asumir esa lúcida indiferencia por el movimiento de las extremidades que suponía el momento más placentero, si bien más breve, de la ebriedad. Sus olvidadas piernas lucían reclinadas, tal y como las había colocado antes de que el aumento de la concentración alcohólica en su cerebro les hubiese sustraído toda su energía. Escuchó, sin entenderlo por completo, como los oficiales superiores hablaban sobre el nuevo código de señales ideado por Kempenfelt. La explicación del almirante de la acción de guerra acometida por Rodney en aguas de Martinica circuló por sus órganos auditivos, dejando que el cerebro se aferrase a ciertas frases significativas para que su recargada imaginación siguiese adelante.
Hope, Price, Keene, Devaux y Blackmore escuchaban al contraalmirante con deferencia profesional, pero para Drinkwater, la espléndida silueta de Kempenfelt pertenecía de pleno al ámbito de los sueños.
Tras el brindis en honor al rey, Kempenfelt propuso uno por la valentía demostrada por la Cyclops durante la acción frente a las costas de Cádiz. En respuesta, Hope propuso un brindis por el almirante «sin cuya ratificación, su buena fortuna habría sido incierta». El almirante dio un codazo a su primer teniente, quien se levantó vacilante y leyó una breve declaración en honor del teniente John Devaux y el guardiamarina Nathaniel Drinkwater, por su audaz actuación al abordar la presa y ganarse una mención destacada en el informe de Hope. Devaux se levantó y se inclinó ante el primer teniente y el almirante. Al recordar que el guardiamarina había tenido el honor de recibir la rendición de los españoles, se dirigió al joven caballero para que respondiese.
Drinkwater no era plenamente consciente de qué debía hacer pero sí tuvo claro que Morris lo observaba desde el otro extremo de la mesa, con una malvada mueca dibujada en su rostro. Un rostro que parecía aumentar su tamaño hasta proporciones horripilantes de tiránica maldad. La conversación se apagó, pues todos se giraban para mirar a Nathaniel. Estaba confuso. Recordaba que los oficiales superiores, uno tras otro, se habían puesto de pie, y así lo hizo. La aburrida expresión del primer teniente cambió a una de repentino interés ante la posibilidad de presenciar una indiscreción, que habría de entretener a sus modernas amistades.
Drinkwater miró hacia las ventanas de popa, por las que se veían los últimos rayos iluminar el horizonte. La cara de Morris se fue desvaneciendo, al tiempo que la de su madre surgía ante sí. Recordó que le había preparado el petate y bordado un mantel para que su hijo lo usase durante la travesía. Estaba a buen recaudo y aún por estrenar en el fondo de su cofre. Lucía una máxima que surgió ahora en la mente del guardiamarina y que éste emitió a voz en grito y en tono autoritario:
– ¡Perdición a los enemigos del rey! -pronunció con claridad, sin respirar. Se sentó bruscamente mientras todos los comensales manifestaban su aprobación. El primer teniente volvió a su expresión aburrida.
A lo lejos pudo escuchar el comentario de aprobación de Kempenfelt:
– ¡Por todos los demonios, capitán! ¡Qué redaños muestra el mozalbete!
Junio-julio de 1780
Cuando se despertó a la mañana siguiente, Drinkwater recordaba vagamente como había terminado la noche anterior. No estaba seguro de a qué hora se había retirado el almirante, porque tras su brindis, el resto de la velada se había convertido en un borroso recuerdo. Los uniformes blancos y azules, los galones dorados y las caras rosadas parecían difuminadas en algo más que el humo del tabaco. El abrigo bermellón de Wheeler y su brillante gorjal habían brillado como el sol a la luz de las velas mientras bromeaban, se reían y de nuevo recuperaban la formalidad. La conversación había discurrido por diferentes derroteros; primero, temas generales; después, más específicos; luego, atrevidos, para volverse más técnica toda vez que los contertulios se concentraban, se dividían y se volvían a unir en una gran marea verbal.
La velada había sido un triunfo para Henry Hope. Como punto final, Blackmore había sugerido escuchar algo de música y se requirió la presencia de O'Malley. El diminuto cocinero irlandés entró lanzando miradas de refilón a los restos de la comida y las botellas vacías. Entonó melodías agradables y melancólicas, acordes con la época, que sumió a los comensales en un silencio apreciativo. Un aplauso cerrado puso fin a su actuación tras interpretar una última giga frenética de su tierra natal que, puesto que procedía del carácter salvaje y apasionado de su pueblo, a Drinkwater le pareció que resumía el júbilo de la batalla del cabo de Santa María, en la que habían participado los geniales irlandeses.
Читать дальше