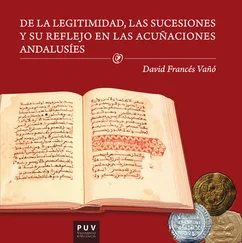Henri Troyat - Las Zarinas
Здесь есть возможность читать онлайн «Henri Troyat - Las Zarinas» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Историческая проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Las Zarinas
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Las Zarinas: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Las Zarinas»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Henri Troyat narra el destino de esas zarinas poco conocidas, eclipsadas por la personalidad de Pedro el Grande y por la de Catalina, que subirá al trono en 1761.
Las Zarinas — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Las Zarinas», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Desgraciadamente, el 1 de junio de 1727 la viruela se lleva al joven obispo Carlos Augusto. De la noche a la mañana, Isabel se queda sin prometido, sin esperanza conyugal. Tras la espantada de Luis XV, acaba de perder a otro pretendiente, menos prestigioso que el rey de Francia, es cierto, pero que le habría garantizado una posición muy honorable para una gran duquesa de Rusia. Ante semejante encarnizamiento del destino contra sus sueños de matrimonio, se desanima, toma aversión a la corte de San Petersburgo y se retira, con su cuñado Carlos Federico y su hermana Ana, al castillo de Ekaterinhof, en la linde de San Petersburgo, a la sombra de un parque inmenso rodeado de canales. En este marco idílico, cuenta mucho con el cariño de sus allegados para que la ayuden a olvidar su decepción.
El mismo día de su partida, Ménshikov ofrece en su palacio un extraordinario festín para celebrar los esponsales de su hija, María, con el joven zar Pedro II. La prometida, engalanada y enjoyada como si fuera un relicario, recibe en esta ocasión el título de Alteza Serenísima y la garantía de una renta anual de treinta y cuatro mil rublos procedentes del Tesoro del Estado. Ménshikov se muestra más cicatero cuando se trata de compensar a la zarevna [10]Isabel, a quien sólo asigna doce mil rublos para mitigar el rigor de su duelo. [11]Sin embargo, Isabel quiere pasar ante todos por una novia inconsolable. Ella considera que el hecho de no estar todavía casada a los dieciocho años y de no interesar más que a ambiciosos con miras estrictamente políticas, es una suerte demasiado cruel para que siga resignándose a ella. Por fortuna, sus amigos se desviven por encontrar, en Rusia o en el extranjero, un buen sustituto de Carlos Augusto. Apenas el féretro del difunto ha sido enviado a Lübeck, se menciona ante Isabel la posible candidatura de Carlos Adolfo de Holstein, el propio hermano del desaparecido, así como la del conde Mauricio de Sajonia y la de algún que otro gentilhombre de méritos fácilmente verificables.
Mientras en Ekaterinhof Isabel sueña con estos diferentes partidos cuyo rostro apenas conoce, en San Petersburgo, Ménshikov, come hombre práctico que es, estudia las ventajas de los novios disponibles en el mercado. Desde su punto de vista, la zarevna medio viuda representa una excelente moneda de cambio en las negociaciones diplomáticas en curso. Aun así, estas preocupaciones matrimoniales no le hacen perder de vista la educación de su pupilo imperial. Observando que, desde hace poco, Pedro parece menos extravagante que en el pasado, recomienda a Ósterman que refuerce su lucha contra la pereza natural de su alumno acostumbrándolo a unos horarios fijos, ya se trate de estudios o de solaz. El westfaliano es secundado en esta tarea por el príncipe Alexéi Grigórievich Dolgoruki, «gobernador adjunto». Éste se presenta a menudo en palacio con su joven hijo, el príncipe Iván, un apuesto mozo de veinte años, elegante y afeminado, que divierte a Su Majestad con su inagotable parloteo.
A su regreso de Ekaterinhof, donde ha pasado unas semanas de retiro sentimental, Isabel se instala en el palacio de Verano, pero no pasa un solo día sin que vaya a visitar, con su hermana Ana, a su querido sobrino en su jaula dorada. Escuchan sus confidencias de niño mimado, comparten su entusiasmo por Iván Dolgoruki, el efebo irresistible, y los acompañan a los dos en sus salidas nocturnas y sus alegres francachelas. Pese a las reconvenciones de sus carabinas masculinas, sobre este cuarteto de desvergonzados sopla un viento de locura. En el mes de diciembre de 1727, Johann Lefort pone al corriente a su ministro en la corte de Sajonia de las calaveradas del joven Pedro II: «El señor [Pedro II] no tiene más ocupaciones que recorrer día y noche las calles con la princesa Isabel y su hermana, visitar al chambelán Iván [Iván Dolgoruki], a los pajes, a los cocineros y Dios sabe a quién más.» Después de dar a entender que el soberano bajo tutela tiene unos gustos contra natura y que el delicioso Iván lo arrastra a juegos prohibidos en lugar de combatir sus inclinaciones, Lefort prosigue: «Podría creerse que esos imprudentes [los Dolgoruki] favorecen los más variados desenfrenos instilando [en el zar] los sentimientos del más abyecto de los rusos. Sé de un aposento contiguo a la sala de billar donde el subgobernador [el príncipe Alexéi Grigórievich Dolgoruki] le organiza encuentros galantes […]. No se acuestan hasta las 7 de la mañana.» [12]
Estas diversiones de juventud sedienta de placeres no inquietan a Ménshikov. Mientras Pedro y sus tías se entretengan con enredos amorosos y revolcones de segunda fila, su influencia política será nula. En cambio, el «Serenísimo» teme que el duque Carlos Federico de Holstein, cuyas ambiciones lo exasperan, haga caso omiso de las advertencias de su esposa, Ana, e intente echar por tierra, con exigencias fuera de lugar, el modus vivendi que el Alto Consejo secreto ha sabido imponer al pequeño zar y sus allegados. A fin de poner freno a los sueños descabellados de Carlos Federico, Ménshikov le retira, mediante un ucase que Pedro II ha firmado una noche de borrachera, la posesión de la isla de Ösel, en el golfo de Riga, que la pareja había recibido como regalo de bodas, y le recorta el presupuesto. Estas manifestaciones de un espíritu mezquino van acompañadas de tantas ruines vejaciones ideadas por Ménshikov que el duque y su mujer se enfadan de verdad y prefieren marcharse de la capital, donde se les trata como parientes pobres y como intrusos. Al besar con el corazón encogido a su hermana, antes de embarcar con su marido para Kiel, Ana tiene un presentimiento funesto. Confiesa a sus íntimos que teme, tanto por Isabel como por Pedro, los manejos de Ménshikov. Según ella, es un enemigo implacable de su familia. Debido a su estatura de gigante y sus anchos hombros, lo ha apodado «el orgulloso Goliat», y reza al cielo para que Pedro II derribe, cual un nuevo David, al monstruo de orgullo y maldad que se ha adueñado del imperio.
Tras la marcha de su hermana para el Holstein, Isabel intenta olvidar sus penas y sus miedos en el torbellino de la vida galante. Pedro la ayuda en esta empresa de diversión inventando todos los días nuevas ocasiones para retozar y embriagarse. Sólo tiene catorce años y sus deseos son los de un hombre. Para disfrutar de mayor libertad de movimiento, Isabel y él se trasladan al antiguo palacio imperial de Peterhof. Por un momento, les es dado creer que sus anhelos secretos están a punto de hacerse realidad, pues Ménshikov, pese a gozar de una salud de hierro, se siente repentinamente mal, empieza a escupir sangre y se ve obligado a guardar cama. Según los rumores que llegan a Peterhof, los médicos consideran que la indisposición puede prolongarse, si no resultar fatal.
Durante este vacío de poder, los consejeros habituales se reúnen para comentar los asuntos corrientes. Además de la enfermedad del Serenísimo, se produce otro acontecimiento de importancia que los incomoda: la primera mujer de Pedro el Grande, la zarina Eudoxia, a la que éste encerró en el monasterio de Súzdal y más tarde trasladó a la fortaleza de Schlüsselburg, reaparece de pronto. El emperador la había repudiado para casarse con Catalina. Eudoxia, vieja y debilitada tras treinta años de reclusión, aunque todavía animosa, es la madre del zarevich Alejo, muerto bajo tortura, y la abuela del zar Pedro II, que no la ha visto jamás ni siente necesidad de hacerlo. Ahora que Eudoxia ha salido de su prisión y que Ménshikov, su enemigo jurado, no puede levantarse de la cama, los demás miembros del Alto Consejo secreto consideran que el nieto de esta mártir, tan digna con su conducta discreta, debe hacerle una visita para presentarle sus respetos. La iniciativa les parece aún más oportuna teniendo en cuenta que, ante el pueblo, Eudoxia pasa por ser una santa sacrificada a la razón de Estado. Tan sólo hay una dificultad, pero no es pequeña: ¿no le molestará a Ménshikov que tomen una decisión sin consultarlo? Discuten la cuestión entre ellos, como especialistas de la cosa pública. Algunos sugieren aprovechar la próxima coronación del joven zar, que debe celebrarse en Moscú a principios de 1728, para organizar un encuentro histórico entre la abuela, que encarna el pasado, y el nuevo zar, que encarna el futuro. Ósterman, los Dolgoruki y otros personajes de menor envergadura dirigen mensajes de adhesión a la anciana zarina y solicitan su apoyo con vistas a futuras negociaciones. Pero Eudoxia, entregada por completo a la oración, el ayuno y los recuerdos, no muestra interés alguno por la agitación de los cortesanos. Sufrió demasiado, tiempo atrás, a causa del ambiente viciado de los palacios para desear otra recompensa que la paz en la luz del Señor.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Las Zarinas»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Las Zarinas» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Las Zarinas» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.