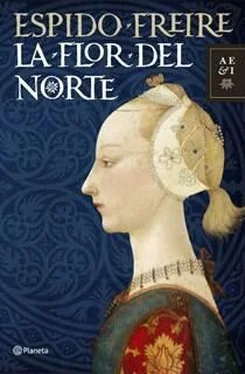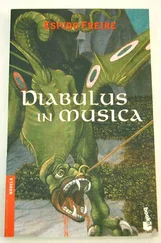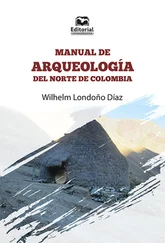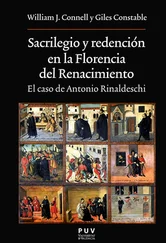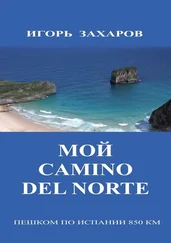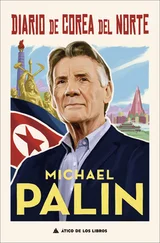Si algo de bueno tuvo la tacañería del rey Alfonso cuando nos prohibió más de dos platos de carne al día y arrebató las pieles de nutria de los vestidos, fue que las muestras externas de lujo desaparecieron de inmediato: aquella riqueza de atuendo que tanto me preocupaba en Bergen se redujo de tal manera que pude ahorrar el dinero que costaría exhibirlas para otras necesidades. Todo estaba regulado por decreto, hasta tal punto que no había semana que no se nos dijera, por orden real, cómo habían de ser los arneses de los caballos, el color de los blasones o los días de celebración de las bodas.
Mi esposo don Felipe no decidía nada, ni en nada opinaba. Mientras me vi buena, se encontraba casi todos los días con las familias nobles, cenaba en sus salones, o debíamos agasajarlas en los nuestros.
– Esposa, convendría que a los convidados que mañana espero se les agasajara con todo el esmero que vuestro ingenio discurra.
– ¿Mandáis algo en particular?
– Nada, lo que dispongáis estará bien.
Raras veces me indicaba el grado de nobleza de quienes esperábamos, de manera que siempre se les agasajaba como a infantes. Si me correspondía presidir la mesa, mantenía una sonrisa fija en el rostro e intentaba memorizar las relaciones que entablábamos y sus motivos. Pero sin ayuda de don Felipe, y nueva en la ciudad, la tarea resultaba ardua.
Sin hablar, él halló su misión y yo la mía: él buscaba enlaces y apoyos para fortalecer nuestra posición, y yo me encargaba de aumentar nuestra fortuna y del gobierno doméstico. Cuando, al poco de instalarnos en Sevilla, comencé a padecer, se interrumpieron paulatinamente las reuniones y los encuentros en mi casa, aunque no las que lo solicitaban en palacios y nobles villas, y nos vimos menos.
Mis malestares continuos no ayudaban a que viviéramos una existencia feliz. Tampoco se daba, entre nuestros caracteres y nuestras opiniones, nada que compartir y menos de lo que hablar, porque él, al mismo tiempo que su radiante presencia, mantenía su natural taciturno, de manera que cuando mi adoración por él menguó a lo que debe sentir de manera normal una esposa por su marido, pronto me acostumbré a la soledad del día y al silencio de las noches.
Doña Juana pidió permiso, al poco de haber llegado a la ciudad, para profesar en un convento. Como me ocurría a mí, se fatigaba con el calor, perdía la respiración y creía morirse.
– Cuando me llegue la hora, quiero que me encuentre en santidad -me dijo.
Ingresó en el convento de San Salvador, al que de vez en cuando acudía para escuchar misa. La vi marchar sin lástima y no la añoré. Seca y aburrida como una estaca, prefería cien veces antes la compañía de doña Inés, a quien al menos me unía la edad.
– Podéis escribir a la reina, y que os aconseje algunas damas de linaje a las que les agradaría vivir con vos.
– No -dije yo-. La reina tiene otros quehaceres, y no juzga a la gente con las mismas medidas que yo empleo.
Lo cierto es que tras haber discurrido toda mi vida empleada en la educación de jovencitas, me encontraba cansada y sin fuerzas como para indicar de nuevo a una desconocida cómo me gustaba que se hicieran las cosas a mi alrededor. No tomé nuevas damas, pese a que pronto se supo que vivía casi sola, y algunas de las muchachas de apellidos ilustres se ofrecieron a acompañarme. A cambio, preferí que fueran dueñas de origen humilde y de buenas costumbres, y encontré a Mariquilla y a la Muda, que desde entonces me sirven.
La casa que compramos mi esposo y yo había sido de un moro principal, y al estilo suyo, contaba con dos pisos, un patio de mármol, hierbas y árboles y una fuente. Las ventanas que se abrían a la calle apenas medían un palmo, y las habitaciones se mantenían en penumbra; pero en el patio, el sol entraba a raudales. Se encontraba algo alejada de la ciudad, al oeste, entre ésta y un barrio marinero que llamaban de Triana. Para llegar a la ciudad había que cruzar el Guadalquivir, pero el aire resultaba más puro y el paisaje más bello que en las otras casas que habíamos visitado.
– Si viviéramos más cerca de los barrios principales -se disculpaba mi marido-, no sería tanta la distancia que habría de recorrer para las visitas, y os acompañaría con mayor frecuencia.
– Id con Dios y sednos de gran ayuda, don Felipe -decía yo, resignada. Lo cierto es que no hubiéramos podido mantener una casa grande en el centro, sin tierras y, por lo tanto, sin posibilidad de sustento para los criados.
Hube de montar sin ayuda ni mucho conocimiento la marcha de nuestro hogar. Salvo los escuderos y mozos de don Felipe, no traíamos apenas sirvientes. Por suerte, en las tierras recién conquistadas del sur, los esclavos eran baratos, porque los padres, según sus hábitos, vendían a los hijos de niños si no podían mantenerlos o si les disgustaban en exceso. Busqué entre ellos a los más hermosos, con la intención de educarlos a mi manera y de rodearme siempre de belleza, porque en Sevilla, bajo el cielo y entre los naranjos, todo rebosaba perfección.
Durante los primeros meses, al menos una vez cada dos semanas me hacía llevar al centro, a la otra orilla, para las pujas de africanos. Los tratantes me conocían y se inclinaban ante mí.
– Los de hoy os gustarán -me decían, cómplices.
Mil veces se habían ofrecido a reservarme los que ya sabían de mi agrado y llevármelos a mi quinta, para que eligiera, y mil veces lo había rechazado. Las ocasiones que encontraba para abandonar mi casa no eran demasiadas. O bien salía para escuchar a algún predicador de fama o acompañaba a mi esposo a sus compromisos. No había logrado hacer amigas; paseaba con desgana por los jardines, llegaba hasta la torre del Oro y regresaba de nuevo por el río. Al menos, las pujas de esclavos me ocupaban una mañana entera.
Así adquirí al negro que tanto envidiaba mi cuñada, y a varios moros de gran mérito. Uno de ellos logró comprar su precio, no quise saber cómo, y se quedó en la casa, como liberto, cumpliendo con las mismas tareas que de esclavo, y creo que esa acción, poco frecuente, da medida de mi comportamiento hacia ellos.
El problema, como ocurre con las caballerizas grandes, no radicaba en comprar esclavos, sino en mantenerlos luego, porque comen, y visten, y hay que procurarles lo que necesitan. Decidí entonces que en los huertos que habíamos comprado y que pertenecían a mi finca se roturara la tierra de la manera adecuada, y, mientras tanto, me aseguré de abastecerlos con pan y con vino, con sardinas, tocino y queso.
Si puedo hoy presumir de que no ha muerto nadie encomendado a mí, como me aconsejó el rey don Jaime, se debe a que durante todo el invierno, mientras la tierra era roma, les daba un pan entero a cada uno, y un jarro de vino, y cada semana dos sardinas y un queso, coles y cebollas y, si los había, un huevo y un puñado de nueces y aceitunas. Nadie podrá decir que he matado de hambre a mis sirvientes. Han comido mejor de lo que como yo ahora, que sólo me dan sopas de vino, y aún éste, aguado.
Me cuidé de que su pan fuera bueno y erradiqué la costumbre de mezclar la harina a medias con polvo de teja, para que el coste resultara menor. No lo hice sin dudas, y sin recelos, porque era preciso comer todos los días y el pan encarecía el presupuesto mensual. Aun así, me mantuve firme y les di buen pan. Y como resultado, me alaban los esclavos, y mi orgullo es que mantienen los dientes y el pelo, que les brilla la piel, mientras que en otras casas tienen todos los ojos cercados de sombras negras y la nariz colorada.
Le di oficio a cada uno, y además de cultivar la tierra, sabían las mujeres hilar y los hombres herrar y trabajar el cuero, porque un esclavo que sólo sirve para una cosa, no sirve para ninguna cuando cambia de amo, y aunque nadie los quiere viejos, si conocen algún trabajo delicado, se paga aún buen precio por ellos, aunque tengan años. Y salvo que muy merecido lo tuvieran, no los maltraté ni pegué. El Cielo me lo tendrá en cuenta.
Читать дальше