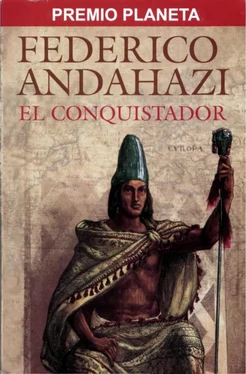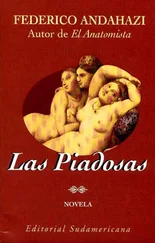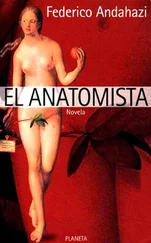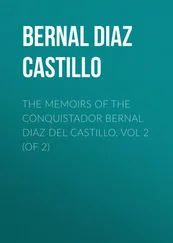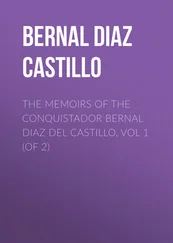La avanzada mexica, entusiasmada por la primera y exitosa operación militar sobre el palacio del cacique de Ailhukatl Icpac Tlamanacalli, estaba confiada en que las tropas de Tenochtitlan resultarían victoriosas en el futuro; de hecho, aquel puñado de hombres hubiese podido apoderarse de Marsella con absoluta facilidad, si su propósito hubiera sido ése.
Con el ánimo de los héroes, llegaron a su segundo punto en Francia, la mismísima sede del Cristo Rey, ciudad en la que habitaba el sacerdote mayor de la cristiandad. Estaban a las puertas de Aviñón.
20 La casa del dios ausente
La avanzada mexica, acompañada de una cohorte diplomática, bordeó el Ródano y, sobre la margen izquierda del río, cortadas contra el fondo de un cerro, aparecieron de pronto las cúpulas más altas de la ciudad. Aviñón era propiedad del sumo sacerdote, o, como llamaban al máximo teo-pixqui los nativos, el "Papa". Por increíble que pudiese resultarle al capitán mexica, uno de los teopixqui, Clemente VI, había comprado la ciudad a una emperatriz de un reino vecino llamado Sicilia. Quetza supo que allí habían residido siete papas y otros dos, algo distraídos, permanecieron en la ciudad luego de que el papado volviera a su lugar de origen: Roma. Igual que las demás ciudades que había visitado desde su desembarco en Huelva, también Aviñón estaba amurallada. Por sobre las murallas sobresalía una construcción cuyas dimensiones la destacaba del resto: las altas paredes de piedra, las torres fortificadas, las cúpulas que se alzaban hacia el cielo, los minaretes y las angostas ventanas, la convertían en un bastión inexpugnable. El pequeño ejército mexica supo que era aquel el Palacio de los Papas. Sin embargo, tantas defensas parecían ahora inútiles, ya que desde que el máximo teopixqui había vuelto a Roma, aquella ciudadela no era más que una barraca repleta de frutas y vegetales desde donde se abastecía el mercado de la ciudad.
Ajuicio de Quetza, los franceses eran algo presumidos; el curioso modo de pronunciar desde el fondo de la garganta y cierta afectación en los gestos les confería a los galos un aire de superioridad contrastante con la alegre simpleza de los españoles. De hecho, la reina Isabel de España le resultó menos engreída que cualquier oscuro funcionario francés. Y, a juzgar por el modo en que los habían recibido en Marsella, a los mexicas no les faltaban razones para encontrar a sus anfitriones, al menos, poco hospitalarios. Todo el tiempo parecían querer diferenciarse de los ingleses, como si encontraran su propia esencia en oposición a los anglos. Este desvelo por sus antiguos adversarios, la exagerada animosidad que le dedicaban al enemigo, era propia de los pueblos que, en lo más recóndito de su alma, se sienten inferiores. Quetza se dijo que Francia jamás llegaría a ser un imperio o, peor aún, que siempre sería un imperio frustrado.
En su viaje hacia eL Norte de la Galia, remontando el Ródano, las huestes de Tenochtitlan pasaron por Valence, Gre-noble, Saint-Étienne y Lyon.
Quetza pudo ver que Lyon estaba dominada por dos colinas separadas por una hondonada. Era una ciudad de un trazado acogedor: podía llegarse de una calle a otra atravesando los patios de las casas. Y, a diferencia de Marsella, se diría que los moradores eran tan hospitalarios como sus calles y jardines. La hipotética delegación oriental fue recibida por el cacique de Lyon con sumo interés. Era una ciudad verdaderamente próspera, el centro comercial donde confluían mercaderías de toda Europa. A pesar de que las dimensiones del mercado no podían compararse con las del de Tenochtitlan, era quizás el más grande que había visto Quetza desde su llegada al Nuevo Mundo. De manera que significaba un acontecimiento ciertamente auspicioso para la ciudad establecer lazos comerciales con Catay. De hecho, la seda lionesa era una de las más codiciadas del mundo y podía serlo más aún si se manufacturaba en Francia el finísimo hilo traído de Oriente.
Y así, sellando tratados comerciales ilusorios, haciendo ver espejismos a los ambiciosos caciques de Francia, desplegando los oropeles de aquellas quiméricas rutas de la seda, el oro y las especias, Quetza llegó por fin a París.
A la reducida avanzada mexica, París le resultó una suerte de pequeña Tenochtitlan. Igual que en la capital de su patria, el templo principal estaba erigido en una isla, pero, en lugar de estar enclavada en un lago, quedaba abrazada por un río caudaloso. Semejante a Huey Teocalli, con sus tabernáculos gemelos en la cima, el templo mayor de París estaba rematado en dos altas torres idénticas. Tal fue la curiosidad que despertó la supuesta delegación de Catay, que el sacerdote los recibió a las puertas del templo y los invitó a conocerlo. Por primera vez Quetza tuvo la oportunidad de conversar con un sacerdote del Nuevo Mundo. El joven capitán mexica no podía evitar un molesto temor cada vez que estaba frente a un religioso, tal vez porque la historia de su vida era la de huir de su verdugo, el sacerdote Tapazolli. Lo cierto era que todos los sacerdotes, fueran de aquí o de allá, despertaban en él aquel antiguo terror infantil que sintió cuando a punto estuvo de perder la vida en la piedra de los sacrificios. A diferencia de los religiosos de su patria, que usaban el pelo largo y enmarañado, los de las nuevas tierras llevaban por lo general la cabeza rapada o, en algunos casos, afeitada sólo en la coronilla. Por otra parte, los ropajes de los sacerdotes mexicas eran sencillas túnicas que apenas cubrían sus partes pudendas, mientras los representantes del Cristo Rey llevaban vestidos bordados en hilo de oro, capas color púrpura, finísimas sedas y collares de piedras preciosas que formaban la consabida cruz que tanto había visto. Sin embargo, tenían la misma expresión solemne e idéntica manera de conducirse con los feligreses. Quetza no podía evitar un enorme desagrado en el modo afectadamente paternal con que se dirigía a él, como si todo el tiempo estuviese disculpándolo del hecho desgraciado de no haber nacido francés, de no tener la piel blanca y de hablar un idioma tan alejado del latín. Lo conducía por el centro del templo mostrando su grandeza y parecía compadecerse de que, en su patria, nunca alcanzarían aquel grado de majestuosidad para honrar a sus precarios ídolos. Quetza admiraba la belleza de la edificación, aunque, en términos de magnificencia, el templo bicéfalo de Huey Teocalli, construido en lo alto de la pirámide, no podía compararse con ninguna de las iglesias que el jefe mexica había visto en el Nuevo Mundo. Mientras el sacerdote hablaba con semejante presunción, Quetza se limitaba a asentir en silencio. Al joven capitán mexica lo invadió de pronto un grato sentimiento de sosiego al ver la luz, llena de colores, entrando a través de los cristales del gran rosetón que presidía el recinto. Aquella penumbra quebrada tenuemente por los haces violáceos y azulinos producía un efecto seráfico. Entre la multitud de cosas novedosas que había descubierto Quetza en su viaje, el vidrio fue uno de los elementos que más lo deslumhraron. Imaginaba los palacios de Tenochtitlan decorados con cristales de colores, las ventanas con vidrios que dejaran pasar la luz pero no el fuerte viento de la montaña, y se decía que su patria sería otra cuando llegara con sus barcos repletos de novedades. Fascinado con el rosetón circular, no podía dejar de ver en su circunferencia y en la disposición de los cristales, el calendario que él mismo había concebido. El sacerdote lo condujo hasta las escaleras que se iniciaban al pie de la torre Sur y, luego de un largo ascenso por la ensortijada escalinata de piedra, llegaron por fin a la cima. Desde allí podían dominar toda la ciudad de París. Acodados en la balaustrada conversaron como lo harían dos jefes que representaran dioses enemigos.
Читать дальше