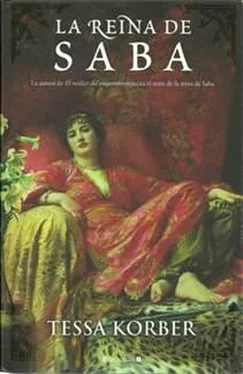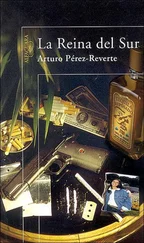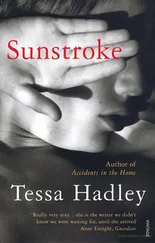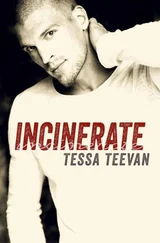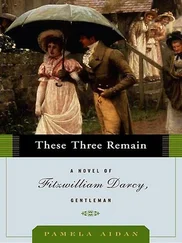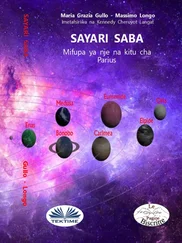Se lamió los dedos grasientos con gran placer. Una joven sirvienta le acercó entonces una fuente y se colocó tras ella con una jarra, expectante. Simún vaciló, no sabía qué tenía que hacer. Su padre le mostró que debía extender los dedos sobre la fuente y dejar que la criada vertiera agua sobre ellos. Después la sirvienta se arrodilló ante ella y le secó los dedos con un paño caliente que olía un poco a limón. Simún se dejó hacer con rubor.
Después llegó una garrafa de cobre con una bebida cuyo olor repugnó a Simún. Se alegró al ver que tampoco su madre probaba ese brebaje.
– Aaah -suspiró Yita, y se hizo servir otro buen trago-. Licor de pasas. Nada hay más exquisito. Así celebraremos hasta que llegue la mañana. Más aún ahora que Marib verdaderamente posee dos paraísos. Jashiriyya ! -Con ese brindis evocó la dulce embriaguez que se alarga hasta el alba.
Dhahab dio otro elegante trago de agua. Se hizo un momento de silencio. Después miró a Simún, que cogía el segundo de los pastelitos servidos con el licor.
– Vaya, si sigue comiendo así, pronto habrá acabado con su belleza -comentó con censura.
Simún clavó los ojos en ella, aún con migas en la comisura de los labios. Tragó con dificultad y abrió la boca.
Yita, desconcertado, las miró a una y a otra.
– ¿Qué, por un par de dulces? -preguntó con campechanía, y le pellizcó la mejilla a Simún-. Bobadas, tesoro, bien te lo mereces. Mira a tu madre, su belleza no ha perdido ni un ápice de esplendor en todos estos años.
Dhahab sonrió con amabilidad.
– Tienes razón -dijo-. Qué más dará. En su caso.
Simún dejó en el plato lo que le quedaba de pastel. Buscó la mirada de su padre, pero él ya se había llevado la copa a los labios.
– Eso -masculló.
– Por cierto, ¿ya se la has presentado al mukarrib ? -preguntó
Yita dejó entonces la copa.
– ¡Dhahab! -exclamó, indignado.
Por primera vez miró con cierta perplejidad a su mujer, que se encogió de hombros.
– Lo digo sólo porque, ya que toda la ciudad habla de ella gracias a tus elogios… -Enarcó sus cejas bien depiladas.
Yita arrugó la frente. Sus dedos empezaron a tamborilear con nerviosismo en la mesa baja alrededor de la cual estaban sentados todos ellos con las piernas cruzadas. Simún se apercibió con extrañeza de su inquietud.
– Todavía no -masculló el hombre al cabo-. Había esperado… -No acabó la frase. Con un gesto de la mano ahuyentó de la mesa cualquier otra consideración-. No importa -concluyó-. Preocupaciones futuras…
Dicho eso, alzó la copa y brindó por sus dos mujeres.
– Por una doble felicidad.
Dhahab bebió a su vez un sorbo de agua y se sonrió.
Simún hizo oír su voz en el subsiguiente silencio:
– ¿Qué sucede con el mukarrib ?
Los ojos de Mukarrib
Los ojos del mukarrib pasearon su mirada por los tejados de Marib, que eran planos, rojos y blancos, como un tablero de juego para sus estrategias. Las oscilantes palmeras a él no le interesaban.
– ¿Conque tiene una hija? -dijo, y se volvió.
Al hombre que aguardaba detrás, su mirada lo pilló desprevenido; bajó la cabeza.
– En el mercado no se habla de otra cosa -afirmó.
El mukarrib asintió. Tenía una cabeza contundente, su larga barba negra raspaba la tela de la vestimenta que cubría su torso abombado. Sonrió; estaba acostumbrado a que le rehuyeran la mirada. Tampoco él se miraba nunca en el espejo. No era necesario, él mismo era un espejo que reflejaba su ciudad y su reino y el mundo entero. Incluso los dioses, como cuyo intermediario actuaba, se reflejaban en él. Él lo era todo, su voluntad era como la fuerza de la naturaleza: ineludible. Las tribus ya empezaban a comprenderlo.
No, a Shamr, el mukarrib , no le preocupaba que pudieran leerle sus apetitos en los ojos. Los dejaba brillar allí descaradamente, eran como el sol, como la lluvia y la riada. Le alegraba saber que suscitaban temor.
– Y la tiene encerrada, ¿verdad? -preguntó entonces.
El hombre volvió a mirar al suelo y se frotó las manos. Todavía tenía una costra en la mordedura de los dientes de Simún. Se estremeció al sentir que el mukarrib se acercaba. Las sandalias de su señor entraron en su campo de visión. Calzados en ellas estaban sus pies, no muy grandes pero sí muy abombados y con un hirsuto vello negro que sobresalía de sus enormes dedos.
– ¿Y cómo voy a saber yo entonces -oyó que preguntaba- si es bonita?
El hombre tragó saliva. Alzó la mirada despacio: de los pliegues marrones de su túnica, larga hasta el suelo, subió hasta el cinto guarnecido de oro con su daga, y de allí hasta la barba, que casi ocultaba el ancho escote y el ribete de bordados florales. Le dio la sensación de que el pelo de la barba y las flores se entretejían formando una maleza que crecía, crecía sin parar y se extendía cada vez más, y que de su noche salían las garras del león cuya piel cubría la espalda de Shamr, buscando su pescuezo. El hombre se frotó con fuerza la mano herida y al final se atrevió a alzar la cabeza y mirar al mukarrib a los ojos.
– Yo la he visto -pronunció-. Yo la he visto… -tuvo que tomar aire-… desnuda.
Entonces se echó a temblar y se dobló en una reverencia tan profunda y repentina que pareció que alguien le había dado una palada en el estómago.
Shamr pasó de largo junto a él. De nuevo se volvió para mirar por la ventana; esta vez buscó una casa en concreto. Parecía reservada, como todas las construcciones de Marib, pues mostraba al cielo inclemente una fachada sin ventanas y ocultaba su interior tras lunas de alabastro, bajo cenadores labrados y las susurrantes copas de las palmeras que guardaban los patios ocultos. Sin embargo, él siempre encontraba lo que buscaba. También esta vez pudo imaginarlo: una estancia de piedra blanca, tapices de lana colorida en las paredes, un arcón de olorosa madera de sándalo para los vestidos con un jarrón lleno de agua de rosas encima que emanaba su aroma hasta los almohadones del lecho sobre los que descansaba ella. Su botín.
Se volvió bruscamente e hizo caso omiso del hombre que seguía allí inclinado. En la pared que quedaba tras él había otra figura, apenas distinguible en la penumbra de la sala. Era un personaje más oscuro aún que la madera del arcón junto al que estaba apoyado, y su vestimenta era blanca y pulcra como la cal de conchas de las paredes. Algunos creían que el mukarrib lo había elegido por eso: por el contraste de su piel con la clara vestimenta sacerdotal. El gobernante no podía sino sonreír al oírlo. El conocía mejor sus motivos. Era cierto que había escogido a Bayyin por su piel negra, pero no a causa de la primera impresión que causaba, sino porque eso lo convertía en un extraño, en un personaje accesorio. Nadie, y menos aún un sacerdote, se interpondría entre el mukarrib y sus tribus. Igual que no había nadie entre los dioses y él. Sólo él era el intermediario de todos ellos.
Bayyin, apoyado en la pared, estaba tan inmóvil que casi parecía tallado en madera de ébano. Cuando el mukarrib le habló, sólo se movió el blanco de sus ojos; las grandes pupilas negras rodaron en esa dirección.
– Organizaremos una festividad -anunció Shamr, y le hizo una señal con la cabeza-. Invita a todos al templo.
Bayyin miró al suelo en un gesto de asentimiento. Lo había oído. Lo había comprendido. Jamás dejaría que su señor supiera hasta qué punto.
Shamr volvía a estar de nuevo junto a la ventana, mirando al exterior. Sus carnosos ollares se hincharon. Ya olía las rosas; apartó los almohadones susurrantes y fue apartando el dobladillo del vestido sobre unas esbeltas piernas de gacela…
Читать дальше