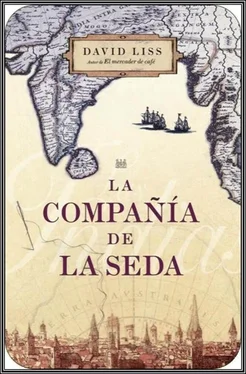– Dudo que los hombres de la Compañía vean las cosas como vos, pero a mí no me importa. La suerte de la Compañía no me concierne y, si vuestro patrón ha sido perjudicado como decís, entonces, ciertamente, aplaudo vuestros esfuerzos.
– Os lo agradezco, señor. Y ahora tal vez accedáis a explicarme algo de vuestros negocios…
– Por supuesto. -Desde el momento en que la señorita Glade me había propuesto aquella cita, yo había estado reflexionando y había construido una ficción que pensaba que serviría admirablemente para mis propósitos-. Estoy a las órdenes de un caballero de más méritos que medios. Es, en realidad, el hijo natural del señor Ellershaw, quien lo engendró hace unos veinte años, pero no ofreció a su hijo ni a la olvidada madre del chico la ayuda de la que esos infortunados muchachos dependen. De hecho, desoyó cruelmente las justas peticiones de ayuda de la madre. Estoy aquí a petición del joven, para ayudarlo a descubrir alguna prueba de su patrimonio que pueda permitirle demandar a un padre tan insensible.
– Me parece que ya he leído algo acerca de ese incidente -dijo la señorita Glade.
– ¿De veras? -dije, sin que mi rostro pudiera ocultar mi sorpresa.
– Sí. En una de esas encantadoras novelas de la señorita Eliza Haywood.
Se me escapó una risa nerviosa. Un hombre sentado a la mesa contigua miró hacia mí para ver si me estaba muriendo de asfixia.
– Sois muy graciosa, señora, pero ya sabéis que esos novelistas se precian de escribir historias sacadas de la vida real. No puede sorprenderos que una historia tomada de la vida real se parezca de alguna manera a lo que se intenta narrar.
– Sois tal vez más listo que inteligente, señor -dijo abriendo los brazos, en un ademán no exento de una buena dosis de humor.
– Sin embargo -añadí-, puestos a desconfiar, permitidme que os pregunte algo. ¿Cómo puede ser que una joven dama como vos posea semejante habilidad para el disfraz? Porque vos no solo sois capaz de vestir cualquier ropa, sino que sabéis alterar la naturaleza de vuestra voz e incluso vuestro porte.
– Sí -asintió ella bajando la vista-. No os lo he dicho todo, señor Weaver, pero, puesto que estamos en plan de confidencias y estoy segura de que vos no queréis causarme ningún daño, procuraré ser más sincera con vos. Mi padre, señor, era un artesano de raza judía que…
– ¿Vos sois judía? -Necesité toda mi fuerza de voluntad para evitar un grito… que se quedó en un gruñido mascullado.
Sus ojos se abrieron, divertidos.
– ¿Os asombra eso?
– Sí -respondí sin rodeos.
– Comprendo. Nuestras mujeres deben permanecer siempre en el hogar, preparando comidas y encendiendo velas, y sacrificar su vida para asegurarse de que sus padres, hermanos y maridos estén bien atendidos. Solo a las mujeres británicas les está permitido deambular por las calles…
– Yo no he querido decir eso.
– ¿Estáis seguro?
No lo estaba, en realidad, y por lo mismo evité responder su pregunta.
– No somos tantos en esta isla como para que yo deba esperar que una extraña tan encantadora como vos se cuente entre los nuestros…
– Y sin embargo -insistió-, eso es lo que soy. Y ahora, por favor, permitidme que siga con mi historia.
– Por supuesto.
– Como os iba diciendo, mi padre fue un artesano… hábil en el arte de trabajar la piedra, que dejó de joven su ciudad natal de Vilnius y partió en busca de una vida más próspera. Los hombres así a menudo llegan a este reino, porque es con seguridad el lugar más atractivo de Europa para vivir en él los judíos. Fue aquí donde conoció a mi madre, inmigrante también a esta tierra, aunque ella había nacido en la pobreza en un lugar llamado Kazimierz.
– ¿Sois una tudesca, entonces? -pregunté.
– Así es como vuestra gente se empeña en llamarnos -dijo, no sin cierta amargura-. Los vuestros no nos quieren.
– Os puedo asegurar que yo no tengo ese prejuicio.
– ¿Y cuántos judíos de los nuestros contáis entre vuestros amigos?
Encontré de lo más desagradable aquel interrogatorio y por eso le sugerí que continuara con su historia.
– Debido en parte a la intolerancia del pueblo inglés, y en parte también al fanatismo del vuestro, encontró demasiado difícil ejercer su oficio aquí, pero tras muchos años de esfuerzos consiguió alcanzar una posición cómoda. Por desgracia, murió cuando yo tenía diecisiete años en un accidente relacionado con su trabajo. Tengo entendido que esos accidentes ocurren con mucha frecuencia entre las personas que trabajan la piedra. Mi madre no tenía medios para mantenernos y tampoco contábamos con familia en este país. Fue así como nos vimos obligadas a depender de la caridad de la sinagoga; pero esa institución, a diferencia de la vuestra, es tan pobre, que pudo hacer muy poco para facilitarnos pan y un techo sobre nuestras cabezas. Esta vergüenza fue demasiado para mi madre, que jamás había tenido una constitución fuerte, por lo que siguió a mi padre a la tumba cuando aún no habían pasado seis meses. En mi dolor, me encontré sola en el mundo.
– Siento mucho todas vuestras desgracias.
– No podéis haceros idea de mi pena. Todo lo que tenía había desaparecido, y no me quedaba ninguna aspiración que no fueran la penuria y la enfermedad. En aquella situación, sin embargo, decidí examinar las cuentas de mi padre y descubrí que había un hombre de cierta importancia que le debía aún tres libras. Para encontrarlo decidí, pues, viajar a la metrópoli, haciendo el viaje a pie y soportando toda clase de abusos, como podéis imaginar. Me arriesgué a hacerlo y a sufrirlo todo para cobrar la deuda, a pesar de que me doy cuenta de la locura de aquel intento, porque esos hombres, como he tenido ocasión de comprobar hace mucho tiempo, jamás pagan si pueden evitar hacerlo. Yo había esperado una tajante negativa, pero me encontré con algo totalmente distinto. A pesar de mis harapos y de mi aspecto desaliñado, el caballero me recibió personalmente y me entregó el dinero en la mano, expresándome al mismo tiempo sus más sinceras disculpas y su pesar por mis dificultades. Más aún: me pagó el doble de lo que me debía en atención a mis sufrimientos. Y me ofreció aún más, señor Weaver: me sugirió que podría seguir asociada con él viviendo en su casa.
Yo me esforcé en evitar que mi rostro expresara alguna emoción.
– No debéis avergonzaros de hacer lo que debíais para sobrevivir…
– No he hablado de vergüenza -replicó mirándome valientemente a la cara-. Tenía seis libras en la mano. Quizá no corría el peligro de morirme de hambre en varios meses. Y, sin embargo, acepté su ofrecimiento… ¿Por qué? Pues porque me pregunté si no tendría derecho a disponer de ropas limpias, un lugar donde vivir y comida suficiente para existir más allá de la encumbrada situación de eludir meramente la muerte. Conozco algo de vuestra historia, señor, porque se ha publicado en los periódicos. En vuestra juventud, cuando no teníais ni un céntimo, elegisteis pelear en un cuadrilátero. Vivisteis, pues, de las ventajas que os proporcionaba vuestro cuerpo. Yo hice lo mismo, aunque cuando una mujer hace eso, a menudo la llaman con toda suerte de nombres desagradables. Además, si un hombre asume la tarea de cuidar de una mujer, asistir a sus necesidades, sus ropas, sus alimentos, su vivienda, y ella a cambio se obliga solo a no aceptar las atenciones de otro hombre… en algunas tierras llamarían a eso matrimonio. Pero aquí lo llaman amancebamiento.
– Señora… os aseguro que no os estoy juzgando.
– No me juzgáis con palabras, pero lo veo en vuestros ojos.
Yo no podía replicar nada, porque había interpretado bien mi expresión. Pero llevaba suficiente tiempo viviendo en las calles para saber cuánta necedad es juzgar a una mujer por emplear sus atractivos para librarse de la muerte o de un estado no mucho más deseable. Sabía también que el verdadero motivo de que los hombres fueran tan proclives a aplicar nombres tan insidiosos a las mujeres que se tomaban libertades con sus propios cuerpos no era otro que su deseo de mantenerlas dominadas. Aun así, me sentí decepcionado porque supongo que la deseaba pura e inocente, por más que ese deseo por mi parte fuera una insensatez. Después de todo, lo que tanto me atraía de Celia Glade era su aire de libertad, su ingenio, su sensación de encontrarse a gusto en el mundo; mejor dicho: de ser dueña del mundo.
Читать дальше