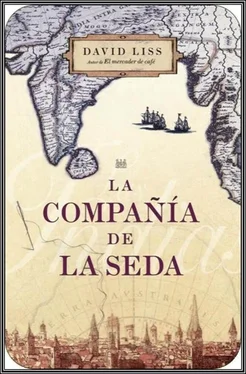Me pareció que Ellershaw no recordaba que ya me había presentado a Forester, y este no dejó entrever ninguna señal de conocerme. Él también me presentó a su esposa: pero, si al señor Ellershaw le había correspondido un premio en la lotería matrimonial, al señor Forester no le había sonreído la suerte. Aunque era un hombre todavía joven, apuesto y de viril presencia, su mujer era mucho mayor que él. Es más, llamarla vieja no hubiera sido una exageración. Tenía una tez correosa y dura, los ojos turbios y castaños hundidos, y la dentadura mellada y amarillenta. Y, sin embargo, al contrario que la señora Ellershaw, el carácter de la señora Forester era jovial. Me dijo que la alegraba conocerme, y me dio la impresión de que lo decía en serio.
Después fui presentado al señor Thurmond y a su amable esposa. El miembro del Parlamento era mayor que Ellershaw, tal vez septuagenario ya, y sus movimientos eran frágiles y precarios. Caminaba apoyándose pesadamente en su bastón y se estremeció levemente cuando estrechó mi mano, pero no me pareció en absoluto que tuviera mermadas sus capacidades. Tenía una conversación fluida e inteligente y, de todos los hombres presentes en la sala, fue él quien mejor me cayó. Su esposa, una hermosa mujer madura, vestida completamente con prendas de lana, sonreía con mucha amabilidad, pero hablaba muy poco.
Puesto que una cena británica no puede ir bien si no se da una equiparación de sexos entre los comensales, mi presencia requirió que se diera también la de una cuarta mujer. Con este objeto, el señor Ellershaw había invitado a su hermana, otra mujer mayor que se empeñó en dejar bien claro que la habían obligado a abandonar sus entradas a la ópera para sentarse a la mesa con nosotros y que aquello no le había hecho ninguna gracia.
No abrumaré al lector con la tediosa narración de la cena en sí misma. Ya fue bastante pesado para mí tener que soportarla y, por lo mismo, no tengo ningún deseo de revivir el hecho o forzar a quien me lea a simpatizar con mi desgracia. Gran parte de la conversación, como suele ser lo habitual en este tipo de acontecimientos, giró en torno al teatro o las diversiones populares en la ciudad. Yo pensé participar en el intercambio de opiniones, pero observé que cada vez que abría la boca, la señora Ellershaw me miraba con un disgusto tan evidente, que me pareció más oportuno guardar silencio.
– Podéis comer tranquilamente -me dijo Ellershaw en voz alta, después de haberse servido numerosas copas de vino-. Le he dicho al cocinero que no preparara nada con cerdo. Weaver es judío, ya sabéis -explicó dirigiéndose al resto del grupo.
– Me atrevo a decir que ya lo sabemos -dijo el señor Thurmond, el defensor de los intereses laneros- porque nos habéis hecho esa observación varias veces. Y, aunque es verdad que nuestros amigos judíos son una minoría en esta isla, no me parece que su presencia sea algo tan anómalo como para tener que recalcarla con tanta insistencia.
– Oh, pero sí que es un hecho notable. A mi esposa no le parece correcto sentar a los judíos a la mesa. ¿No es verdad, querida?
Intenté decir algo que sirviera de distracción y nos apartara de un tema tan embarazoso. Pero fue el señor Thurmond quien decidió que tenía que ser él quien acudiera a rescatarme.
– Decidme -preguntó elevando el tono de su voz para imponerla sobre la sensación de incomodidad creada por los comentarios de Ellershaw-, ¿dónde está vuestra encantadora hija, señor Ellershaw?
La señora Ellershaw enrojeció visiblemente, y su marido tosió torpemente en su puño antes de responder:
– Bien… en realidad no es hija mía. Bridget me vino por mi matrimonio con la señora Ellershaw. Como un regalo más, diría. Pero la muchacha no está aquí estos días.
Era evidente que había más información con relación a la hija, pero que no iba a decirse nada más al respecto. Thurmond no hubiera podido mostrarse más violento por haber ido a tropezar con un tema tan delicado. Había intentado remediar una situación embarazosa, pero lo único que había conseguido era empeorarla. Su esposa, afortunadamente, se lanzó a loar las excelencias del faisán que teníamos en nuestros platos, y eso hizo que el asunto concluyera bastante bien.
Una vez terminada la cena y cuando las damas se retiraron a la sala contigua, comprendí que habíamos llegado al tema crucial de la velada. Ahora que estábamos solos los hombres, la conversación derivó enseguida hacia el comercio con las Indias Orientales y la legislación en su contra.
– Debo recordaros, señor Thurmond -comenzó Ellershaw-, que, cuando el señor Summers, un verdadero patriota, introduzca una propuesta para revocar la legislación de 1721, como creo que hará en un futuro próximo, sería sumamente importante que consideraseis prestar vuestro apoyo a esa propuesta.
A Thurmond se le escapó una carcajada. Sus cansados ojos centellearon con la risa.
– ¿Y eso? ¡Pero si esa legislación fue una grandísima victoria! ¿Por qué tendría yo que apoyar su revocación?
– Porque es lo que se debe hacer, señor.
– ¡Libertad de comercio! -coreó el señor Forester.
– ¡Justamente! -remachó Ellershaw-. La libertad de comercio es el quid de la cuestión. Tal vez hayáis leído los numerosos trabajos firmados por los señores Davenant y Child acerca de la libertad de comercio y de cómo esta es beneficiosa para todas las naciones.
– Pero los dos, Davenant y Child, estaban interesados directamente en el comercio con las Indias Orientales -señaló Thurmond-, por lo que difícilmente cabe considerarlos imparciales.
– ¡Oh, vamos…! No seamos mezquinos. Vos mismo veréis que no es posible permitir que siga en vigor esta errónea legislación. La importación de calicós tal vez nos cueste la pérdida de algunos empleos aquí, pero no hacerlo disminuirá también productos asequibles. Pienso que el comercio con las Indias Orientales nos ofrece muchas más oportunidades que las que elimina. ¿Qué me decís, si no, de los tintoreros, los estampadores y los sastres que se quedarán sin trabajo?
– No es el caso, señor. Estas personas que decís se ganarán la vida tiñendo, estampando y cortando ropas de sedas, algodones y otros tejidos semejantes.
– Jamás será lo mismo -le rebatió Ellershaw- porque nunca podrá darse el mismo entusiasmo por esas prendas. No es la necesidad lo que mueve el mercado, señor, sino la moda. Nosotros importamos nuevos modelos, cortes o colores, los ponemos sobre las espaldas de las personas que crean la moda, y después nos limitamos a ver cómo el resto de la nación secunda lo más nuevo. Son nuestras existencias y no los deseos de la gente las que deben impulsar el comercio.
– Os aseguro que las modas pueden existir y existen en materiales diferentes de los textiles indios de importación -dijo Thurmond, satisfecho de poder plantear las cosas así-, y creo que la noción de moda sobrevivirá por encima de vuestra habilidad para manipularla. Permitidme que os muestre algo que he traído conmigo, porque ya sospechaba que la conversación podría llevarnos a este punto. -Metió la mano en el bolsillo y sacó de él un retal de tela de unos treinta centímetros cuadrados. Su fondo era azulado, con motivos florales amarillos y rojos estampados en él. Singularmente bello.
Forester lo tomó del anciano caballero, y lo examinó por encima, sosteniéndolo en su mano.
– Un calicó indio -dijo-, ¿qué tiene de particular?
– ¡No es tal cosa! -gritó Ellershaw. Lo arrebató de las manos de Forester y lo mantuvo en alto menos de un par de segundos antes de que su rostro se contrajera en una mueca-. ¡Ja, ja, viejo zorro! ¿Un calicó indio decís, señor Forester? Esto es tejido de algodón americano, a juzgar por la aspereza de la tela, y yo diría que estampado aquí, en Londres. Conozco todos los estampados indios habidos y por haber, y juraría que este es un estampado londinense, si entiendo algo de eso. El señor Forester es nuevo en el comercio con la India, porque solo un inexperto como él podría cometer un error tan tonto. Un calicó indio, ¡ja! ¿A qué viene esto, señor? -preguntó devolviéndole el retal a Thurmond.
Читать дальше