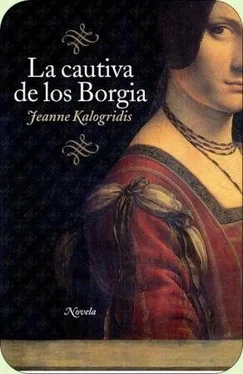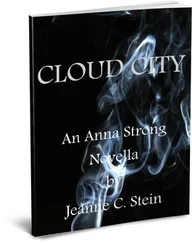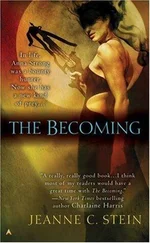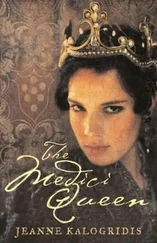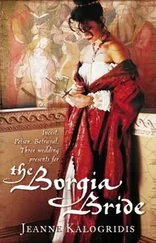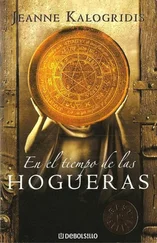Busqué razones; las lágrimas en las comisuras de mis ojos estaban ahora en verdadero peligro de caer por mis mejillas.
– Pero… pero ¡Alfonso me quiere! Sufrirá si no puede verme, y él es el hijo bueno, el hijo perfecto. ¡No es justo; estaréis castigando a Alfonso por algo que no ha hecho!
– ¿Qué sientes, Sancha? -me preguntó mi padre suavemente-. ¿Cómo te sientes al saberte responsable de herir a quien más quieres?
Miré al hombre que me había engendrado; alguien que con extrema crueldad disfrutaba hiriendo a un niño. De haber sido un hombre, y no una niña, de haber llevado una daga, la furia me hubiese dominado y le hubiese rajado la garganta allí mismo. En aquel instante, supe qué era sentir un odio infinito e irrevocable por alguien a quien quería sin límites. Quería herirlo como él me había herido a mí, y disfrutar con ello.
Cuando se marchó, por fin lloré; pero incluso mientras derramaba lágrimas de furia, juré que nunca permitiría de nuevo que ningún hombre, y menos el duque de Calabria, me hiciera llorar.
Pasé las dos semanas siguientes en un tormento. Solo vi a los sirvientes. Aunque se me permitía salir a jugar si lo deseaba, me negué, de la misma manera que con mucha petulancia rechacé la mayoría de mis comidas. Dormía mal y soñaba con la espectral galería de Ferrante.
Mi humor era tan negro y mi conducta tan difícil que doña Esmeralda, que nunca me había levantado ni un dedo, me abofeteó dos veces llevada por la exasperación. Continuaba pensando en mi súbito impulso de matar a mi padre; me había aterrorizado. Me convencí de que sin la gentil influencia de Alfonso, me convertiría en una tirana cruel y medio loca como mi padre y mi abuelo, a los que me parecía.
Cuando transcurrieron las dos semanas, abracé a mi hermano menor con tanta fuerza que ambos nos quedamos sin aliento.
– Alfonso, debemos jurar que nunca volveremos a separarnos de nuevo -manifesté cuando por fin recuperé la voz-. Incluso cuando nos casemos, debemos quedarnos en Nápoles, cerca el uno del otro, porque sin ti, me volvería loca.
– Lo juro -dijo Alfonso-. Pero, Sancha, tu mente es perfectamente lúcida. Con o sin mí, nunca deberás temer a la locura.
Me tembló el labio inferior cuando le respondí:
– Soy muy parecida a nuestro padre: fría y cruel. Incluso el abuelo lo dijo: soy dura como él.
Por primera vez, vi la verdadera furia brillar en los ojos de mi hermano.
– No eres en absoluto cruel; eres bondadosa y amable. El rey está equivocado. No eres dura, solo empecinada.
– Quiero ser como tú -repliqué-. Tú eres la única persona que me hace feliz.
A partir de aquel momento, nunca le di a nuestro padre motivo para castigarme.
Finales de primavera de 1492

***
Habían pasado poco más de tres años. Había llegado el año 1492, y con él un nuevo Papa: Rodrigo Borgia, que tomó el nombre de Alejandro VI. Ferrante estaba ansioso por establecer buenas relaciones con él, dado que los anteriores pontífices habían mirado con malos ojos a la casa de Aragón.
Alfonso y yo ya éramos demasiado mayores para compartir el cuarto de los niños y nos trasladaron a habitaciones independientes, pero solo estábamos separados a la hora de dormir y cuando las diferencias en nuestra educación lo requerían. Yo estudiaba poesía y danza mientras Alfonso practicaba la esgrima. Nunca hablábamos de nuestra principal preocupación; ahora yo tenía quince años, edad casadera, y muy pronto iría a vivir a otra casa. Me consolaba pensando que Alfonso se convertiría en un gran amigo de mi futuro esposo y me visitaría diariamente.
Por fin llegó la mañana en la que fui llamada a la sala del trono. Doña Esmeralda apenas podía disimular su nerviosismo. Me vistió con una modesta túnica negra de corte elegante y fina seda, y con un corsé de brocado de satén abrochado tan prieto que casi no podía respirar.
Escoltada por ella, por donna Trusia y por doña Elena, crucé el patio del palacio. El sol quedaba apagado por una espesa niebla; goteaba sobre nosotros como una suave y lenta lluvia, salpicaba mi vestido y cubría mi rostro y mis bien peinados cabellos con rocío.
Por fin llegamos a las estancias de Ferrante. Cuando se abrieron las puertas de la sala del trono, vi a mi abuelo sentado regiamente sobre los cojines rojos; junto al trono había un extraño: un hombre de aspecto aceptable y físico robusto. A su lado estaba mi padre.
El tiempo no había suavizado a Alfonso, duque de Calabria. Mi padre se había vuelto más temperamental; más cruel. No hacía mucho, había pedido un látigo y azotado a una cocinera por servirle la sopa fría; castigó a la pobre mujer hasta que ella perdió el conocimiento. Solo Ferrante era capaz de contener su mano. También despidió de la casa, con muchos insultos y gritos, a un viejo sirviente por no haberle lustrado bien las botas. Para citar a mi abuelo: «Allí donde va mi hijo mayor, el sol, asustado, se oculta detrás de las nubes».
Su rostro, si bien todavía apuesto, era un retrato de la desdicha; sus labios temblaban con una mal reprimida cólera indiscriminada y sus ojos mostraban un sufrimiento que él se empeñaba en compartir. Ya no podía soportar el sonido de las risas infantiles; Alfonso y yo debíamos mantener silencio en su presencia. Un día me olvidé y solté una risita. El me pegó con tanta fuerza, que me tambaleé y casi caí. No fue el golpe lo que me dolió sino comprender que él nunca le había levantado la mano a ninguno de sus otros hijos; solo a mí.
Una vez que Trusia creía que yo estaba distraída, le confió a Esmeralda que había ido una noche a las habitaciones de mi padre y las había encontrado en la más absoluta oscuridad. Cuando buscaba a tientas una vela, la voz de mi padre sonó en la oscuridad: «Déjalo así». Cuando mi madre caminó hacia la puerta, él le ordenó: «¡Siéntate!». Así que se vio obligada a sentarse ante él, en el suelo. Cuando ella comenzó a hablar, con su voz suave y gentil, él le gritó: «¡Contén tu lengua!».
Él solo quería silencio y oscuridad, y saber que Trusia estaba allí.
Me incliné graciosamente ante el rey, a sabiendas de que cada una de mis acciones era evaluada por el extraño de cabellos castaños y aspecto vulgar que estaba junto al trono. Ahora era una mujer, y había aprendido a convertir mi tozudez y mis ganas de travesuras en orgullo. Otros podrían llamarlo arrogancia; pero desde el día en que mi padre me había herido, había jurado no permitirme mostrar nunca ninguna señal de debilidad o dolor. Estaba siempre alerta, inconmovible, fuerte.
– Princesa Sancha de Aragón -dijo Ferrante, en tono formal-, este es el conde Onorato Caetani, un noble de buen carácter. Ha pedido tu mano, y tu padre y yo se la hemos concedido.
Incliné la cabeza con mucha modestia y espié por segunda vez al conde por debajo de mis párpados entrecerrados. Un hombre vulgar de unos treinta veranos, y solo era un conde mientras que yo era una princesa. Me había preparado para dejar a Alfonso por un marido, pero no por alguien tan poco distinguido. Estaba demasiado inquieta para que una rápida y apropiada réplica acudiese a mis labios. Por fortuna, Onorato habló primero.
– Me habéis mentido, majestad -dijo con una voz profunda y clara.
Ferrante se volvió, sorprendido; mi padre pareció estar dispuesto a estrangular al conde. Los cortesanos del rey contuvieron una exclamación ante la audacia hasta que él habló de nuevo.
– Dijisteis que vuestra nieta era preciosa. Pero tal palabra no hace justicia a la exquisita criatura que está ante nosotros. Me había creído lo bastante afortunado para ganar la mano de una princesa del reino; no sabía que también estaba ganando la obra de arte más preciosa de Nápoles. -Apoyó la palma contra su pecho y luego extendió la mano mientras me miraba a los ojos-.
Читать дальше