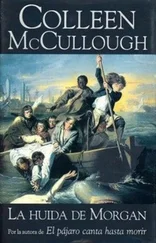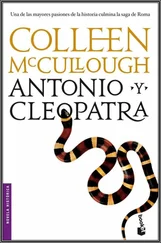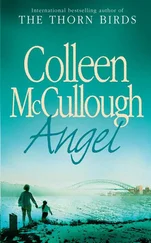– Así es, pero debo advertirte que consiste en buscar oro de aluvión, al menos al principio. Aunque no en un sitio ya establecido. He hecho un hallazgo en una zona bastante apartada, al sudeste de Bathurst, un afluente del Abercrombie que he tenido la arrogancia de llamar río Kinross -dijo Alexander alzando sus puntiagudas cejas y riendo entre dientes-. Podría mantenerlo en secreto para el resto del mundo, pero querría compartir ese secreto con un pequeño grupo de hombres, y, más precisamente, chinos. He estado en China, ¿sabes? Conozco un poco a los chinos, y me llevo bien con ellos -agregó, y su voz adquirió de pronto un matiz de curiosidad-. ¿Por qué Ruby se lleva bien con los chinos?
– Tiene un primo que, sin proponérselo, pasó diez años en China, un hombre llamado Isaac Robinson que ahora vive en la isla de Norfolk. Estaba transportando armas y opio en un clíper norteamericano que se hundió en el mar de la China. Cuando unos frailes franciscanos lo rescataron, se refugió en su monasterio, en la península de Shantung. Pero se cansó de la vida monacal, empezó a tener problemas, y huyó. Después de marcharse de China y antes de irse a Norfolk, vino a Hill End a visitar a Ruby, a quien quería mucho. Los unía una cierta afinidad, que bien puede ser el motivo de la simpatía que ella siente por los chinos -respondió Sung. Se puso de pie, enfundó sus manos en las anchas mangas de su túnica, y comenzó a caminar de un lado a otro de la oficina-. Tu proposición es interesante y generosa, Alexander, y me resulta muy tentadora. ¿Cuáles son tus condiciones?
– Repartir lo que encontremos de dos maneras. La mitad para ti, la mitad para mí. Con tu mitad, tendrás que remunerar a los otros chinos que traigas contigo. Con mi parte compensaré a Ruby por haberme traído hasta ti -dijo Alexander echándose hacia atrás en su silla y sin quitar los ojos de encima a Sung-. Si hay tanto oro de placer como pienso, surgirá una ciudad. Eso te permitiría dedicarte al comercio, y a Ruby tener un hotel mejor que Costevan's. Si estoy solo, mi control sobre el inevitable asentamiento, Sung, será nulo. Pero si los que ocupamos esas tierras formamos un grupo compacto, siempre que vosotros estéis dispuestos a aceptar mi liderazgo, podré mantener un control permanente sobre el asentamiento.
– Lo tienes todo planeado -dijo Sung quedamente.
– No tiene sentido actuar con precipitación, amigo mío. Así que piénsalo bien, ¿de acuerdo? Veinte hombres, ninguna mujer, y al principio no lavaremos en procura de oro. La ley me obliga a cercar mis tierras y construir una casa en ellas. Eso es lo primero, así demostraremos que somos honestos y respetuosos de la ley. Y debemos serlo, porque hay un ocupante local que se va a enfadar sobremanera.
– ¡Dios mío! -fue la reacción de Ruby-. ¿Estás loco, Alexander?
– Estoy cuerdo como… -respondió él, y rió entre dientes-, vamos, cuerdo como lo que sea. Sung vino a verte, ¿no es así?
– Sí. Tenemos esa costumbre.
Estaban junto a la puerta del establo, aparentemente saludando a la yegua de Alexander. Aquél era un lugar en el que nadie oiría una palabra de lo que dijeran.
– Y el escocés tacaño -susurró Ruby, con ojos llameantes- ¡se propone ser caritativo con una prostituta que está envejeciendo! Pues bien, ¡puedo arreglármelas a la perfección sin tus malditos peniques, señor Kinross! ¡A mí no me engañas! Rasca un poco y verás al predicador que hay en ti tratando de salir a la superficie. Es cierto que empecé acostándome boca arriba y ahora me gano la vida empleando a otras mujeres para que sean ellas quienes lo hagan, ¡pero al menos ése es un trabajo honesto! ¡Sí, honesto! Una vez que se han casado, las mujeres no quieren cumplir con sus deberes maritales. No las culpo eso, porque su marido probablemente esté tan borracho que no puede mantener dura ni la mitad de su verga, o tal vez les escatima el dinero para las cosas de la casa pero no se priva de su tabaco o su bebida. Y entonces él va a otro lado a evacuar sus aguas sucias. Si ni siquiera conoces a un hombre, ni hablemos de amarlo, ¿por qué no deberías cobrar para que el tío evacue sus aguas sucias? ¿Eh? ¿Eh? Contéstame eso, tú, ¡polla de beato!
Alexander, presa de un verdadero ataque de risa, tuvo que apoyarse en la puerta del establo.
– Ay, Ruby, ¡cuánto me gustas cuando te subes a la tribuna! -exclamó mientras se enjugaba las lágrimas de risa que ella le había arrancado con su arenga; le tomó las manos y no dejó que se soltara-. ¡Escúchame un momento, estúpida fanática! ¡Escúchame! Hay personas que desencadenan acontecimientos, y tú eres una de ellas. Sin ti, nunca se me habría ocurrido proponer una sociedad a Sung Chow, y de no haber podido hacerle esa proposición yo habría tenido un gran problema para iniciar esta nueva empresa. No te estoy pagando el celestial placer que me das, sino el que me hayas prestado un servicio inestimable. Es cierto que soy un escocés tacaño, pero los escoceses en general son gente honorable, como yo. Me he visto obligado a ser tacaño para llegar a lo que he llegado, pero una vez que puedo darme el lujo de no ser tacaño, no lo seré. Éste es un trato en el que tú mereces ser socia, Ruby, aunque por el momento no seas más que una socia de cama.
Esa última frase, tan evidentemente provocativa, la hizo reír, una señal de que la tormenta había pasado.
– Está bien, está bien. Entiendo tu punto de vista, maldito bastardo. Démonos la mano.
El le estrechó la mano, y después la abrazó y la besó. ¡Qué fácil sería amarla!
Una alianza entre un escocés y un chino significaba un extremo esmero en la planificación y una obsesión por mantener todo en secreto. Sung anunció a la comunidad china de Hill End que preparaba un viaje a China de entre seis y ocho meses, y llevaría con él una escolta; su esposa e hijos quedarían al cuidado de Sam Wong, Chan Hoi y otros parientes más.
Los veinte hombres que escogió Sung eran jóvenes, fuertes, y, sospechaba Alexander, unidos al patricio mandarín por lazos que nunca podría comprender alguien que no fuese chino. Probablemente estuvieran dispuestos a serle fieles hasta la muerte. Aunque su inglés era mejor que el de la mayoría de los chinos que trabajaban en los yacimientos de oro, vestían como culis.
La misión a China partió con gran pompa desde el camino a Rydal, siempre más concurrido que el de Bathurst, pues en Rydal estaba la estación ferroviaria de Hill End. En las cercanías de Rydal, el grupo esperó a que cayera la oscuridad para abandonar el camino e internarse en el bosque.
Alexander había partido un día antes, y los esperaba en un descampado. Él y Summers conducían una recua de caballos de carga que acareaban rollos de alambre, un taladro para instalar postes, pesados postes de madera, tiendas, latas de queroseno, lámparas, hachas, picos, azadas, martillos y un variado surtido de sierras destinadas a preparar más postes para las cercas con los árboles del lugar. Las cajas que llevaba Sung no contenían más que comida: arroz, pescado seco, pato seco, semillas de cebolla y de apio, semillas de col, varios frascos de diferentes salsas y una gruesa de huevos en recipientes con gelatina, para evitar que se rompieran.
– Viajaremos toda la noche -dijo Alexander a Sung, que ahora vestía de paisano-. De día podremos seguir, y descansar mañana por la noche. Será agotador, pero quiero que nos alejemos lo más posible de la civilización antes de hacer un alto.
– De acuerdo.
Alexander le presentó a Summers.
– Él será nuestro contacto con Bathurst, Sung. Allí tengo una casa, en las afueras de la ciudad, donde están almacenadas todas las cosas que necesitamos. Summers irá trayéndolas por tandas. Saldrá siempre de Bathurst de madrugada. He enviado a mi ama de llaves a Sydney con una larga lista de compras, y le he ordenado que se quede allí, con su familia, hasta que yo vuelva a necesitarla.
Читать дальше