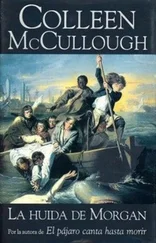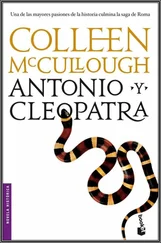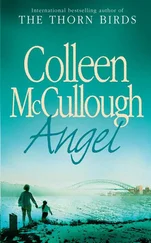Era espléndida, apasionada, sensual y diestra; o el misterioso Sung Chow era un maestro en el arte de amar, o bien, a pesar de su prolongada abstinencia, Ruby tenía mucha experiencia. Alexander se deleitó en ella, y todos los reparos de su pensamiento consciente desaparecieron. Si advirtió que ella había puesto en marcha algo a lo que sería imposible poner fin, tampoco pensó en ello.
– ¿Por qué no te entregaste a nadie más después de Sung Chow? -preguntó, enrollándole el pelo en torno a uno de sus brazos.
– He vivido todos estos años en Hill End, y practico el viejo dicho: Nunca cagues donde comes.
– Entonces, ¿por qué yo, y en Hill End?
– Tú no te quedarás en Hill End, tú eres un trotamundos. Dentro de uno o dos días ya te habrás ido.
– Así que no te gustaría seguir conmigo…
– ¡Demonios, claro que me gustaría! -replicó ella sentándose en la cama, indignada-. Pero no estarás aquí. Vuelve a verme alguna que otra vez, ¿eh? Tendrás que ser tú el que venga, yo no puedo liar mis bártulos para ir tras de ti como una gitana. Tengo un hijo que educar. Y necesito mi negocio.
– ¿Cuánto costará esa escuela?
– Dos mil libras esterlinas al año. Además, tendrá que quedarse allí durante las vacaciones. Otros niños también lo harán, así que no estará solo. Y tendrá a Wo Fat.
– Eso significa una inversión de veinte mil libras y una ganancia incierta -comentó Alexander dando rienda suelta a su yo calculador.
– ¡No soy una escocesa tacaña, como tú, señor Kinross! Apuesto a que si abres tu cartera, saldrán de ella polillas volando. Yo no soy así. Vengo de un antiguo linaje de ladrones y despilfarradores. Y soy mujer. Si le entrego mi corazón a un hombre, adiós a mi prosperidad. Tú eres hombre, uno de los amos de la Creación. Hay hombres que ven la fuerza que hay en ti, y se someten a tu poder. Tú debes de saber que lo tienes, porque lo ejerces. Pero yo sólo tengo el poder que me da mi apariencia, ¿qué otro poder cabe a una mujer? Sin embargo, tengo una buena cabeza para los negocios, y la he empleado para explotar mi único patrimonio -dijo, y soltó un suspiro-. Después de haber aprendido a no ser explotada, desde luego.
– ¿Qué edad tienes, Ruby?
– Treinta. Si me vendiera por las calles, me quedarían cinco años más para ganar un buen dinero. Después, me convertiría en una de esas fulanas viejas, pintarrajeadas y arruinadas a las que nadie quiere pagar más de seis peniques. Pero yo me di cuenta a tiempo, y decidí que sería la que maneja a las otras muchachas. Para eso no hay límite de edad. Puedo prosperar y estar cada vez mejor.
– Hasta que Hill End se convierta en una comunidad de predicadores intachables porque el oro ya pasó a la historia -repuso él-. Cuando llegue ese momento tendrás que mudarte a alguna otra ciudad minera…
– Ya lo he pensado -dijo Ruby Costevan-. Dime, si encuentras oro en alguna parte, ¿te acordarás de mí?
– ¿Podría olvidarte?
En los días que siguieron, Alexander exploró todo el curso del río Turon, asombrado por su semejanza con la región minera de California. Aunque éste era un río mucho más pequeño que fluía desde alturas en las que no se acumulaba la nieve, y ni siquiera alimentaban su caudal lluvias intensas. Nueva Gales del Sur era un lugar seco, alejado de la costa, lo que dificultaba la explotación del oro que se encuentra depositado en la grava. En California se habían derrochado miles y miles de litros de agua, más, probablemente, que la que había existido en toda la historia del río Turon. Un botánico que estaba de paso por allí, que hablaba con un marcado acento alemán y tomó una habitación en Costevan's, explicó a Alexander que en Australia los árboles y las plantas, por lo general, estaban preparados para sobrevivir a un medio ambiente pobre en agua.
De Ruby, que había estado en los yacimientos desde la fiebre del Oro de aluvión de 1851, aprendió que todos los ríos que en ese sector de Nueva Gales del Sur discurrían hacia el oeste desde la Great Divide (la Gran Divisoria), un nombre imponente para una cadena de montañas relativamente baja, habían contenido oro de aluvión: el Turon, el fish, el Abercrombie, el Lachlan, el Bell, el Macquarie. En cuanto a su volumen de agua, ninguno de ellos podía compararse con los caudalosos ríos norteamericanos. A veces, dijo Ruby, la sequía los convertía en pequeñas charcas, ni las vacas ni las ovejas disponían entonces de una miserable brizna de pasto para alimentarse.
Lo cierto es que, en todo el curso del Turon, Alexander no pudo olfatear un solo filón nuevo; todo el oro que había en la región ya había sido extraído.
Cuando preguntó a Ruby si podía llevar a Lee con él el último día que iba a pasar en Hill End, un sábado, ella accedió inmediatamente. El había pensado que a su yegua no le molestaría que lo sentara delante de él, pero resultó que Lee tenía su propio poni, y era un buen jinete.
Fue un día maravilloso; cuanto más conocía a Lee, más le gustaba. Tal vez lo amase. Y, aunque fuese un escocés tacaño como era, descubrió que deseaba ardientemente contribuir a la costosa educación inglesa del pequeño.
El niño le habló abiertamente de su próxima separación, con una madurez y un fatalismo que despertó en Alexander una profunda tristeza.
– Escribiré a mamá todas las semanas. Ella me regaló un diario que abarca diez años, ¡es un cuaderno enorme! Así sabré cuánto falta para volver a verla.
– Tal vez ella pueda ir a verte a Inglaterra.
El exquisito rostro de Lee se ensombreció.
– No, Alexander, no podrá. Para ellos, seré un príncipe chino, hijo de una madre que pertenece a la aristocracia rusa. Mamá dice que si yo estoy dispuesto a alimentar esa ficción, debo vivir como si no fuera tal, como si fuera absolutamente real. Debo creer que es real.
– Podría simular que es una amiga de tus padres.
El niño soltó una carcajada.
– ¡Oh, vamos, Alexander! ¿Tú crees que mamá puede pasar como una amiga de príncipes y princesas?
– Tal vez sí, si lo intentara…
– No -dijo Lee con firmeza, cuadrándose de hombros-. Si nos viéramos todo se desmoronaría. Para que esto salga bien, lo único que podemos hacer es no vernos. Nunca. Hemos hablado mucho sobre esto.
– Entonces, tu madre y tú sois amigos del alma que no comparten ninguna ilusión.
– Por supuesto -replicó Lee, sorprendido por lo poco perspicaz del comentario.
– Puede que dentro de unos años, alguna que otra vez, yo tenga que ir a Inglaterra. ¿Te molestaría que fuera a verte? Vestido como un caballero escocés, por supuesto. Lo curioso es que los ingleses no oponen ninguna objeción social a quienes hablan con acento escocés. Nos ven como extranjeros que hemos derramado demasiada sangre inglesa, lo que nos da las mayores ventajas a la hora de negociar con ellos.
Lee sonrió, encantado.
– ¡Oh, Alexander, por favor…! ¡Eso sería lo mejor que me podría pasar!
Así pues, las únicas imágenes que aparecían en la mente de Alexander Kinross cuando se alejaba de Hill End, mientras las campanas de la iglesia convocaban a los enemigos de Ruby al culto dominical, eran las de Ruby Costevan y su prodigioso hijo. El niño era aún más inteligente de lo que su madre suponía, aunque tenía una inclinación la ingeniería que no coincidía con las expectativas de ella, deseosa de que el pequeño se dedicara a alguna actividad artística. Cuando supo que Alexander era un conocedor de las máquinas, su excursión por el río Turon se convirtió en un interrogatorio. Así, pensó él mientras Hill End desaparecía, es el hijo que yo querría tener cuando consiga una esposa Drummond, como debo.
Al regresar a Bathurst encontró a Jim Summers enfrascado en sus estudios de contabilidad. Todo lo que le había encargado que comprara estaba en el patio trasero o donde debía estar. El ama de llaves era una joven viuda llamada Maggie Murphy; aunque su educación dejaba bastante que desear, limpiaba la casa con energía y esmero, y cocinaba platos sencillos pero deliciosos. El modo en que miraba a Summers y el modo en que él la miraba a ella fueron suficientes para que Alexander supiera en qué dirección soplaba el viento, pero Summers no dijo una palabra a propósito del tema y Alexander decidió no abrir la boca. Sabía que, cuando llegara el momento, le avisarían.
Читать дальше