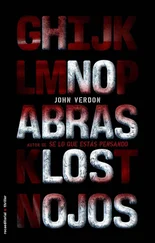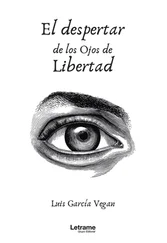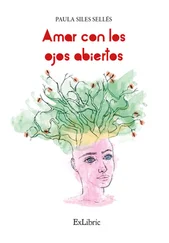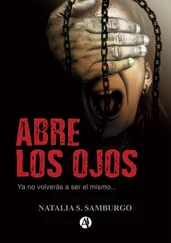– ¿Y el despertar fue duro?
– Bastante duro, sí.
– ¿Recuerda usted cuando fuimos al cine, la primera vez?, me dijo que estaba escribiendo un libro y después se corrigió, me gustaría saber si fue un error de lenguaje o…
– ¿Yo dije eso? -preguntó Joséphine para ganar tiempo.
– Sí. Debería usted escribir, tiene una forma muy seductora de hablar de historia antigua. La he estado escuchando esta tarde.
– ¿Y usted? ¿Por qué no escribe?
– Porque para escribir tiene que ser uno su propio jefe, tener un punto de vista, saber quién es… Y eso todavía no lo sé.
– Y, sin embargo, da usted una impresión completamente diferente.
– ¿Ah, sí?
Había levantado una ceja y jugaba con su vaso de vino.
– Entonces diremos que las apariencias engañan… De hecho, las apariencias engañan casi siempre. Sabe, tenemos algo en común, los dos somos unos solitarios… La observo en la biblioteca, no habla con nadie, me siento muy halagado de que se haya interesado por mí.
Ella se sonrojó y balbuceó:
– ¡Se burla usted de mí!
– No, hablo en serio. Trabaja con los ojos hundidos en sus libros y se marcha como un ratoncito. ¡Salvo cuando deja caer los libros!
Joséphine se echó a reír.
Reinaba una atmósfera irreal en torno a aquella cena. No se podía creer que fuera ella la que estaba sentada frente a él en esa terraza al borde del mar. Su timidez la abandonaba, tenía ganas de confiarse, de hablar. El restaurante se había llenado y un fuerte murmullo había reemplazado a la calma del principio de la velada. Estaban obligados a acercarse el uno al otro para hablar, y eso reforzaba su intimidad.
– Luca, me gustaría hacerle una pregunta muy personal.
Atribuyó su atrevimiento al vino, a la brisa marina de ese final de verano que todavía se sentía en los manteles blancos, en las faldas cortas de las mujeres. Se sentía bien. Todo lo que la rodeaba parecía repleto del mismo bienestar. El vaho de la noche dibujaba guirnaldas sobre el parqué de madera, y Joséphine leía en ello un mensaje de aliento. Tenía la impresión, inhabitual en ella, de estar acorde con el decorado. Sentía que la felicidad estaba al alcance de su mano y no quería dejarla pasar.
– ¿Por qué no se ha casado usted nunca? ¿Nunca ha tenido ganas de tener hijos?
No respondió. Se ensombreció, sus ojos se fijaron en el horizonte y sus labios se convirtieron en dos trazos cerrados, amargos.
– Preferiría no contestar, Joséphine…
Sintió de nuevo esa penosa sensación de haber cometido una torpeza.
– Lo siento, no quería herirle.
– No me ha herido. Después de todo, soy yo el que empezó a hacer preguntas personales.
Pero si sólo hablamos de generalidades y de la Edad Media, nunca sabremos nada el uno del otro, protestó ella sin decir palabra. Ese verano, hojeando revistas, le había visto de nuevo en anuncios, uno para un perfume masculino; sostenía en sus brazos una larga mujer morena de largos cabellos que reía a carcajadas, dejando adivinar un talle fino y musculoso. Joséphine había observado detenidamente ese anuncio: había en los ojos de Luca una intensidad que ella no conocía todavía. Un deseo grave e imperioso. Los hombres querrán comprar esa colonia para parecerse a él. Se había preguntado si no debería dejarse el pelo largo como la chica morena.
– Le he visto este verano en un anuncio para una colonia, creo -dijo, deseando cambiar de tema.
– No hablemos de eso, ¿quiere?
Su mirada volvió a ser misteriosa, impenetrable. Giró la cabeza hacia el interior del restaurante como si esperase a alguien. El hombre amable, jovial, con el que hablaba hacía unos segundos se había marchado y no quedaba más que un extraño.
– Hace frío, ¿quiere usted que nos vayamos?
En el taxi que los llevaba al hotel, Joséphine le observaba. El se mantenía en una esquina y miraba por la ventanilla.
– Lo siento, no debí hacerle esas preguntas. Estábamos tan bien antes de que yo hablase, me dejé llevar.
La miró con infinita dulzura y con cansancio a la vez, y, atrayéndola hacia él, pasó su brazo alrededor de su cintura.
– Es usted encantadora, Joséphine. No sabe hasta qué punto me conmueve. No cambie nunca, por favor, no cambie nunca.
Había pronunciado estas últimas palabras como una súplica. Joséphine se sorprendió de la intensidad que había en su voz.
Él le levantó la cabeza, colocó un dedo bajo su mentón y, forzándola a mirarle a los ojos, añadió:
– Soy yo el que soy imposible. Me siento mejor cuando está a mi lado. Me calma, me gusta hablar con usted.
Ella apoyó la cabeza sobre su hombro y se dejó llevar. Respiraba su olor, intentando identificar la verbena y el limón, la madera de sándalo y la corteza de naranja, preguntándose si era el mismo perfume del anuncio. Las farolas de las avenidas desfilaban por la ventana; ella deseaba que el paseo nocturno no terminase nunca. El brazo de Luca en torno a su cintura, el silencio de la noche, el traqueteo regular del coche y de los delgados árboles que se erguían pálidos a la luz de los faros. Se abandonó sin pensar cuando le besó. Un largo beso suave, tierno, que sólo se interrumpió cuando el taxi se detuvo ante el hotel.
Cogieron sus llaves en silencio, subieron al tercer piso en el que se encontraban sus habitaciones y cuando Luca, en el umbral de su habitación, extendió el brazo para entrar, ella le dejó hacer.
Ella le dejó hacer cuando él apoyó sus manos sobre sus hombros y volvió a besarla.
Ella le dejó hacer cuando él levantó su jersey para acariciarla.
Ella le dejó hacer…
Pero, justo cuando ella estaba a punto de abandonarse contra él, la imagen de la mujer morena del anuncio vino a interponerse entre Luca y ella. Vio su fino talle, su vientre bronceado, musculoso, sus brazos delicados echados hacia atrás; apretó los dientes, contrajo su vientre, lo aspiró con todas sus fuerzas para que él no sintiese los michelines de su cintura, estoy gorda, soy fea, va a desnudarme, se va a dar cuenta… Se imaginó desnuda junto a él: una madre de familia con cabellos finos y lacios, granitos en la espalda, una gruesa cintura, unas bragas enormes de algodón blanco…
Ella le rechazó y murmuró «no, no, no, por favor, no».
El se irguió extrañado. Se recuperó. Se disculpó y, hablando con tono ligero, declaró:
– No volveré a importunarla. No hablemos más de ello. ¿Nos vemos mañana en el desayuno?
Ella asintió con la cabeza, acongojada, y le vio desaparecer.
* * *
– ¡Idiota, Shirley! Me comporté como una idiota. El estaba allí contra mí, me besaba, me gustaba tanto, tanto, y yo no pensé más que en mis michelines, en mis bragas de algodón blanco… Se fue y lloré, lloré… Al día siguiente, en el desayuno, nos comportamos como si nada hubiese pasado. El muy amable, muy dulce, pasándome la cesta de los cruasanes, preguntándome si había dormido bien, a qué hora era mi tren. Y yo, negándome a comer un solo cruasán por puro odio al michelín invasor. Ese hombre es el sueño de mi vida ¡y yo lo rechazo! Estoy loca, creo que estoy loca… Se acabó, no pasará nada nunca más. Mi vida está acabada.
Shirley dejó que terminara su perorata y después, extendiendo con un rodillo de pastelería la masa de tarta blanca y elástica sobre la mesa, declaró:
– Tu vida no está acabada, apenas ha comenzado. El único problema es que tú no lo sabes. Acabas de escribir un libro que está triunfando…
– No gracias a mí.
– ¿No eres tú la que ha escrito el libro?
– Sí, pero…
– Tú y nadie más -replicó Shirley, apuntando con el rodillo de pastelería a Joséphine con gesto amenazante.
Читать дальше