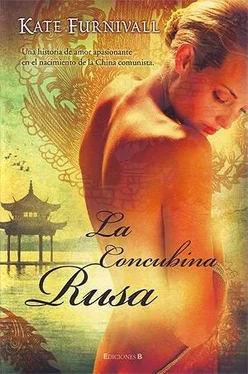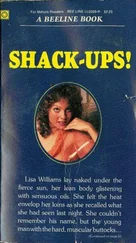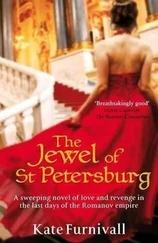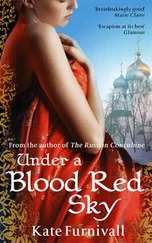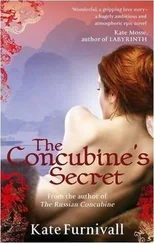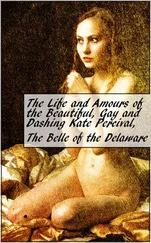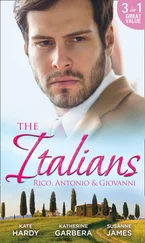– Lo siento, Polly, a veces me altero demasiado.
– Eso es porque eres pelirroja.
Las dos se echaron a reír, y sintieron que su amistad volvía a su sitio.
– Está bien, se lo pediré a mi padre.
– Gracias.
– De todos modos, no servirá de nada.
– Inténtalo igualmente.
– Lo haré, a condición de que me cuentes más cosas de tu salvador chino cuando lo veas otra vez -dijo. Hizo una pausa, y ató el perro a la correa mientras le acariciaba las orejas-. ¿No crees que puede ser algo peligroso? -le preguntó, sin mirarle a la cara-. Quiero decir, que no sabes nada de él, ¿verdad?
– Sólo sé que evitó que terminara como esclava… o algo peor. -Se echó a reír-. No tengas miedo, tonta. Te prometo que te contaré todo lo que pase.
– Descríbemelo otra vez. ¿Cómo es?
– ¿Mi halcón volador?
– Sí.
Lydia se puso nerviosa. Por una parte deseaba conversar sobre su protector chino, dar voz a las imágenes que poblaban sus pensamientos, hablar sobre el arco elevado de sus cejas, que se alzaba como el ala de un pájaro, de su manera de ladear la cabeza cuando escuchaba, de robarte con los ojos las ideas que asomaban tras las palabras. Sentía en su pecho la impaciencia por volver a verlo, como una piedra que le quemara dentro, y no sabía por qué. Se dijo que lo único que quería era darle las gracias de nuevo, y ver si estaba herido. Nada más. Mera cortesía.
Pero no se le daba mejor mentirse a sí misma que engañar a Polly. Y lo cierto era que le asustaba, le asustaba aquella sensación repentina de perderse en un laberinto de senderos ignotos. Le asustaba y le excitaba. Algo revoloteaba en el fondo de su mente, y ella lo apartaba. Las barreras entre sus dos mundos eran muy altas, y sin embargo, no sabía cómo, se desvanecían cuando estaba junto a él. Polly no lo entendería.
No lo entendía ni ella, y no se atrevía a contarle a su amiga la verdad sobre lo que había sucedido la noche anterior.
– ¿Es guapo? -le preguntó Polly, esbozando una sonrisa.
– No me fijé mucho, la verdad -mintió Lydia-. Lleva el pelo muy corto, y tiene los ojos… no sé cómo decirlo, son como… -«penetran bajo mi piel y ven más allá de ella»-; te miran con fijeza -concluyó pobremente.
– ¿Y es fuerte?
– Se movía deprisa mientras luchaba, como un… como un halcón.
– ¿Y tiene también nariz de halcón?
– No, claro que no. Tiene la nariz muy recta, y cuando no habla su rostro queda tan inmóvil que parece de porcelana fina. Y tiene las manos largas, y unos dedos que…
– Y eso que dices que no te fijaste mucho.
Lydia se ruborizó sin remedio, y no terminó la frase.
– Vamos -dijo, y salió corriendo en dirección a la entrada de los jardines-. Vamos a hablar con tu padre.
– Está bien, pero te advierto que dirá que no.
Christopher Mason dijo que no. Y sin dejar lugar a dudas. Mientras depositaba un montoncito de puré de patata en un plato, en el comedor de San Salvador, volvió a ruborizarse al recordar las Palabras que aquel hombre había usado para emitir su respuesta, habría querido cerrarle la boca a aquel ser engreído mencionando, como de pasada, que le había visto encaramado a los pechos de su madre la noche anterior, usar aquel conocimiento para abrirse puertas, pero ¿cómo iba a hacerlo? Pensaba en la amabilidad constante de Anthea Mason, en los ojos sinceros y azules de Polly, y no podía. No podía. De modo que no dijo nada, y salió de allí corriendo. Pero ahora estaba desesperada.
Sirvió otra cucharada de puré en el plato que se le puso delante. Ni siquiera se fijó en el rostro fatigado que había del otro lado, ni en el del siguiente, pues estaba demasiado ocupada buscando entre la cola de gente, buscando unos hombros anchos, unos ojos negros, brillantes, unas cejas que eran como alas.
– Presta atención, Lydia -dijo la señora Yeoman con voz alegre, a su lado-, te estás excediendo un poco con esos tubérculos, querida, y aunque Nuestro Señor logró repartir cinco panes y tres peces entre cinco mil, a nosotros la multiplicación no se nos da tan bien. No me gustaría quedarme sin existencias antes de tiempo.
La risa alegre de su acompañante modificó las arrugas de su rostro, y le hizo parecer de pronto más joven, a pesar de sus sesenta y nueve años. Exhibía la piel apergaminada de los blancos que pasan la mayor parte de su vida en los trópicos, y aunque en sus ojos apenas quedaba ya color, siempre sonreían. Ahora, permanecieron un instante más fijos en Lydia, y ésta le dio una palmadita en el brazo antes de retomar la tarea de distribuir cuencos de gachas de arroz a la cola incesante de rostros famélicos. A Constance Yeoman no le importaba ni su color de piel ni su credo: todos eran iguales, y todos eran amados por el Señor, de modo que lo que valía para Él valía también para ella.
Lydia llevaba casi un año acudiendo todos los domingos por la mañana al comedor de San Salvador. Se trataba de una especie de granero espacioso en el que incluso los susurros resonaban en el techo alto, rematado con vigas, y en el que gran cantidad de mesas montadas sobre caballetes se alineaban frente a dos cocinas humeantes. El señor Yeoman había subido un día a su casa desde el piso que quedaba debajo del de la señora Zarya y le había sugerido, con su habitual ímpetu misionero, que tal vez le gustara ayudarles de vez en cuando. Valentina, cómo no, declinó la oferta, y comentó algo sobre aquello de que la caridad empieza en casa. Pero, más tarde, Lydia había bajado la escalera de puntillas, había llamado a la puerta, sintió el olor a friegas de alcanfor y a violetas de Parma que ocupaba sus habitaciones con la misma fuerza que los himnos, la imagen triste de Jesús en la puerta, representado con una lámpara en la mano y la corona de espinas en la cabeza, y les ofreció sus servicios en la cocina de caridad. Se le había ocurrido que, al menos, de ese modo, comería caliente una vez por semana.
Tal vez Sebastian Yeoman y su esposa, Constance, estuvieran jubilados de la iglesia, pero trabajaban más que nunca. Pedían limosna para los pobres y pedían dinero prestado, un dinero que les llegaba de los bolsillos más insospechados y que servía para mantener llenas las calderas humeantes del gran comedor que se alzaba tras la iglesia de San Salvador, y que todos los domingos abría sus puertas a pobres, enfermos e incluso criminales que acudían en busca de alimento, de una sonrisa amable y de unas palabras de aliento, que se les ofrecían en una asombrosa variedad de lenguas y dialectos. Para Lydia, los Yeoman eran la versión real de la lámpara de Jesús: una luz brillante en medio de un mundo tenebroso.
– Gracias, señorita. Xie, xie. Usted amable.
Sólo entonces Lydia se fijó mejor en la joven china que tenía delante: era todo huesos, tenía el pelo apelmazado, y en la cadera, en una especie de columpio raro, llevaba a un recién nacido, mientras dos niños más crecidos se pegaban a ella. Todos iban vestidos con harapos malolientes, y tenían la piel tan gris y cuarteada como el polvoriento suelo. La madre poseía el rostro ancho pero demacrado, y los dedos gruesos, marrones, de campesina, de una campesina expulsada de su granja por el hambre y los ejércitos de saqueadores que diezmaban la tierra más que las plagas de langostas. Lydia ya había contemplado aquellos rostros muchas veces, tantas que se le aparecían como calaveras en sueños y la despertaban en plena noche. Por eso había dejado de observarlos.
Tras percatarse de que los Yeoman estaban demasiado ocupados con el estofado y las patatas como para darse cuenta, añadió una cucharada más al cuenco de madera de la mujer. Ésta no dijo nada, pero sus lágrimas calladas le hicieron sentirse peor.
Y entonces lo vio. Separado de los demás, criatura fibrosa y vibrante en medio de aquel edificio de muerte y desesperación. Él era demasiado orgulloso para mendigar.
Читать дальше