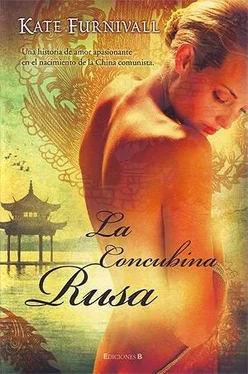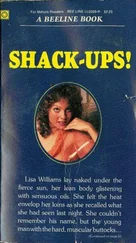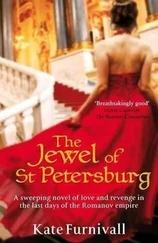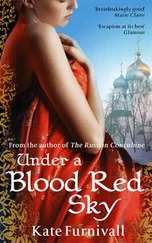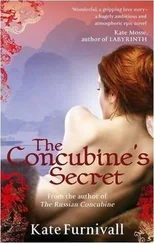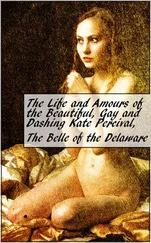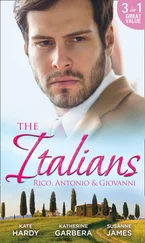– Hola, Lyd -la saludó Polly, sonriente, desde la otra punta de la mesa, tratando de disimular su sorpresa.
– Hola.
– Buenos días, Lydia-dijo el señor Mason-. Un poco pronto para las visitas, ¿no te parece? -inquirió en un tono que le había oído usar con el limpiabotas. No se atrevía a mirarlo, por lo que clavó la vista en el delicado platillo de cristal lleno de agua que se usaba para lavarse los dedos, sorprendida al ver que en él flotaba una rodaja de limón.
– Sí, señor.
– Entonces, ¿por qué estás aquí?
– Oh, Christopher, siempre nos alegra ver a Lydia, sea la hora que sea, ¿verdad, Polly? Siéntate y come algo, querida.
Pero Lydia habría preferido tragarse la lengua a tener que sentarse a la misma mesa que el hombre que la noche anterior había acosado a su madre. Tanto ella como Valentina habían evitado mencionar lo que ambas sabían que Lydia había visto, pero las imágenes seguían muy frescas en su mente.
– No, gracias -respondió cortésmente-, sólo quería hablar un momento con Polly, si es posible.
Mason se reclinó en el respaldo y dejó caer el periódico al suelo.
– Escúchame bien, jovencita -dijo-, lo que tengas que decirle a nuestra hija puedes decírselo delante de nosotros. En esta casa no tenemos secretos.
Aquello era una mentira descarada. Lydia parpadeó, y abrió la boca para emitir una réplica aguda, pero Polly la disuadió. Se puso en pie y sostuvo con la mano la servilleta que le cubría el regazo. Lydia sabía bien que procedía de Londres, de una tienda llamada Givan's, situada en New Bond Street, y que, según le había contado Polly con orgullo, la docena costaba veintinueve chelines con nueve peniques, y era del mejor damasco irlandés. Fuera lo que fuese.
– Papá, vamos a buscar a Toby y lo llevamos a correr al parque.
– Eso le encantará. Llévate su pelota, y no te olvides de ponerte el sombrero -terció Anthea Mason, mirando fijamente a su esposo, que apartó la cara y sonrió al gato que seguía tumbado en su regazo y le observaba atentamente con sus ojos amarillos.
– No tardes -dijo.
– No, vamos y volvemos -concedió Polly.
– La misa es a las once en punto. No quiero llegar tarde por tu culpa.
– No llegaremos tarde, te lo prometo.
Cuando pasó por su lado, el señor Mason alargó la mano y se la pasó por el pelo, pero a Lydia aquel gesto le pareció forzado, como si se tratara de algo que hubiera visto hacer a algún padre y hubiera decidido imitarlo. Polly se ruborizó, pero lo cierto era que en presencia de su padre siempre se veía nerviosa, y que jamás hablaba de el, ni siquiera en privado. Como Lydia no sabía nada de padres, había llegado a la conclusión de que se trataba de algo normal.
– Polly, necesito que me hagas un favor -dijo Lydia agarrando a su amiga del brazo.
– ¿Qué favor es?
– Es un gran favor.
Polly abrió mucho los ojos, y su azul se hizo más intenso.
– Ya me he imaginado que tenía que ser algo muy importante Para que vinieras tan pronto, estando mi padre en casa. ¿De qué se trata? Dímelo rápido -la instó, enrollándose la correa de Toby en la mano.
Estaban sentadas en un banco, al sol, lanzando pelotas al spaniel tibetano de Polly. Habían evitado el parque Victoria, porque en él no se permitía la entrada con perros (ni la colocación de carteles chinos), y habían optado por los Jardines Alexandra, en los que Toby podía correr a sus anchas, siempre que se mantuviera alejado de las flores de caña y del estanque de los peces, donde las ranas aguardaban, agazapadas sobre los nenúfares, y se lanzaban sobre su nariz insaciable.
– Bien… es que… verás… Oh, Polly, tengo que volver al club.
– ¿Cómo? ¿Al Club Ulysses?
– Sí.
– ¿Y por qué?
– Tengo que volver, eso es todo.
– Tu respuesta no me vale. -Polly trató de fruncir el ceño, aunque sin convicción. Nunca conseguía enfadarse con Lydia, aunque intentaba que ella no lo notara.
– A mí me parecía que, después de lo de anoche, no querrías volver a poner los pies en el club el resto de tu vida. Yo no querría, al menos. Que me cacheara una enfermera vieja y horrenda… -Un escalofrío recorrió todo su ser y alcanzó su cabellera rubia, suave-. Qué asco. -Se acercó más a Lydia, y la miró fijamente a los ojos-. ¿Y te registró… ya sabes… de manera muy íntima? -preguntó, conteniendo la respiración.
– Por Dios, sí.
Polly abrió mucho la boca, y ahogó un grito.
– Oh, Lydia, eso es horrible, pobrecita -añadió, abrazando a su amiga.
– ¿Y entonces?
– ¿Entonces qué?
– ¿Hablarás con tu padre por mí?
– Oh, Lydia, no puedo.
– Sí puedes, y lo sabes. Por favor, Polly.
– Pero ¿por qué quieres volver al club? Han registrado a todo el mundo, lo han revisado todo, y no han encontrado el collar robado. ¿Qué puedes hacer tú? -Miró a su alrededor unos instantes y bajó la voz-. ¿Es que viste algo? ¿Sabes quién se lo llevó?
– No, no, claro que no. Si lo supiera, se lo habría dicho a la policía.
– Entonces, ¿por qué quieres ir?
– Porque… porque… Bueno, está bien, te lo diré, pero debes prometerme que mantendrás el secreto.
Polly asintió, impaciente, cruzó dos dedos y se los besó.
– Te lo juro.
– ¿Te acuerdas del joven que me rescató en el callejón el viernes? ¿Con aquellas patadas de kung fu, y todo eso?
– Sí.
– Bien, pues ayer se presentó en el club.
– No.
– Sí.
– ¿Fue él quien robó el collar?
– No seas tonta -se apresuró a responder Lydia-, por supuesto que no. Vino especialmente para hablar conmigo sobre algo. Me dijo que era importante. Pero nos interrumpió la policía en cuanto se descubrió que el collar había desaparecido, de modo que me pidió que volviera hoy… Y la verdad es que estoy en deuda con él, y no sé dónde si no puedo encontrarlo.
Para horror de Lydia, se percató de pronto de que se estaba tirando de un mechón de pelo junto a la oreja derecha. Qué tonta. Su madre tenía razón. Lo soltó al momento, y miró a Polly de reojo para ver si su amiga se había dado cuenta. A continuación, se agachó y recogió la pelota de Toby.
– Hay algo que no entiendo -insistió su amiga. Lydia lanzó la pelota, y el perro salió disparado tras ella-. Dices que tu madre casi nunca te riñe, que te deja hacer todo lo que quieres. A mí me das mucha envidia, ya lo sabes. Ojalá yo tuviera la libertad que ella te permite. -Se volvió y observó, perpleja, a su amiga-. Entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Es que no puede tu madre… o incluso ese amigo francés suyo, el del Morgan… es que no pueden colarte ellos?
Lydia odiaba tener que mentir a Polly, la única persona en el mundo con la que era sincera, pero tenía que regresar al club ese mismo día para recuperar los rubíes de su escondrijo del salón de lectura. Y Polly se le resistía.
Lydia se puso en pie e, impaciente, echó la cabeza hacia atrás.
– Ni mi madre ni Antoine son miembros del club, como sabes Jen. Pero si te da tanto miedo pedirle a tu padre que me permita el acceso, se lo pediré yo misma.
– Pero es que él querrá conocer el motivo.
– No importa, le diré que ayer perdí un broche, o algo así.
– Lo único que conseguirás será enojarlo, y te dirá que si no eres capaz de cuidar de algo, es que no lo merecías.
– Oh, Polly, qué cría eres -zanjó Lydia, antes de dar media vuelta y dirigirse a las verjas del parque.
Pero Polly se fue tras ella al momento, y Toby las siguió, correteando entre sus piernas.
– Por favor, Lyd, no te enfades.
– No estoy enfadada.
Pero sí lo estaba. Enfadada consigo misma. Se volvió a mirar a Polly, su encantador vestido azul, sus elegantes zapatos de piel legítima, sus ojos enormes, entrecerrados por la preocupación, y se odió a sí misma. No tenía ningún derecho a arrastrar por el lodo a aquella persona tan pulcra, tan inmaculada. Ella estaba tan acostumbrada a arrastrarse que se le olvidaba que a los demás podía resultarles desagradable. Se agarró de su brazo y le dedicó una sonrisa fugaz.
Читать дальше