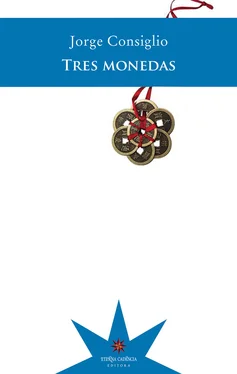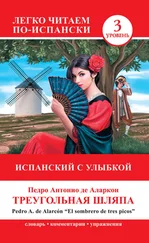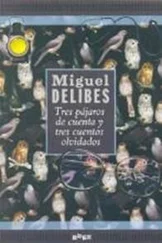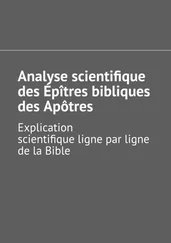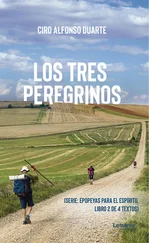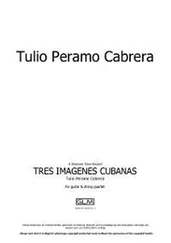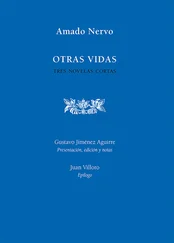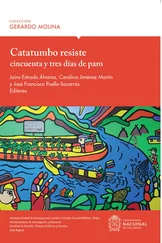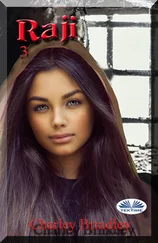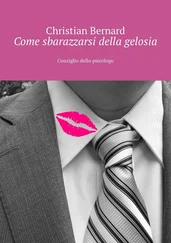No estaba segura de que fueran hormigas. Eran bichos diminutos. Se movían sin rumbo, a toda velocidad. Marina Kezelman dobló la boca en un gesto de asco. Así como estaba, arrodillada, calzada con zapatillas de trekking, el pantalón arremangado y la linterna entre los dientes, parecía una exploradora alucinada. Iluminaba el recoveco entre la pared y la heladera. Era un lugar angosto, lúgubre, la escena de un mundo perdido.
Marina Kezelman estiró el brazo derecho lo más que pudo –escuchó el ruido de los cartílagos en tensión− y lo movió en la oscuridad. Después, venció la repugnancia, apretó el puño y golpeó. Mató diez o veinte bichos. Los sobrevivientes se agitaron frenéticos. Claramente, Marina Kezelman era una amenaza para ellos. Su altura se hizo evidente cuando se paró. Lo hizo en dos movimientos. Medía 1,65 cm. Ese detalle se relacionaba con un rasgo –quizás el principal− de su personalidad: la resolución. Marina Kezelman enfrentaba los problemas. Como decía su marido, se los llevaba puestos. Ahora mismo, aunque estaba con el tiempo justo, decidió actuar. Dejó la linterna sobre la mesada y abrió el armario. Revolvió y revolvió. Se le cayó un paquete de velas y un aerosol de WD-40. No encontró lo que buscaba; de todas formas, siguió adelante. Eligió la creatividad y usó apresto para la ropa. Roció a los bichos. Hubo desconcierto en la comunidad, pero todos los integrantes, cubiertos por esa espuma blanquísima, se siguieron moviendo. Marina Kezelman no supo qué hacer. Se mordió el labio con fuerza, se arrodilló por tercera vez y arremetió a ciegas. Aplastó más de cien con la mano. La muerte a gran escala –ese deseado holocausto− le produjo euforia, una enorme excitación. Se frotó la frente y siguió con la tarea, pero el impulso se esfumó a los diez segundos. En un movimiento repentino, metió una uña en la saliente de una pared y se la rompió. Sintió que un frío le subía por la espalda. Dio un gritito corto de dolor y corrió al baño. Por tres segundos –no más de tres segundos−, fue consciente de que un vecino –un chico de dieciocho años que conocía de vista− tocaba los primeros acordes de una polca de Dvorak en el piano. La batalla con los bichos había entrado en receso.
En su cabeza todo tenía la misma importancia. Le costaba organizarse. El segundo miércoles de julio, caminaba por Cerrito junto a un compañero de la orquesta. Salían de un ensayo en el Colón. Habían pasado tres horas con un concierto de von Weber. Ahora iban distendidos, con la sensación del deber cumplido. Disfrutaban del sol y del hecho de ser indiferentes a la agitación del tráfico. En líneas generales, tenían historias parecidas: los dos habían nacido en pueblos chicos; los dos eran la tercera generación de músicos; los dos habían formado familia en Buenos Aires. Carl era alemán; el otro, Santiago, colombiano. Estaban encantados con la oferta gastronómica de la ciudad. Nombraron un lugar ítalo-argentino que tenía fama de hacer la mejor lasaña; después, una parrilla de Monserrat. Hablaban como expertos de los cortes de carne, del grado de cocción y de la combinación del asado con ciertas cepas de vinos. Se esforzaban. Demostraban su conocimiento y, de algún modo, la pasión que ponían en juego respaldaba sus palabras. Estaban acostumbrados a evaluar sus propios ritmos. Los cautivaba el tema de sus charlas, pero también el registro –el tono, la cadencia− de sus voces. Eran verdaderas cajas de resonancia. Así funcionaban.
Llevaban instrumentos a cuestas: Carl, un oboe; Santiago, una viola. Cruzaron Lavalle. A un par de metros de la esquina, se toparon con un grupo de estudiantes, jovencitas con pollera tableada. Bloqueaban el paso, estaban frente a un quiosco. La vereda era ancha, pero los músicos tuvieron que bajar a la calle para sortearla. Carl se acomodó la correa del portainstrumento. Y en ese preciso instante, se dio cuenta de que una de las chicas que acababa de ver –captó su belleza en el momento en que ella, distraída, le daba un billete de cien a un compañero− le recordaba a su hija mayor que no veía hacía cinco años. Cinco años , dijo en voz alta, pero el escape de un colectivo tapó el comentario. La ciudad se acomodaba, incluso, a la mayor intimidad. Carl tuvo un flash: el pelo de la chica –una masa compacta− estaba vivo, tanto que parecía autónomo del resto del cuerpo.
En la esquina de Corrientes tenían pensado despedirse, pero algo incierto –el clima benigno, la conversación amena− hizo que cambiaran de opinión. Se metieron en un bar americano. Barra larga, cinco mesas en línea. Pidieron café negro y sándwiches de miga. Se los trajeron tostados. No se quejaron, hasta cierto punto los divirtió el malentendido. En el sonido ambiente entró a jugar una radio. La luz que llegaba de la calle, oblicua, se enredaba en el pelo de Carl y se volcaba sobre la mesa. Más que nada, hablaron de Alemania. Carl detalló su rutina en Dresde, cuando era alumno del conservatorio. Su relato tuvo un tono administrativo: el día como sucesión de demandas. De pronto, el sonido eléctrico de la radio pareció aclararse, tomó cuerpo, fue un bolero. Carl cambió de tema repentinamente. Terminó con el celular en la mano. Mostró fotos de su mujer, Marina Kezelman. Meteoróloga, dijo que era. Posgrado en el Conicet, aclaró. Hacía siete meses que había entrado al Estado. Cada tanto, viajaba a las provincias a evaluar condiciones climáticas en áreas despobladas. Integraba un equipo interdisciplinario. El colombiano acabó el sándwich de un bocado. Vistos de afuera, los músicos representaban una escena anacrónica. Algo en ellos resultaba disruptivo. Eran personajes de otra época.
Un mal momento. Venía con la cabeza en otra cosa por Sarmiento y se encontró, de golpe, parada sobre la mercadería de un mantero. El tipo había esperado toda su vida esa oportunidad. Puso el grito en el cielo. Marina Kezelman armó su defensa –cara de perro y contraataque−, pero cuando vio que la cosa se espesaba y midió la indiferencia de la gente, bajó la mirada. Se retrajo como si de verdad fuera culpable. Anduvo dos cuadras al sol. Llevaba el cuello de la camisa apenas alzado.
En Corrientes se paró frente a un local de lotería. Miró las tiras de billetes en la vidriera y se largó a llorar. Un hípster con anteojos le preguntó si le pasaba algo; Marina no tuvo aire para responder. Se lavó la cara en el baño de La Ópera y corrió a la sesión de quiropraxia. Hacía dos meses que tenía un dolor en el cuello y una amiga le había sugerido esa práctica. La atendió una mujer altísima que tenía el pelo igual al de su tía, que había muerto hacía una década. Marina Kezelman no creía en las casualidades, por eso se quedó helada cuando la terapeuta le dijo que se llamaba Julia. Era el mismo nombre que el de la tía fallecida. No dijo una palabra. Se acostó en la camilla, cerró los ojos y dejó que la mujer le trabajara la espalda. Salió con una sensación de alivio y un leve dolor lumbar. Julia le había dicho que eran esperables secundarismos transitorios. Marina Kezelman se agarró de esas palabras. Olvidó su cuerpo y avanzó hacia Rivadavia.
Veinte minutos después, estaba en un bar. Cortado americano con tostadas y mermelada. Ocupaba una mesa junto a un espejo. Marina se movía con aplomo. Era su estilo, una conducta que en el fondo de su alma consideraba aristocrática: disociaba el tiempo de la productividad. Comía, serena. Cada tanto giraba la cabeza hacia la izquierda: su imagen refractada era una tentación irrevocable. Se acomodó el pelo –un mechón sobre la sien− y verificó el efecto de los años sobre su cara. El mentón se había achatado; las mejillas habían ganado volumen. Sus ojos conservaban la misma forma almendrada, pero se habían ido hundiendo en las cuencas. Marina Kezelman era una mujer atractiva y este hecho, evidente para el mundo y bien sabido por ella, había instalado en su ánimo, desde los primeros años de la adolescencia, una seguridad que la había ayudado a conseguir lo que se le antojara. Elegía un rumbo y avanzaba; con cierta desorientación, pero avanzaba.
Читать дальше