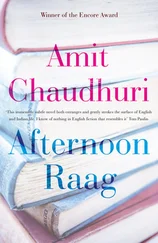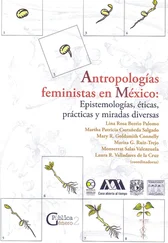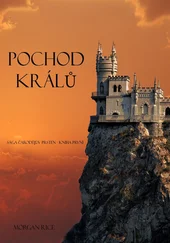Las carcajadas sinceras que resonaron en el celular hicieron que Fidela apartara de su oreja la Blackberry. Y después añadió:
—Nos vemos en Nueva York. Llegaré a la hora del brunch. Hasta pronto, querida.
Unos cuantos años antes, en su laboratorio de Calibán, el científico germano Hans Marcus Müller había descubierto cómo adulterar genéticamente las semillas de tabaco. No se trataba de producir más tabaco en menos tiempo, ni siquiera que la planta creciera más rápido o con menos agua. Tampoco el motivo de la alteración genética era lograr un tabaco más adictivo o más oloroso o con menos humo o con sabor a mango o sandía o melón. No. Hans Marcus Müller trabajaba en la mejora de una sustancia química indetectable que, sin embargo, una vez fumada, aprovechando la combustión del cigarrillo, produciría en los testículos de los hombres una reacción que provocaría una pandemia de infertilidad. Con ese propósito trabajaba de sol a sol Hans Marcus Müller, genio de la genética, antiguo novio de juventud de Celedonia Jesús, involuntario responsable de la muerte de Juan el Chingo y de la propia Celedonia Jesús, allá en Calibán, esa isla tan lejana que a Hans le había servido para ocultarse de los ajusticiamientos a los nazis que se habían impuesto en su país. Pero si ese había sido su pasado pobre, su presente, ahora que su avanzada vejez le obligaba a utilizar gafas para combatir su vista cansada, le había abierto las puertas del oropel y la abundancia gracias a su acuerdo con las viudas, un contrato en el que, a cambio de silencio y sustancias químicas, él y sus descendientes disfrutarían de todo el dinero que pudieran gastar.
Danilo Porter despertó con una puntada en su cabeza. Nada más abrir los ojos sintió el sonido del mar y le pareció alto. Se asomó a la terraza del ático que había alquilado y comprobó que desde alta mar llegaba a tierra un viento raso que encrespaba oleajes que se estampaban con barahúnda ensordecedora contra la costa acantilada. Volvió al interior, rebuscó en su neceser hasta encontrar los blísteres de paracetamol y se tomó dos, no fuera a ser que aquella palpitación de su cabeza acabara por convertirse en una jaqueca de las fuertes, una de esas que le impedían abrir los ojos porque hasta la claridad le dolía. Comprobó, hipocondríaco, que había traído a la isla todo su variopinto catálogo de medicamentos. Del mismo modo que nunca viajaba sin sus cremas antiarrugas, tampoco olvidaba el paracetamol, el ibuprofeno, unos antibióticos y el omeprazol, porque a veces su estómago se encasquillaba de tal modo que solo podía volver a comer si se protegía de sus propias pantanosas digestiones. También colocaba, siempre, en su maleta, un espray fungicida, porque de vez en cuando rebrotaba un hongo en su pie derecho que, al parecer, cogió en un hotelucho en el que se había alojado la última vez que pernoctó en Roma. Esos baños comunitarios, aunque uno se duche con chanclas, son siempre peligrosos, pensó mientras se afeitaba. Primero la espuma, bien dispuesta sobre el rostro durante un par de minutos casi cronometrados. Tras el afeitado, la loción que aliviaba el escozor de la hojilla y prometía efectos rejuvenecedores en la piel. Después, antes de ponerse perfume, otra de sus cremas, esta vez para fortalecer el contorno de los ojos.
Vestido con camisa oscura, blazer y pantalón vaquero con zapatos mocasines, se miró al espejo. Un tipo serio, pero al mismo tiempo cercano. Justo la impresión que buscaba causar. Se dirigió a la vivienda de Catalina Prieto, situada a las afueras del pueblo de Rijalbo. Según sus informaciones, Catalina Prieto había sido la colaboradora más cercana de Armando Monteliú desde que llegó a Calibán. Catalina Prieto, la primera persona a la que el párroco había intentado cortar las orejas.
Ella misma abrió la puerta. Danilo Porter se sorprendió al encontrarse con una mujer de edad impredecible, acaso rondaría los cincuenta años, realmente guapa, con un moño alto que dejaba caer su pelo negro a un lado de la cabeza. Vestía pantalón de pinzas y una camisa azulona cuyos botones parcialmente desabrochados insinuaban un escote bonito, sin atisbo de piel arrugada, esa piel agrietada que Danilo Porter había visto en algunas mujeres, cuando el peso de los pechos comienza a estirarla y resquebrajarla hasta hacer riachuelillos de estrías. Catalina Prieto estaba sutilmente maquillada, muy poco, lo justo para enaltecer sus rasgos bellos, el brillo de su piel morena. Danilo Porter pensó, sencillamente, que estaba perfecta. Perfecta para ser las diez de la mañana, vivir en un pueblo perdido en una isla casi inadvertida en muchos mapas, y no saber que hoy tendría visita. Todas esas sospechas refunfuñaron en su olfato de detective, aunque también pensó que era difícil vivir así, sin fiarse de nadie, y casi, muy de refilón, asomó a su alma el siempre inoportuno nombre de Eleonore.
Me llamo Eva y soy la esposa del hombre más famoso del siglo pasado. Lo soy. Sigo siéndolo, aunque Adolf esté muerto. Ni siquiera me considero su viuda. No. No lo seré nunca. No seré su viuda porque Adolf es el hombre más célebre del siglo XX y por eso sigue vivo. Si escribo su nombre en el buscador de Google no me alcanzarían mil vidas para leer todas sus entradas. Artistas, cineastas, novelistas, historiadores, biógrafos, fanáticos, todos le rinden tributo en sus obras. Soy la esposa de un hombre inmortal, así de simple. Y por eso yo, que lo aguanté en vida, no me considero su viuda. Soy Eva, Eva Braun, y punto.
Y no. No me suicidé en el dichoso búnker. Es lo que Adolf quería, como hizo con su primera esposa, la pobre de Geli, tan joven. La estúpida se suicidó cuando supo que estaba embarazada de Adolf. Yo no me pasé la vida tolerando sus infidelidades y sus delirios de grandeza para morir en un búnker y que me comieran las ratas. No sé durante cuántos años me estuvo poniendo los cuernos en mis narices con esa estirada inglesa, Unity Walkyrie, aunque ésta tuvo su merecido. Por zorra. Que Adolf no se anda con miramientos. Le pegó un tiro cuando empezó la II Guerra Mundial porque se puso de parte de su país y le confesó que detestaba a Alemania y a todos los alemanes salvo a Adolf. Y Adolf nunca permitió esas blasfemias. Le pegó un tiro en la boca, en su boca sucia para que callara para siempre. Que se joda, que por su culpa me pasé más de media vida humillada. Bueno, por su culpa y por culpa de Inga, aunque Inga me caía mejor. Yo sabía que Adolf la tenía de amante, claro que lo sabía, pero como Inga estaba casada pues no sé, no la veía como rival. Además, era tan guapa que se convirtió en una de mis debilidades, y más de una vez yo también sucumbí a su cuerpo, los tres en la cama, sobre todo cuando Adolf volvía a casa enfurecido por alguna desavenencia o por los derroteros que había tomado alguno de sus planes, alguna de sus batallas, alguno de sus poquísimos amigos. Nunca he entendido por qué los biógrafos de Adolf le suelen achacar poca hombría. Adolf, extremadamente bien dotado, enamoró a cuatro mujeres en su corta vida, y dejó un reguero de hijos a los que es imposible seguirles la pista porque lo primero que hicieron tras su muerte fue borrarse el apellido. No, señores biógrafos, se equivocan. Mi Adolf era muy hombre, sí que sí, que para eso soy su esposa. En los varios tríos que hicimos con Inga, Adolf fue siempre capaz de darnos nuestra respectiva ración. Además, yo le daba seguridad. Cuando se acurrucaba en la cama y yo lo abrazaba, pegado a mi cuerpo cual niño pequeño que huye a la cama de sus padres tras sufrir una pesadilla, yo sentía que Adolf me necesitaba, que necesitaba que yo aprobara sus movimientos. Por eso se acostaba con Inga y por eso el marido de Inga miraba para otro lado y decía ojos que no ven corazón que no siente. Si no hubiera tenido mi aprobación y mi participación, Inga no habría durado tanto, no habría pasado de encuentros ocasionales. Adolf me amaba a mí. A mí me amaba de ese modo profundo que crea una dependencia inolvidable. Por eso cuando llegó la hora me hizo caso y en aquel búnker horrible se pegó un tiro, delante de mis narices se voló la tapa de los sesos. Todavía recuerdo aquellos trozos blancuzcos y sanguinolentos de su cerebro sobre mi cara, cuando él creyó que yo me había tomado esa ampolla de veneno. Claro que no. Mi hora no había llegado. La suya sí, pero no la mía. Él sabía que tenía que morir y yo le di mi aprobación, la aprobación que necesitaba.
Читать дальше