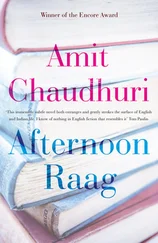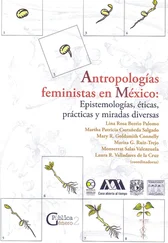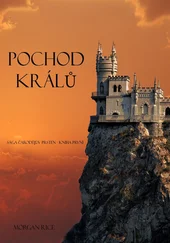En aquel gran solar parisino de la Rue Fasquelle habían instalado un enorme cartel con la fotografía de la maqueta del edificio que se convertiría en la nueva sede de France Telecom. Proyectado por un estudio de arquitectura de Abu Dhabi, la prensa gala explicaba todos los pormenores de la futura construcción, pero no insistían en su belleza o modernidad, sino en el sinfín de detalles ideados por el estudio arquitectónico para impedir que los empleados pudieran suicidarse. Las ventanas, por ejemplo, no podrían abrirse, como en los hospitales. Tampoco había patios interiores a los que arrojarse en los momentos de desesperación. Los jardines que rodearían la construcción habían sido diseñados para amortiguar el golpe de cualquier presunto suicida, con árboles de diversos tamaños, matorrales y un mullido césped, de manera que quien se tirase rebotaría de árbol en árbol, descendiendo poco a poco hasta llegar al suelo, colchón vegetal para frenar esas macabras intenciones. Con la construcción de aquel inmueble la compañía telefónica francesa había logrado mejorar su imagen corporativa, hecha añicos no solo por la ola de suicidios de trabajadores, sino por las investigaciones policiales y judiciales, las huelgas y las acusaciones de acoso al personal que la dirección de la empresa no había sabido cómo acallar.
El inmenso solar estaba ahora repleto de grúas, máquinas excavadoras, bulldozers y grandes camiones amarillos que retiraban escombros, además de un montón de obreros con monos azules y cascos de color naranja que parecían hongos, pequeños hongos brotando en la tierra húmeda. Unos atareados obreros que no pudieron ver la lujosa limusina que se detuvo unos instantes a la entrada de la obra para que sus inquilinas, amparadas por el misterio de los cristales oscuros del coche, pudieran quitarse brevemente sus gafas de sol y observar orgullosas la buena marcha de las obras que financiaban. De haber podido verlas más de cerca, cualquiera habría concluido que aquellas mujeres, a pesar de su edad, habían inspirado su look en las series televisivas de principios del siglo XXI, calzadas con manolos y tocadas con pamelas y en sus regazos, bolsos de Vuitton, Chanel, Dior y Hermès, pues eran asiduas expertas en cazar las novedades de las más selectas boutiques de la 5ª avenida neoyorquina.
Por aquellas mismas horas Danilo Porter dejaba sus maletas en el ático de los apartamentos Mareas Brujas, ubicado en Rijalbo, donde había decidido alojarse. Estaba cerca del mar y era un inmueble pequeño, con solo seis apartamentos, más familiar, porque Danilo Porter había preferido ese tipo de establecimiento que algo más masificado, como un hotel con piscinas y spa y cava a la hora del desayuno. Cambió la posibilidad del lujo por la más entrañable cercanía de aquel hostal tipo pensión que, sin embargo, regalaba desde sus dos áticos unas preciosas panorámicas del océano Atlántico.
En su primer paseo por la localidad pesquera comprobó la tranquilidad de la vida en aquel lugar y por eso, a primera vista, le costó entender que casi diez años atrás fuera aquella isla la primera en registrar repentinos e inexplicables suicidios. Además del taxista, un tipo sordomudo, pero al mismo tiempo hospitalario y aparentemente normal, Danilo Porter había sido recibido a su llegada a los apartamentos por Pastora, una mujer de unos cuarenta años, encargada de atender a los huéspedes. Le dio la bienvenida casi gritando y le dejó un juego de toallas limpias, ofreciéndose amablemente e insistiendo en que si necesitaba más no tenía sino que decírselo y que, en caso de que ella no estuviera en el bajo no tenía sino que dejarle una nota por debajo de la puerta, que ella, aunque no viviera allí, pasaba casi todos los días, aunque ahora mismo Danilo Porter fuera el único inquilino del hostal. Todo eso le explicó y todo eso le dijo, porque Pastora hablaba alto y rápido y fumaba aún más rápido, como si la vida, y no la muerte, le fuera en ello. También le indicó las direcciones de un par de supermercados y de un par de restaurantes, aunque Danilo Porter sabía, por la guía de Alameda del Rosario, que al menos había tres. También en aquella guía, curiosamente titulada Calibán o el naufragio de los mapas, Danilo Porter había encontrado esos apartamentos donde ahora se alojaba, aunque la verdad es que los había elegido porque la guía los desaconsejaba sospechosamente, insistiendo en otros establecimientos con un descaro que a Danilo Porter le había parecido injusto, motivo seguro de alguna querella personal. De hecho, el ático alquilado tenía unas espléndidas vistas al océano, y desde la terraza, dada la precaria iluminación del pueblo, podía columbrar las estrellas con una nitidez que las hacía cercanas, casi al alcance de la mano. Deshizo su maleta, colocó sus cremas y afeites en el orden habitual y se calzó unas zapatillas deportivas para caminar. Su primer paseo por el pueblo tendría un destino poco habitual: el cementerio.
La mala fama de la isla, isla del infierno, isla nada, isla menor, isla manicomio, isla de los sordos, había destrozado el negocio del turismo y, en cierto sentido, tras la debacle, había condenado a aquella isla a un olvido prematuro. No encontró turistas en su deambular por el pueblo, pero, además, los lugareños lo observaban con curiosidad. Sin descaro, pero con cierta curiosidad.
En el camposanto, una vez frente a la tumba de Armando Monteliú, Danilo Porter recordó las viejas noticias que había leído sobre el párroco de la isla, condenado por el Vaticano por sus declaraciones, en las que muy convencido había asegurado que aquella isla en medio del Atlántico era un conducto de ida y vuelta hacia el infierno, verdadero reducto del Maligno en este planeta. A Danilo Porter le habían parecido más que interesantes los vaticinios del cura, que fue capaz de predecir la sordera que enloqueció a muchos habitantes de la isla. El mismísimo Papa firmó el edicto que confirmaba la locura de don Armando, que saltó a la fama internacional después de conocerse su costumbre de cortar las orejas a los perros de la isla y de que él mismo, en el colmo de su enajenación, se arrancara de cuajo las suyas. Loco, perdidamente loco acabó este hombre antaño juicioso, autor de un tratado sobre posesiones infernales y exorcismos unánimemente alabado por la curia internacional, con un decálogo muy útil para erradicar los bajos instintos de la pedofilia que tanto habían hecho temblar los cimientos de la iglesia.
Danilo Porter volvió a su habitación, hizo algunas anotaciones en su agenda electrónica y decidió dormir, acunado por el sonido de las olas, un sonido que, durante su sueño, subió de volumen.
El jeep, un inmenso Audi Q7 negro, relucía bajo el tórrido sol del trópico. Avanzaba tan rápido por las carreteras que cruzaban las plantaciones de tabaco cubano que los peones apenas sentían el murmullo del motor, un fogonazo rutilante que los cegaba y una pequeña nube de polvo como atada a las ruedas traseras del vehículo. Solo eso veían. Después volvían a la recogida de hojas de tabaco. Y decían:
—Seguro que era la señora Fidela.
—Seguro.
—Seguro que era la señora quien iba en ese carro tan bonito.
—Seguro. La señora Fidela.
—Seguro.
Dentro del lujoso vehículo, ahora en dirección a La Habana, la señora Fidela atendía su teléfono móvil para recibir una llamada desde el estado norteamericano de Virginia, destino último de la ingente cantidad de hojas de tabaco que producía Cuba.
—Hola querida, ¿todo bien?
—Todo marcha según los planes.
—Según los cálculos de Mirjana, este año ganaremos aún más dinero. La tristeza y la depresión alientan las ganas de fumar.
—Sí, querida, menos mal que el mundo nos tiene a nosotras. Te dejo, estoy a punto de llegar al aeropuerto. Ya sabes que no aguanto esta isla, esta Cuba pobretona. A veces pienso que todas las esquinas de La Habana huelen aún a mi marido, en paz descanse.
Читать дальше