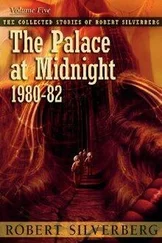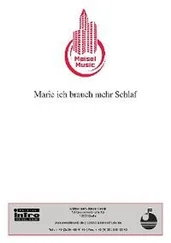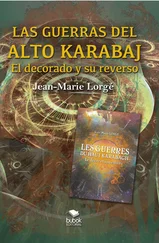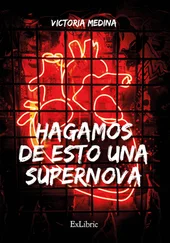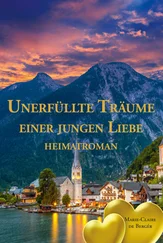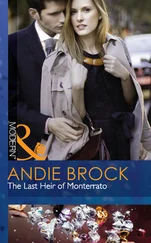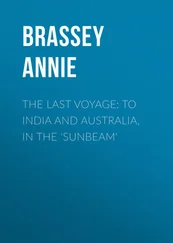Es irrefragable el impacto producido por el conjunto de obras de la mencionada exposición, ya que, si una obra constituye un signo, una muestra colectiva tiene la fuerza de la evidencia. Esta sucesión de cuerpos martirizados nos trae a la mente los escritos de Jorge Zalamea (1978), quien le dio al arte un papel de testimonio, pero también nos revela el desconcierto y la sensación de impotencia que debieron de experimentar durante decenios tanto los artistas como la sociedad en su conjunto ante tantas vidas sacrificadas.
Por esta razón y por algunos factores coyunturales que veremos más adelante, la presente publicación propone un acercamiento diferente a la actual producción artística colombiana y, en vez de hablar del arte solo en términos de violencia, lo hará pensando en la paz, es decir, dejando entrever o proponiendo una sociedad cuyas relaciones entre los seres no se basen en el enfrentamiento y el odio. En efecto, los artistas y las iniciativas aquí convocados, si bien se inscriben en la continuidad de la exposición de 1999 y no dejan borrar el camino abierto por el arte en tanto que testimonio, también plantean el arte como espacio de libertad para actuar e imaginar propuestas de otras construcciones simbólicas y modalidades de convivencia, es decir, como una forma particular de hacer las paces. La denuncia que conllevan las prácticas artísticas aquí abordadas se abre así sobre un horizonte esperanzador, indudable signo de los tiempos actuales y de la voluntad de una nación de construir un proyecto de paz que pueda plasmarse en la vida cotidiana y cuestionar la incorporación social e individual de la guerra en el diario vivir de los colombianos.
1. 1985: una fecha decisiva
Si volvemos un poco atrás en el tiempo, una fecha clave se nos impone: 1985, con lo que de inmediato se le asocia el magnicidio del Palacio de Justicia de Bogotá 4. Esta fecha representa, para la historiadora María Teresa Uribe, “un corte” y “un parte de aguas” en la historia del país (Estripeaut, 2005). Y bien es cierto que lo ocurrido aquellos 6 y 7 de noviembre queda todavía presente en la mente de los colombianos: “En esos años, Colombia nunca supo realmente qué fue lo que pasó y, por lo tanto, no sepultó ese nefasto capítulo de la historia” (Santos, 2008, p. 26). Lo sucedido en el Palacio de Justicia mostró, en efecto, que la paz era la única vía posible, ya que “el conflicto cambia de tono, se deteriora, se degrada a causa de lo que sucedió allí […]” (González, 2008, p. 67). Así, para la artista plástica Doris Salcedo, este drama quebró la historia de Colombia y marcó profundamente su vida y su obra. Ella se encontraba en la Luis Ángel Arango y fue testigo:
[…] a pocos metros la gente se estaba quemando viva. Su reflexión la llevó a preguntarse: ¿qué significa esto para mí?, ¿cómo afecta mi vida?, ¿cómo sigo comiendo, viendo televisión, caminando en una vida aparentemente normal, cuando sé que esto ocurre? Si pasa esto aquí, a mí también me está sucediendo (Ibid. p. 67).
El año 1985 marca así una nueva aprehensión de la memoria, que se empieza a considerar como terreno de pugna. Se dinamizan las luchas en torno a su reivindicación, merced al papel relevante que cobran paulatinamente las víctimas. Ellas se convierten en sujetos sociales que participan en la búsqueda de verdad y de reparación con unos relatos que le plantean a la sociedad colectivizar el dolor como denominador común de una historia compartida. Estos relatos constituyen elementos que configuran un contexto diferente al que se conoció durante La violencia de los años cuarenta y que replantean la función de su narración mediante prácticas artísticas.
2. Sociedad civil y espacio público
Se puede decir que, a partir de 1985, en condiciones precarias y ante la adversidad, la sociedad civil colombiana se ha ido construyendo y autodescubriendo hasta desarrollarse considerablemente en los últimos años. Del mismo modo, en los debates que se dan en esos años, aparece cada vez más la noción de espacio público, unida a una reflexión sobre el rol de la ciudadanía ante las carencias del Estado e instituciones políticas y su marcado desinterés, por decirlo de manera eufemística, por aportar soluciones al conflicto. Se habla entonces de tejido social y de la urgencia de (re)construirlo sobre otras bases, lo que significa que esta no es solo temática de los actores armados y de la clase política, sino de la ciudadanía en su conjunto, la cual asume tomar cartas en el asunto. De esta forma, nace, más allá de los diálogos de paz, un espacio público de debate.
A estas nuevas temáticas, han contribuido en buena parte los insurgentes desmovilizados que, entre 1990 y 1994, han vitalizado el terreno asociativo con la creación de múltiples organizaciones no gubernamentales que adelantan una labor social y política, a pesar de la insuficiencia de la ayuda pública. Bien se ve que ya no se trata de actos aislados ni de empresas solitarias, sino de sectores emergentes que se organizan alrededor del proyecto de reinventar una comunidad política: “En tanto que creación del espacio público de la pluralidad, la política de paz implica una trasformación del sentido mismo de la política. […] la paz es algo que se debe recrear incesantemente, desde la sociedad civil y no desde el Estado” (Gómez, 2008, p. 122).
Entre estos sectores de constitución relativamente reciente, vale la pena mencionar a dos que tienen especial relevancia en estas páginas, ya que se pueden calificar de excepcionales e inéditos en el contexto colombiano: las mujeres y la intelligentzia , que tienen por lo demás muchos nexos entre sí. Entre plantones, marchas y denuncias, diversos colectivos y movimientos de mujeres se apoderaron de la bandera de la paz y la gran actividad testimonial que desarrollaron desde aquella fecha responde a una voluntad colectiva de no echar tierra sobre el pasado ni sobre el presente. En cuanto a la inteligentzia es, como el sector de las mujeres, o hija de la violencia o víctima de ella, y se compone de estas capas populares y de la pequeña burguesía que han tenido acceso al estudio y han desarrollado una conciencia política: intelectuales, universitarios, maestros, periodistas y artistas.
Estos nuevos sectores, en unión con otros de larga trayectoria política, sindical, campesina, indígena y afrocolombiana, proponen otra concepción de la esfera pública, ya no como territorio para conquistar, sino como espacio compartido de construcciones: significaciones, referencias, juicios, apoyos, compasión. Esta propuesta apunta a resignificar tanto los espacios íntimos como los espacios públicos, ya que se busca llegar hasta los imaginarios para dejar atrás la acertada sentencia de R.H. Moreno-Durán: “[…] entre nosotros, el fratricidio es el único Contrato Social que hemos firmado y ratificado una y otra vez” (1999, p. 269). Con la circulación de la palabra, las memorias individuales se vuelven públicas y compartidas y se busca “promover un espacio ejemplarizante” en el que, a partir de la rememoración, se pueda llegar a un consenso colectivo sobre el No m ás (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación [CNRR], p. 73).
Este contexto inédito en Colombia registra, a su vez, una práctica artística que va a la par con la incesante actividad de la sociedad civil para reconstruir el tejido social, lo cual se acompaña de una nueva reflexión sobre el papel sociopolítico del arte.
3. Una nueva reflexión sobre el arte
En estas páginas avanzamos la hipótesis de que, a partir de la fatídica fecha de 1985 y en los años noventa y siguientes, el arte colombiano se va a centrar en su función simbólica, al elevarse contra la amnesia/amnistía 5y al entablar un diálogo con las Ciencias sociales. De esta manera, va a asumir que la memoria es un terreno de luchas y que el desafío consiste en rescatar experiencias individuales que se puedan poner en común, voluntad que lo inscribe de lleno en este movimiento de resignificación del espacio público iniciado por otros sectores. Incluso, se ha planteado la pregunta de si, en la representación de la violencia, no tendrá el arte herramientas de más impacto que las de las Ciencias sociales. En efecto, ¿cómo hacer percibir de manera sensible y tocando el corazón de cada uno de nosotros la magnitud y el carácter cíclico de las múltiples masacres? Si bien las estadísticas aportan pruebas de ello, no dejan de ser impersonales y frías. A estas carencias, responden los artistas colombianos con obras que son repetición, acumulación, amontonamientos, series. Por ejemplo, Mata que Dios perdona (1998), de Bravo; Réquiem N.N. (2006-2013), de Echavarría; Sedimentaciones (2011), de Muñoz; Las Sillas vacías del Palacio de Justicia (2002), de Salcedo; y 4.408 veces (1997-2004), de Morelos.
Читать дальше
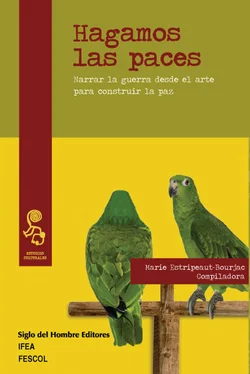
![Fredrik Backman - Britt-Marie Was Here [Britt-Marie var här]](/books/61260/fredrik-backman-britt-marie-was-here-britt-thumb.webp)