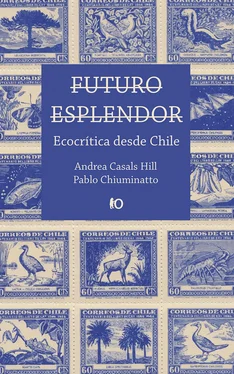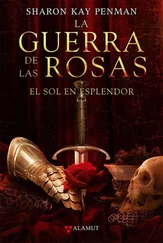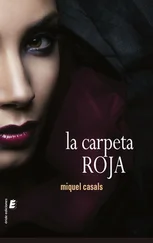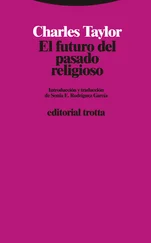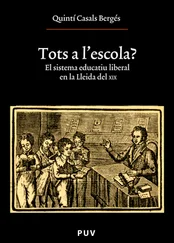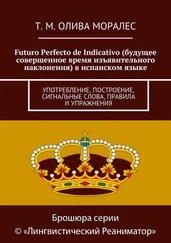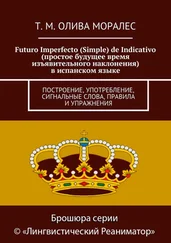En el caso de la academia, por otra parte, esta coyuntura, esta realidad, nos interpela respecto a aquella supuesta posición “crítica” que caracteriza históricamente a pensadores e intelectuales. Aunque esta vez, la causa está más allá de las polaridades políticas tradicionales de izquierda y derecha, dado que demanda una mirada más allá de los lindes de lo estrictamente social. Es preciso apelar a las condiciones globales de sobrevivencia, es decir, más que solamente a una cuestión humana. Se trata de condiciones que remiten a la urgencia de un comportamiento consciente, pero que al mismo tiempo obligan a reconsiderar forzosamente las circunstancias en las que se da la vida humana y el medioambiente que la permite. Esto, además, obliga a los grupos y las comunidades —a veces por medio de procesos lentos de transformación y en otros casos forzados por las evidencias de la catástrofe— a comprometer el quehacer mismo de los estudios y las investigaciones que se desarrollan en la academia con una causa prácticamente inédita. Se trata de un factor superior, quizás nunca antes visto, que es requisito de la posibilidad de la sobrevivencia misma. Para los intelectuales acostumbrados a pensar el mundo, no parece simple desplazarse a la duda distópica, ya no de la razón o de un dios, sino de las condiciones de vida que permiten el pensar, a la vez, las condiciones de la vida más que humana en el mundo. Un desafío complejo que podemos ejemplificar, volviendo al mundo antiguo, dado que a lo que nos enfrenta el cambio global es a ponderar problemas que van más allá de las contrariedades de la polis, de la pura convivencia intrahumana, sino que incluye a la Naturaleza como condición y, por lo mismo, implica la interacción con un ecosistema mayor. Es decir, la relación de toda la vida en el planeta, ahora sí como un oikos (hogar en griego) de todos. Pero de verdad de todos: objetos y sujetos, animales, seres humanos, vegetales, minerales y un largo etc. que alcanza esos amplios, pero no infinitos, reinos.
En el caso de las humanidades, las artes y las ciencias sociales, su aporte, pero también su distancia y, por cierto, por mucho tiempo su indiferencia respecto de la realidad material que rodea la cotidianidad ambiental, implica una tardanza concreta. Tradicionalmente, como decíamos, lo que caracteriza la preocupación política han sido los problemas sociales y culturales, así como aquellos relacionados con el bienestar y la convivencia humana. Sin embargo, desde mediados del siglo XX con mayor énfasis, los temas propios del medioambiente y la ecología han alcanzado la primera línea, entre otros, en la discusión internacional. El efecto de la difusión de la energía nuclear (con los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki en 1945) además de la divulgación, por esos mismos años, de las investigaciones que demostraban las consecuencias del uso de métodos químicos para la optimización de la producción agrícola; nocivos no solo para los seres humanos sino también para el suelo y los animales, marcaron la irrupción de los temas ecológicos en la escena mundial. Han pasado más de siete décadas desde esos hechos y sus primeras consecuencias. Hoy, otros acontecimientos, a nivel micro y macro, marcan el incremento acelerado de eventos y cambios que demuestran la urgencia de una reacción mundial y organizada para asegurar un futuro común, amparados por la Naturaleza también común. Todos, la humanidad completa, está llamada a asumir los desafíos que plantea esta condición global, sin embargo, no faltan quienes dudan o incluso no se sienten parte ni de los afectados ni de la Naturaleza. Este principio, compuesto en proporción equivalente de arrogancia e ignorancia, tiene consecuencias.
Las humanidades, las artes y las ciencias sociales no están fuera de este panorama que hemos descrito sucintamente. Tampoco se trata de imputar exclusivamente la indolencia al mundo intelectual o político, o quizás sí, salvo excepciones. Es preciso ahora buscar alternativas, proponer acciones en algunos casos, en otras —por el bien de todos— incentivar la inacción humana. Al mismo tiempo que es preciso evitar caer en algo que para la academia resulta ya una tradición y que se expresa en la paradoja del principio de propiedad temático, que supone el que los académicos asuman los temas y, junto a la novedad, se arroguen su origen y nacimiento, cuando en realidad, en general, estos temas han sido prefigurados por la literatura, la ficción, la poesía, o simplemente la ciencia.4
En el caso particular de los estudios dedicados a las humanidades ambientales en Chile, para definir un campo más amplio que simplemente el de la ecocrítica, aún experimentan la tendencia a presentarse o autodefinirse en una fase inaugural e incipiente, cuando en realidad ya hace más de cincuenta años que el tema está presente en la literatura especializada.5 Lo anterior, bajo el particular efecto o tendencia en la que la designación terminológica o de campo, realizada por la academia, pareciera crear las áreas del saber sin considerar un tiempo anterior.6 Esto demuestra la necesidad de identificar rutas paralelas entre el desarrollo de una línea de estudios en las humanidades ambientales, más general, asociada a la obra de autores no necesariamente especializados en el tema y aquella específica relacionada con la producción académica universitaria. En el caso de Chile, basta indagar en las bibliografías anteriores a la década de 1970 para reconocer las fuentes de dicho campo de conocimiento, las que venían con un impulso y una claridad patente respecto de su urgencia, incluso desde varias décadas antes. Especialmente a partir del texto de Rafael Elizalde Mac-Clure, La sobrevivencia de Chile, publicado por el Ministerio de Agricultura en 1958.
Las humanidades ambientales integran así una relación multidisciplinar donde convergen, en un amplio arco, las ciencias junto a las humanidades y las artes, en pos de la reflexión y el apoyo de la agenda pública para el medioambiente.7 Por lo anterior, nos pareció importante converger en un libro que integrara las reflexiones en torno a los estudios ecocríticos, geopoéticos y medioambientales, ámbitos en que hemos colaborado desde el año 2010 y que han derivado en distintas publicaciones en revistas especializadas y capítulos de libros con su tradicional metodología y formato, el que —desgraciadamente— no invita a un público más amplio, fuera del propio ámbito académico. Con este libro buscamos presentar nuestra visión de algunos temas relacionados con las humanidades ambientales y aportar en el establecimiento de respuestas más concretas ante una crisis manifiesta, relacionada con el cambio global y que nos interroga día a día sobre las transformaciones socioculturales que urge implementar. Por cierto, en este libro no se encuentran soluciones específicas, pero sí reflexiones sobre la exigencia que vivimos, apelando a quienes aspiran a un futuro posible, más allá de lo exclusivamente humano, más allá de los desastres que se anuncian para el mundo. Precisamente, por medio de un recorrido a través de aquella escritura con conciencia ecológica de autores centrales en la poesía chilena, como Gabriela Mistral, Nicanor Parra y Violeta Parra entre otros; junto al pensamiento de figuras como Rafael Elizalde Mac-Clure y Luis Oyarzún.
Este ensayo se divide en dos partes. En la primera, el capítulo 1, “Aproximaciones conceptuales”, presentamos un panorama amplio que introduce el movimiento ecologista contemporáneo desde su despertar a comienzos de la primera mitad del siglo pasado y su incorporación en la academia a través de la ecocrítica en el contexto de los estudios culturales. A continuación, en el capítulo 2, “Ecologías y ecologismos”, volvemos sobre el antecedente, la ecología, para luego ampliar el panorama del ecologismo mostrando un gran abanico de posibilidades: ecofilosofía, ecosofía, ecología integral, ecología profunda y las principales preguntas que estas líneas de pensamiento proponen. Al final de este capítulo, incorporamos a este diálogo el concepto de Antropoceno. En el capítulo 3, “Poéticas alternativas desde el Apocalipsis”, discutimos algunos ejemplos de trabajos imaginativos con inclinación ecológica, ecopoesía o ecopoieses y literatura indígena. En el capítulo 4, “Lectura y escritura protoecologicas”, introducimos los conceptos de mundo más que humano y nature writing, y revisamos las tensiones entre las nociones de campo y ciudad, paisajes oficiales y paisajes vernáculos, las sutiles diferencias entre la ecocrítica y los estudios culturales verdes para terminar con le pregunta respecto de qué idea de Naturaleza hemos heredado de nuestra matriz mestiza. En el capítulo 5, “La Naturaleza: un concepto cercano y, sin embargo, distante”, profundizamos en las tensiones que la ecocrítica, como área de estudio, va revelando, tales como la relación entre cultura y Naturaleza, y la problemática que el mismo concepto de Naturaleza representa. Para terminar la primera parte con el capítulo 6, “Visión de mundo; visión de poetas”, donde convocamos la representación de la cosmovisión mapuche en la poesía, la poesía performativa que se desplaza por el territorio, y la posibilidad de la poesía para contribuir al necesario cambio de paradigma. Así, tanto la poesía con vocación ecológica como la ecocrítica, ofrecen un espacio donde se encuentran la ética y la estética.
Читать дальше