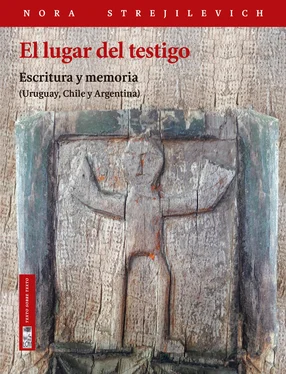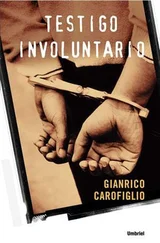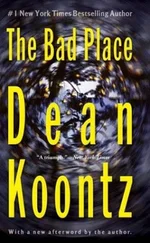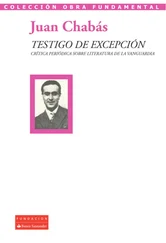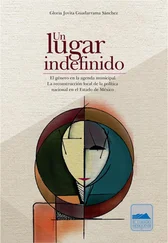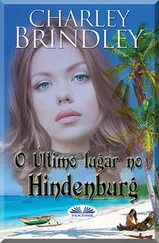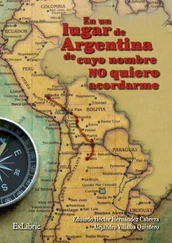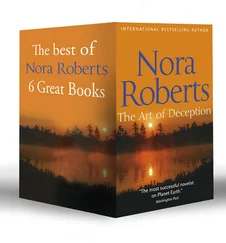Hasta ese momento los relatos testimoniales en circulación en Argentina eran, sobre todo, el Nunca Más , que no mencionaba el activismo de los desaparecidos, y Recuerdo de la muerte de Miguel Bonasso . Si bien en esta novela se perfila por primera vez la vida en los campos de militantes políticos, se cataloga a muchos de «traidores» 21. La Voluntad , en cambio, encara un trabajo de restitución de la memoria [no se reconstruye sino que se retorna algo que fue escamoteado]. Y lo hace no solo en el sentido de articular «una historia» sino de restablecer la relación con esa historia [a partir de historias contadas por distintas voces] (Rojas, 2006: 180). En otras palabras, tras el mutismo impuesto por la fábrica de terror, el hecho de poner en escena a esos personajes, el vincularse a esa historia silenciada, el mostrar a seres concretos encarando una lucha armada de la que no se había vuelto a hablar fue un paso esencial. Esta crónica abrió una reflexión sobre los riesgos asumidos por muchos en función de una estrategia de lucha considerada revolucionaria, y así logró situar el discurso político en el terreno de la sangre y de los cuerpos, de los afectos y de las pasiones, de las formas de vida que se confrontan en la historia.
Sarlo no tiene en cuenta este texto, seguramente, porque desde su mirada es otro ejemplo de recuento memorialístico centrado en el sujeto. Recordemos que esta autora rescata «la memoria como instrumento jurídico y como modo de reconstrucción del pasado, allí donde otras fuentes fueron destruidas por los responsables…» (2005: 24), pero cataloga de problemáticas las obras basadas en el testimonio como fuente, ya sea «porque no existen otras o porque se lo considera más confiable que otras» (2005: 25).
Habría que preguntarse si, en esta vuelta a la crónica centrada en la experiencia, hay un reconocimiento de las limitaciones de aquella apuesta setentista a la teoría. Quizá, tras la derrota, quienes se habían fogueado en el debate ideológico no sintieron que la prioridad fuera cuestionar estrategias que habían fracasado y ya no resultaban viables. Este relato intentó ser un fresco del ayer pintado desde un presente que empezaba a despertar de la pesadilla. Fue un primer paso. En La Voluntad asoman los afectos pero no se visualizan ciertas prácticas –ancladas en la matriz ideológica patriarcal que la militancia no cuestionaba– hasta que las mujeres toman la palabra.
En todo caso, retomando el argumento de Sarlo, tal vez lo que empezaba a trastabillar era esa militancia cuyo pilar era un debate ideológico descalificador de la dimensión afectiva propia de toda adhesión política, sobre todo la que se aboca a un cambio radical.
6. Sarlo cita a Paolo Rossi cuando dice que la memoria « coloniza el pasado y lo organiza sobre la base de las concepciones y las emociones del presente» (2005: 92). Esta idea la lleva a pensar que «[l]os discursos de la memoria […] impregnados de ideologías […] no se someten como los de la disciplina histórica a un control que tenga lugar en la esfera pública separada de la subjetividad» (2005: 93). Para ella, la narración memorialística compite con la historia y «sostiene su reclamo en los privilegios de una subjetividad que sería su garante [pero de hecho] se coloca, por el ejercicio de una imaginaria autenticidad testimonial, en una especie de limbo interpretativo» (2005: 94). En el mismo registro, afirma que hay un modo imperativo del testigo que va de la mano de «la extensión de esta hegemonía moral» de la retórica testimonial, que esgrime de manera autoritaria, por «haberla vivido» . Esta autoridad, por último, deviene una religión cívica:
…la legítima lucha por no olvidar el genocidio de los judíos erigió un santuario de la memoria y fundó «una nueva religión cívica » , según la expresión de Georges Bensussan. Extendido por el uso a otros objetos históricos, el «deber de memoria» induce una relación afectiva, moral, con el pasado, poco compatible con la puesta en distancia y la búsqueda de inteligibilidad que son el oficio del historiador. (Sarlo, 2007: 56-57)
Este párrafo plantea una supuesta competencia entre testimonio e historia, a mi juicio inexistente: el narrador/testigo no le disputa el espacio al historiador. Ambos relatos se complementan. Y el testimonio genera, de hecho, transmisión y debate, aunque Sarlo lo considere elaborado por un sujeto acrítico en busca de sanación .
Lo que su lectura no contempla es que los parámetros cambian tras una catástrofe, que la narrativa testimonial surge como respuesta al vacío y a las ruinas que deja el terror y que, como la generación devastada funda su accionar en lo libresco, surge la necesidad de revertir la estrategia, sin anular el debate ideológico pero dándole su espacio a la significación de ciertas vivencias.
Sarlo hace hincapié en narraciones no testimoniales que también tendrían que ser tomadas en cuenta: «en paralelo […] emergen otros hilos de narraciones que no están protegidas por la misma intangibilidad ni por el derecho de los que han padecido». (2005: 62). Coincido en este aspecto, ya que no se pretende bregar por la exclusividad del testimonio (cuyo relato no está protegido ni se considera intangible). Lo que cuestiono es que haya que optar entre unos u otros textos, como si no fuera indispensable el aporte de distintas miradas.
15El lenguaje del campo revela la visión del musulmán como alguien que se sitúa en posición de meditar de forma estática y pasiva. Así llamaban a los judíos que renunciaban a la vida en un momento del largo proceso de tortura en los campos nazis. Agamben señala que «la explicación más probable remite al significado literal del término árabe muslim , que designa a alguien que se somete incondicionalmente a la voluntad de Dios…». (2000:45) Pero lo más interesante es su comentario sobre el uso de esta palabra: «En cualquier caso, lo cierto es que con una suerte de autoironía feroz, los judíos saben que en Auschwitz no morían como judíos». ( Idem , 46)
16Hans Maier, militante de la resistencia y judío, adoptó este seudónimo para mostrar su rechazo a la cultura que llevó al genocidio. Siguió escribiendo hasta su suicidio, en octubre de 1978.
17Este tema se discutirá en el capítulo «Uruguay, Chile y Argentina». Lo cierto es que los detenidos colaboran, a pesar suyo, en la existencia del campo, porque el campo no existe sin ellos. Pero más allá de este punto de partida, el fenómeno tiene gradaciones y se lleva a cabo a menudo con la conciencia alerta. Por último, quienes llegaron a colaborar abiertamente, lo hicieron, a menudo, tras situaciones imposibles, como la de presenciar la tortura de hijos, familiares, etc. El que produce la colaboración es el poder que procura «quebrar» y a veces lo logra.
18Es llamativo que estas estrategias sean ignoradas incluso por algunos intelectuales que estudiaron (como Hanna Arendt) el mismo tema en el caso del nazismo. Esta pensadora solo se basó en fuentes escritas en alemán, y al hacerlo ignoró la versión de los sobrevivientes, que se publicaba en diarios escritos en idish (Perla Sneh , 2012). La falta de lectura de material testimonial genera ciertos mitos en relación a los campos nazis: se sigue creyendo que la mayor parte de los judíos se dirigió a las cámaras de gas «como ovejas al matadero» y se desconoce la resistencia que existió en cada uno de los campos. Sneh nos muestra cómo nuestra imagen de esas historias está marcada por derivas del lenguaje, y nos recuerda que dicha expresión fue creada por los judíos más militantes para arengar a sus camaradas, o sea, para conseguir el efecto contrario –« no vayan como ovejas al matadero » (2012).
Читать дальше