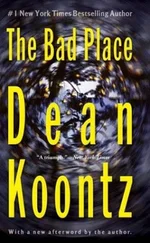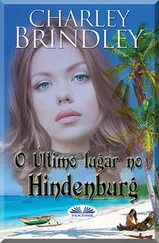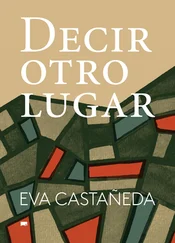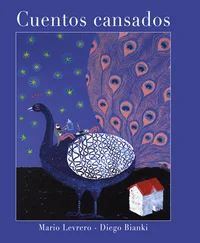Si algún sentido puede tener un prólogo, género que personalmente aborrezco, quizá sea el de servir de presentación en una lengua o un país a un autor desconocido. Solamente en ese caso puede estar justificado en mi opinión que un tercero en discordia se entrometa entre el autor y sus lectores para tratar de explicar a éstos lo que van a leer a continuación.
Así que no caeré en tal injerencia y me limitaré a presentarles a Mario Levrero, autor de este libro y del que yo tampoco sabía nada hasta hace poco, cuando, por sugerencia de Marcial Souto, su editor en Uruguay y Argentina y ahora aquí, lo leí junto con La ciudad , su primera y única novela editada antes de ésta en España, con prólogo de Antonio Muñoz Molina. «Como en las fábulas de Kafka -escribía éste en su prólogo-, en La ciudad apenas hay asideros espaciales o temporales que delimiten la historia, y su narrador, su dudoso protagonista, que no tiene nombre, se mueve por una geografía despojada de ellos, de modo que es una sorpresa, y casi una revelación, que muy cerca del final se aluda a un punto de destino localizable en los mapas: Montevideo.» Lo cual, aparte de la sorpresa, no tiene nada de extraño habida cuenta de que Montevideo es la ciudad en la que Mario Levrero vio la luz por vez primera hace ya 60 años y en la que continúa mirándola (poco, pues, según parece ser, acostumbra a escribir de noche y a dormir durante el día) tras un largo periplo personal y literario.
Al lector, como a mí, le interesará saber que Jorge Mario Varlotta Levrero, que tal es su verdadero nombre, aunque lo haya escindido en dos: Mario Levrero para el escritor y Jorge Varlotta para el ciudadano, aparte de haber usado, como Pessoa, numerosos heterónimos según sus distintas actividades, es un personaje extraño que ha alternado en su vida y en su obra los oficios y registros más dispares. Así, por ejemplo, en la vida real , Varlotta/Levrero ha sido humorista, creador de crucigramas, redactor de revistas médicas, cineasta, oficinista y hasta librero de viejo; diversidad que ha llevado a su otra vida, la de escritor, en la que ha cultivado géneros tan dispares como la parapsicología, el cuento, la novela o el ensayo. En una entrevista imaginaria que Levrero se hizo a sí mismo (él, que no suele concederlas y que reniega de ellas tanto como el autor de este prólogo) decía: «Hay dos tipos de entrevistas: las periodísticas y las académicas. Las primeras buscan lo novedoso, lo llamativo, algún detalle que pueda llamar la atención del lector común; sería mucho más interesante para ellas si, en vez de escribir, yo hubiera por ejemplo cometido algún asesinato. Las segundas tienen interés en que yo me sitúe exactamente en una especie de diagrama histórico-sociológico, como si ése fuera un trabajo mío y no del entrevistador.» Y manifestaba: «La cuestión es dar a través de imágenes, a su vez representadas por palabras, una idea de esa experiencia íntima para la cual no existe un lenguaje preciso.» Una experiencia íntima que, en el caso de Levrero, está directamente relacionada con el mundo de los sueños («En ellos, uno se vuelve sensible a cosas que habitualmente están cerradas por la conciencia») y con una visión del mundo tan escéptica como desesperanzada: «No conozco ninguna verdad; creo que el mundo debería estarme agradecido por haber abandonado hace muchísimos años toda pretensión de mejorarlo», confesaba Levrero en la citada autoentrevista después de reconocer también que aborrece los catálogos, las interpretaciones y los análisis.
El lugar responde a todos esos principios (o finales, ¿quién lo sabe?) y trasluce al mismo tiempo las referencias constantes en la vida y en la obra de su autor: el humor, la fantasía, un asfixiante clima kafkiano y esa especie de mueca permanente, como de extraña inexpresividad, que obliga a pensar en Keaton y en cierto tipo de cine mudo, del que Mario Levrero confiesa ser devoto. Si, a todo eso, se añaden unas gotas de acidez, las huellas de Freud y de Richard Lester, el aroma del mejor Chandler, la tristeza de Gardel y de los tangos, la inquietud de los insomnes y la imperturbabilidad de Onetti, uno tendrá, aproximado, el retrato de este libro y de su autor, aunque seguramente no le servirá de nada. De la literatura lo único que sirve finalmente es la lectura y ésta es distinta en cada lector. Así que pido disculpas por demorarla con este prólogo que, como dije al principio, no pretendía ser otra cosa que una presentación: la de un autor que me ha sorprendido como hacía mucho tiempo ya que no me ocurría.
Julio Llamazares
Madrid, marzo del año 2000
En la oscuridad total, mis ojos buscaron una referencia y se volvieron a cerrar, sin haber encontrado las rayas horizontales, paralelas, que habitualmente dibujaba la luz eléctrica de la calle, o el sol, al filtrarse por entre las tablillas de la persiana. No me podía despertar; y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo, ahora, como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamientos.
Mucho más tarde, la orden de despertar; y el ser comenzaba a moverse con un asomo de inquietud, como si buscara una salida que no conocía o que no recordaba.
La orden se hacía más apremiante, y con ella la comprensión de la necesidad imperiosa de salir; y hallaba el camino, hacia arriba, hacia una anhelada superficie. La materia tenía varias capas, que se hacían menos densas a medida que ascendía, y la velocidad de mi ascenso se aceleraba progresivamente. Me proyectaba en forma oblicua hacia la superficie; y, por fin, como un nadador que saca la cabeza fuera del agua y respira una ansiosa bocanada de aire, desperté con un profundo suspiro.
Fue entonces cuando mis ojos se abrieron y, desconcertados, volvieron a cerrarse. Mi sueño se hizo luego más liviano, hasta que volví a despertar, con una lucidez mayor.
Advertí varias cosas: que hacía frío, que ese lugar no era mi dormitorio, que estaba acostado sobre un piso de madera sin colchón ni cobijas, en una oscuridad total; y que tenía puesta la ropa de calle.
La lucha contra la pereza fue en esta ocasión necesariamente más breve que de costumbre; la incomodidad del piso desnudo no lo permitía. Me incorporé, gruñendo malhumorado, y mi queja fue acompañada por crujidos de las articulaciones. Me froté brazos y piernas y tosí; los bronquios silbaban al respirar el aire húmedo, y me dolía la garganta.
Mientras buscaba a tientas algún elemento conocido, se me plantearon las preguntas de rigor: dónde estaba, cómo había llegado allí. En realidad esta segunda pregunta tardó un poco más en formularse; aún no había aceptado el hecho de hallarme en un lugar no previsto, y forzaba la memoria, buscando entre las últimas imágenes de mi vigilia, con la certeza de que pronto todo habría de ajustarse con una explicación sencilla: la borrachera en una fiesta, la tormenta que me había sorprendido, en una casa ajena, la aventura inusual que me había llevado a dormir fuera de casa. Alguna vez, aunque no con frecuencia, me había sucedido despertar sin comprender dónde me hallaba; pero era suficiente reconocer la moldura del respaldo de la cama, o el color de una cortina, para hacerme enseguida una composición de lugar, para despertar súbitamente toda la memoria última. En este caso no había-ningún elemento desencadenante, y la misma carencia de elementos no tenía para mí ninguna significación.
Mi memoria se había detenido, empecinada, en un hecho trivial; y se negaba a ir más allá: una tarde soleada, otoñal, y yo que cruzaba la calle en dirección a una parada de ómnibus; había comprado cigarrillos en un kiosco, y daba algunas pitadas al último de un paquete que acababa de tirar a la calle hecho una bola; llegaba a la esquina y me recostaba contra una pared gris. Había otras personas, dos o tres, esperando también el ómnibus. Pensaba que esa noche Ana y yo iríamos al cine. En este punto se detenían los recuerdos.
Читать дальше