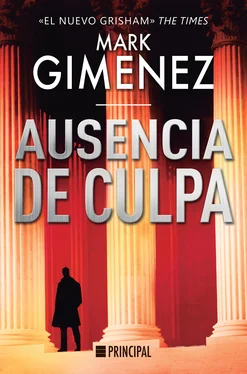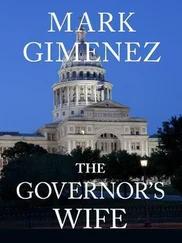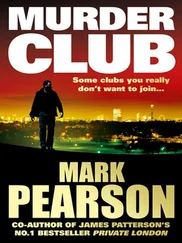—¿Es como hablar de sexo?
—Esto, eh… ¿por qué lo preguntas?
—Algunas chicas de la escuela hablaban de eso. Decían que no era sexo realmente, así que pensé que lo de oral era porque es solo hablar y no hacer nada.
—No, sí que se hace.
—Explica.
—¿Tengo que hacerlo?
—¿Es una de esas preguntas asquerosas?
—Lo es. Sobre todo, en el desayuno.
—¿Se lo preguntamos a Karen?
—Sí.
Las chicas deberían hacer ese tipo de preguntas a su madre, pero no tenían madre, así que su padre había hecho lo único que se le ocurrió: pasarle las preguntas a Karen, tal y como le pasaba los casos de derecho familiar a otros abogados cuando estaba en Ford Stevens. Les había dicho a las chicas que podían hablar con él de cualquier cosa y preguntarle lo que quisieran, que él siempre les diría la verdad y nunca se enfadaría; pero había algunos temas que no se sentía preparado para manejar, entre ellos el divorcio y el sexo oral.
—Vale.
Scott suspiró. Se sentía aliviado y decepcionado consigo mismo. No podía huir siempre de esas preguntas. Era padre soltero, lo que significaba que también era su madre. Karen era como una tía intentando hacer de madre. Con ella habían aprendido sobre la pubertad, la menstruación y cómo comprar un sujetador; de él habían aprendido la definición de una falta en ataque, los pasos que hay que dar para cambiar un neumático, y cómo juzgar un caso en el tribunal federal. Cuando tenían diez años, él se sentía como un padre; ahora que tenían trece, se sentía como un fracaso. Dan Ford tenía razón: un hombre no puede criar mujeres.
—Vamos —dijo Boo.
—¿A preguntarle a Karen por el sexo oral?
—No —respondió Pajamae—. A comprar comida.
De acuerdo con su rutina sabatina, la familia Fenney compraría comida esa mañana; luego harían hamburguesas y verían una película por la noche. Habría zarzaparrillas frías, batidos de malta caseros o cucuruchos de helado —las noches de pelis de los sábados incluían algún tipo de helado en la casa de los Fenney—, pero no habría citas esa noche para ninguno de ellos. Ellas eran demasiado jóvenes para salir con nadie, y él era demasiado juez. Lo más cerca que estarían del romance sería uno de los clásicos británicos que tanto gustaba a las chicas: Jane Eyre. Emma. Sentido y sensibilidad. Persuasión.
—Señor juez, María está resfriada, así que nos quedaremos en casa, ¿sí? —dijo Consuelo—. Pero he hecho una lista.
Confió su lista de la compra a las chicas como si fuera una escritura del patrimonio familiar. Boo frunció el ceño.
—Está en español.
—Sí.
—Vemos mucho la televisión en español, podemos entenderla —dijo Pajamae—. Vamos.
A Pajamae le encantaba comprar los sábados. No había Whole Foods en el sur de Dallas, donde vivía con su madre, en los barrios bajos. De hecho, no había tiendas de comestibles. Llevaba casi cuatro años viviendo en Highland Park, y todavía le hacía ilusión ir a comprar comida.
—Vámonos —dijo Scott.
Salieron por la parte de atrás y se subieron al Expedition. Scott había cambiado el Jetta después de recibir la confirmación del Senado. Necesitaban más espacio para los viajes que hacían en coche, sus únicas vacaciones. Le gustaba la sensación de conducir una furgoneta; claro que no tenía la aceleración de cero a sesenta ni el volante de un Ferrari, pero podían vivir en ella si lo necesitaban. Las chicas se sentaron atrás.
—Poneos el cinturón.
Scott salió de Highland Park por el norte y condujo hasta Dallas. El Whole Foods más cercano estaba en Preston Road y Forest Lane. Por lo tanto, cada sábado, la gente de Highland Park salía de la Burbuja —como se conocía localmente a Highland Park— y se internaba en Dallas. Highland Park era un pequeño pueblo de ocho mil personas; Dallas era una gran ciudad de un millón. Había una atmósfera diferente en Dallas, como en todas las ciudades grandes de Texas. Cada una tenía su atmósfera particular: ir en coche hasta San Antonio y despertaba las ganas de comer comida mexicana y cantar La Bamba; Austin, barbacoas y bailar música country como de película del oeste; ir a Houston, implicará querer salir de inmediato; y en Dallas, se agudizaban las ganas de hacer rápidamente un montón de dinero. Lo cual era un prerrequisito a la hora de comprar en Whole Foods.
—¡Dios, mira sus tatuajes! —dijo Boo.
Las chicas entraron corriendo en la tienda, pero Boo derrapó para pararse en seco nada más entrar y quedarse allí plantada con la boca abierta. Le llamó la atención una empleada de Whole Foods de la sección de productos agrícolas, que estaba atareada justo delante de ellas. Tendría unos veinte años y, a juzgar por los brazos y el cuello, tenía el cuerpo entero tatuado. Tenía una cara agradable y un aro en la nariz. Boo la contempló asombrada.
—Es preciosa.
Lo único que se interponía entre Barbara Boo Fenney y un cuerpo tatuado era su miedo mortal a las agujas. Scott rezaba para que nunca superase ese miedo. Había aprendido que, para un padre soltero, el miedo era la segunda figura paterna.
—¡Mirad! —exclamó Pajamae—. ¡Muestras gratuitas!
Pajamae nunca dejaba escapar una muestra gratuita en Whole Foods. Queso, panecillos, galletas, fruta, pescado; lo probaba todo. Disfrutaba de ese sencillo placer. Le dio una cesta a Scott y cogió otra para ellas. Después rompió la lista de Consuelo por la mitad y le alargó a Scott la parte inferior. Consuelo conocía bien la disposición de la tienda; así que escribía la lista iba en función de la distribución de los productos en la tienda. Scott se dirigió al fondo del supermercado, y ellas empezaron por las frutas y las verduras. Consuelo les había enseñado a escoger las mejores frutas y verduras. Él fue a por la carne.
—Chicas, nos vemos en la cola —dijo Scott—. Buscad los productos de oferta.
Boo hizo un pequeño gesto con la mano que significaba: «sabemos cómo comprar». Así era. Él había aprendido a comprar con un presupuesto bajo, y les había enseñado a ellas cómo hacerlo con tres palabras sencillas: «Mirad los precios».
Cuando llegó a la carnicería, Scott se puso las gafas y miró la lista de Consuelo: «Dos pollo».
—Dos pollos enteros —pidió al carnicero.
La tienda era un hervidero, todo el mundo hablaba de la trama de la Super Bowl. No hacía mucho, Dallas había sido nombrada la ciudad menos saludable de Estados Unidos. No le sorprendió a nadie; al fin y al cabo en la feria agrícola anual, que se celebraba en Fair Park, se vendía mantequilla frita, helado frito, Twinkies fritos y tarta de calabaza frita. Pero Dallas había sido el objetivo de un gran ataque terrorista, y eso había conmocionado mucho a la ciudad.
—¿Te puedes creer lo de esos malditos musulmanes?
Scott se giró para encontrarse con George Delaney. George era abogado, de la generación de Dan Ford, en otro importante bufete de Dallas; vestía un chaleco rojo encima de una camisa azul cuidadosamente almidonada y abotonada, pantalones chinos y mocasines. Se habían conocido hacía años, pero George nunca le había prestado atención a Scott. Sin embargo, cuando se hizo juez, al parecer se convirtieron en mejores amigos, como dirían las chicas. Se estrecharon la mano y George hizo su pedido a otro carnicero.
—Gracias a Dios que los hemos atrapado antes de que pudieran consumar semejante matanza. Joder, tengo entradas para la Super Bowl. Espero que no te asignen el caso.
—Se encargará un juez decano.
—No estoy seguro de si querría al hombre más peligroso de Dallas en mi sala. Si lo condenan, es capaz de enviar a sus asesinos a encargarse del juez.
Читать дальше