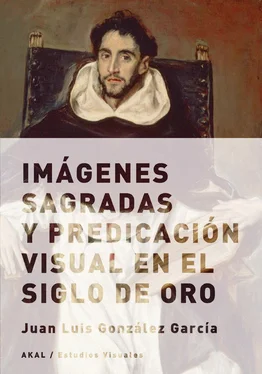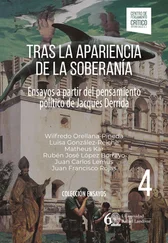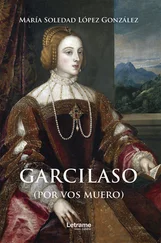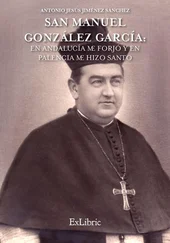1 ...6 7 8 10 11 12 ...49 Tradicionalmente, los estudios españoles de retórica solían lamentarse del descuido y, en bastantes casos, del desinterés algo menos que absoluto de que venía adoleciendo dicho campo de investigación. Dentro de los análisis interartísticos, podemos afirmar que, aún en nuestros días, las relaciones entre pintura y oratoria apenas han abandonado su condición marginal. A esta enraizada falta de interés por la oratoria española del Siglo de Oro como género de valor estético contribuyó uno de los responsables de su redescubrimiento en el ámbito académico mundial: el eminente hispanista norteamericano Ticknor. Fue el primero que demarcó positivamente y en su integridad una Historia de la literatura española en 1849, y a quien, además, se debe el término mismo de «Siglo de Oro» para denotar la creación literaria española comprendida entre 1492 y 1665. La versión castellana, traducida y adicionada con notas críticas por Gayangos y Vedia entre 1851-1857, difundió en tierras peninsulares muchos de sus escrúpulos, y no pocos errores. Sin duda llevado por ideas preconcebidas, y despreciando la lectura misma de los originales, Ticknor despachó la retórica española con la cita exigua a Luis de León y Luis de Granada, sin dar remota noticia de nadie más, aseverando que en España la religión ha sido siempre un oscuro «conjunto de misterios, formas y penitencias, de manera que rara vez, y nunca con gran éxito, se han empleado aquellos medios de mover el entendimiento y el corazón que se usaron en Francia o Inglaterra» [131].
Entre 1876 y 1883, mientras investigaba en los fondos bibliográficos pertinentes para escribir la Historia de los heterodoxos, Menéndez y Pelayo trazó el plan de la Historia de las ideas estéticas, que publicó entre 1883 y 1891. Según el plan originario, habría de tratar de la historia de la poética y de la retórica en España [132]. Cuando trabajaba en ella, el polígrafo aprovechó la información recogida en bibliotecas extranjeras y escribió una historia de las ideas estéticas en Europa. Así, pudo situar a España entre las naciones más cultas del continente, al mostrar lo esencial de la historia común en las concepciones artísticas y al comparar literatura y estética en los dos ámbitos, hispano y paneuropeo. Un siglo más tarde, la percepción que de la retórica española se tenía fuera de nuestras fronteras seguiría ofreciendo una impresión más bien desalentadora, esta vez no por prejuicios decimonónicos, sino por pura falta de accesibilidad a las obras originales. En 1983, Murphy insinuaba la dificultad de acceder al listado de obras –ni mucho menos completo– citado por Menéndez y Pelayo, cuyos ejemplares no veía en bibliotecas de Europa o Estados Unidos, preguntándose ingenuamente: «¿Se habrán perdido en guerras y revoluciones? Si no es posible localizarlos, ¿podemos estar totalmente seguros de que comprendemos el curso real de la retórica española?» [133]. Evidentemente no, responderían a coro nuestros pioneros en el estudio de la oratoria hispana.
Se ha convertido en tradicional, y en casi obligatorio, comenzar cualquier trabajo general que tenga que ver con la oratoria sagrada del Siglo de Oro con el discurso preliminar que Mir, académico presbítero y exjesuita, utilizó como pórtico a la edición de los sermones de fray Alonso de Cabrera (1906): «La historia de nuestra elocuencia sagrada es el mayor vacío que hay en nuestra literatura. Hay en ésta partes muy desconocidas, pero que han sido en alguna manera estudiadas, de suerte que de ellas se puede formar idea siquiera aproximada. En lo tocante a nuestra elocuencia se puede decir que se ignora todo». Estas palabras las dieron por vigentes, en 1942, Herrero García [134]y, en 1971, Herrero Salgado [135]. Para 1993, Cerdan, citando también las frases sobredichas, seguía teniéndolo por «el capítulo peor tratado de toda la historia de la literatura española, en especial del siglo XVII», y, aunque ya se habían publicado «unas cuantas aportaciones recientes muy valiosas», el panorama quedaba aún «muy pobre» [136].
Si hicieron falta casi noventa años para empezar a superar el estado de abandono del estudio de nuestra elocuencia, hoy podemos declarar su buena salud, la cual ha posibilitado el planteamiento de análisis interdisciplinares. Los textos de preceptiva oratoria sacra y profana no gozaron de la atención espontánea de los filólogos españoles hasta la década de 1970 y, sobre todo, de 1980 [137]. Se dilucidaban como una simple copia o regesta de las piezas grecorromanas y se desdeñaba el peso de la retórica medieval; ni siquiera podían leerse (y no digamos comentarse) sin entorpecimiento, por tratarse de obras redactadas en su mayor parte en latín. Ni la filosofía clásica ni la hispánica atendían a esta producción neolatina, aparentemente fuera del alcance de ambas disciplinas. Desde la última década del siglo XX, empero, se ha verificado un pujante afán por la investigación en temas de retórica española del Siglo de Oro. Muchos filólogos clásicos se dedican cada vez más a los textos neolatinos y trabajan junto a especialistas en filología hispánica y teoría de la literatura. Sin sus ediciones críticas, estudios y traducciones castellanas –por las que sólo podemos expresar un sincero agradecimiento–, nuestro libro habría sido prácticamente inviable [138].
Creemos, no obstante, que el impacto colectivo que ejerció la retórica en la vida intelectual del Siglo de Oro y el prestigio e influencia alcanzados por los oradores admiten y merecen acercamientos ajenos al coto de la filología o de la historia de la literatura. Predicación y artes visuales, juntos o por separado, eran manifestaciones que afectaban a todos los estamentos de la sociedad, con una viveza e intensidad que sólo pálidamente podemos intuir. No conviene olvidar que en la oratoria, como en el teatro, «lo que nos queda son cenizas, literatura al fin, muerta, que fue viva sólo con el aliento de la palabra hablada, el garbo y el arreo de los gestos y ademanes del orador» [139]. Palabras melancólicas de Alonso que ayudan a resaltar el inmenso valor documental que, para toda clase de investigaciones históricas sobre la Edad Moderna española, cobran hoy los numerosos modi concionandi o tratados de predicación, así como el vasto caudal de sermones llegados hasta nosotros. Sólo cuando se lleven a efecto los deseos de González Olmedo (1954) –tan ampulosa como genuinamente expresados– de examinar a fondo la relación de la predicación con las demás ramas de nuestra cultura, «aparecerá en toda su grandeza esa inundación de ciencia divina que se desbordó sobre España en el siglo XVI, y cuyas avenidas, como las del diluvio, cubrieron los montes más altos de la elocuencia española» [140]. Entonces dejaremos de subrayar la sempiterna incomunicación «que en verdad existe entre las disciplinas relativas a la historia del arte y aquellas que se ocupan del campo filológico», y, con R. de la Flor (1999), veremos proliferar los análisis que nos permitirán comprender, «de modo fehaciente y puntual cómo […] prácticamente toda la pintura […] del Siglo de Oro, se concibe en función ilustradora, iluminadora, de la oculta palabra de Dios revelada mediante el sermón» [141].
En un memorable artículo de 1996, Portús hacía recapitulación de varias antologías de sermones agrupados en función de su relevancia histórico-artística. Aunque los calificaba de «destacados intentos de recuperar lo más valioso de este material», reconocía «lejos de agotarse las posibilidades que los sermones ofrecen para el historiador del arte, pues en ellos se alude a muchos de los tópicos relacionados con la creación artística que circulaban en la España del Siglo de Oro» [142].
Por benévolamente que juzguemos tales repertorios, lo cierto es que, si la voluntad acrítica de Herrero García [143]podía ser hasta cierto punto disculpable en 1943, se hace difícilmente comprensible en Los sermones y el arte de Dávila Fernández (1980), tesis doctoral cuya presentación, a cargo de Martín González, excusa ulterior comentario: «Con la publicación de esta obra, pretendemos seguir la pauta marcada por Sánchez Cantón [144]y Miguel Herrero García, es decir, acopiar material de consulta, sin intentar finalidad interpretativa» [145].
Читать дальше