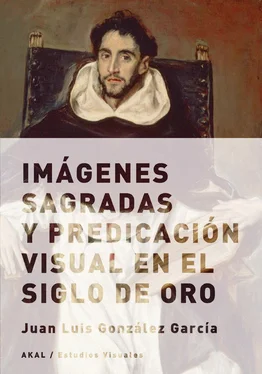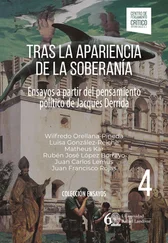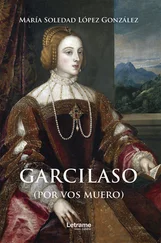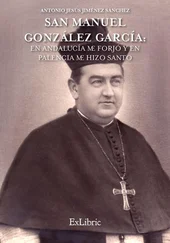1 ...7 8 9 11 12 13 ...49 Las frecuentes alusiones a pintores, pinturas o conceptos pictóricos en la predicación del Siglo de Oro han sido tenidas en cuenta por filólogos e historiadores de la literatura, pero casi nunca por historiadores del arte, a pesar de las formidables posibilidades que brindan para estudiar la creación, recepción e interpretación de las artes de la época. Orozco Díaz dejó una huella perdurable con sus publicaciones sobre la teatralización del templo barroco, la pronuntiatio actoral y la retórica visiva de los predicadores españoles [146]. En nuestros días, R. de la Flor ha llevado más lejos estos precedentes [147]y ha sumado su propia autoridad en el locus de la memoria artificial, tema sobre el cual ha escrito páginas insoslayables [148]. Con relación a terrenos más concretos, Manero Sorolla [149]y Pineda González [150]han dejado importantes ensayos sobre retóricas y poéticas italo-españolas de la imagen en los siglos XVI y XVII, y acerca de la teoría artística de Pacheco, el ambiente sevillano del Barroco y sus relaciones con la retórica contemporánea, respectivamente.
Contados –contadísimos– son los especialistas en literatura española que han explorado las relaciones entre pintura y retórica, pero la nómina de historiadores del arte es incluso más limitada. Entre 1967 y 1970, Caamaño Martínez dedicó tres artículos [151], justamente muy citados, a Paravicino, epítome de predicador cortesano aficionado a la pintura y frecuentador de metáforas plásticas, y quizá, por todo ello, el orador más conocido y reconocido entre nuestra historiografía [152]. Portús, aparte de en el ensayo mencionado más arriba, también centrado en fray Hortensio, ha señalado la necesidad de profundizar en las investigaciones relacionales entre arte y oratoria [153], algo también implícito en los estudios de Falomir sobre el retrato renacentista [154]. Ambos han sondeado modélicamente algunos de los procedimientos retóricos de uso, funcionalidad y recepción de la pintura en la España del Siglo de Oro, y con ellos concluiremos este estado de la cuestión [155], del cual voluntariamente nos hemos excluido, si bien nuestras propias aportaciones se citan en la bibliografía final.
Agradecimientos
Aun a riesgo de olvidar no pocos nombres, ni podemos ni hemos querido eludir este epígrafe. El ideario de este libro tiene su origen en nuestra tesis doctoral y, más lejanamente, en un curso de doctorado impartido en la Universidad Complutense de Madrid por Fernando Checa Cremades titulado «Pintura del Renacimiento: problemas y nuevas aproximaciones». Aquellas semanas nos brindaron una oportunidad única para la iniciación metodológica y bibliográfica en nuestros temas de interés, y allí pudimos leer y comentar algunos de los textos fundacionales de la presente obra: Baxandall, Belting, Białostocki, Freedberg, Gilbert, Gombrich, Panofsky, Ringbom, Roskill, Shearman, Summers, Warburg. A esta dirección inicial, y a la codirección ulterior de Miguel Morán Turina, debemos, por tanto, nuestros primeros pasos en esta investigación.
Una empresa como ésta, que –como hemos señalado en las páginas anteriores– apenas tiene precedentes de los que partir, necesariamente revelará abundantes carencias e imperfecciones. Algo de esto hemos podido soslayar, o al menos amortiguar sus efectos, gracias a las personas que nos han acompañado en distintos momentos de nuestra trayectoria académica. Una Beca Predoctoral Complutense para la Formación de Personal Investigador, recibida en 1999, nos permitió disfrutar de sendas Estancias Breves de Investigación en el Extranjero. La primera, llevada a cabo en 2001 en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la Universidad Nacional Autónoma de México, D. F., hubiera sido imposible de gestionar sin el auxilio de Mónica Riaza de los Mozos. Un tercio del capítulo 4 y parte del 5 deben mucho a la experta tutela del que fue nuestro director de investigación allí, Alejandro González Acosta. En 2002 acudimos a The Warburg Institute (Londres), donde configuramos en gran medida el «núcleo científico» y el índice general de este empeño. De nuestro paso por allí queremos recordar a Javier López Martín y a Matilde Miquel Juan, sin olvidar a Charles Hope, responsable de dicha estancia.
Algunas secciones del libro, según declaramos en la notación correspondiente y en la bibliografía final, han sido anticipadas y puestas a prueba en varias publicaciones y foros internacionales. Con el título de «Painting, Prayer and Sermons: the Visual and Verbal Rhetoric of Royal Private Piety in Renaissance Spain», en 2006 presentamos una ponencia al Symposium Soul of Empire: Visualising Religion in the Early Modern Hispanic World, que tuvo lugar en The National Gallery-King’s College de Londres. En 2007 abundamos en esta línea investigadora –reflejada en el capítulo 6 del libro– con una nueva propuesta defendida en el Premier Colloque International Mémoire monarchique et construction de l’Europe, celebrado en el Zamek Krolewski na Wawelu de Cracovia. Partes del capítulo 5 fueron presentadas en la International Conference The Habsburgs and their Courts in Europe, 1400-1700. Between Cosmopolitism and Regionalism, celebrada en 2011 en la Österreichische Akademie der Wissenschaften (Viena), y en el Robert H. Smith Renaissance Sculpture Programme Symposium Simulacra and Seriality: Spanish Renaissance Sculpture 1400-1600, que el Victoria and Albert Museum de Londres albergó en 2014. En este último año fuimos invitados al International Symposium Changing Hearts: Performing Jesuit Emotions between Europe, Asia and the Americas, celebrado en Trinity College, Cambridge. Lo que allí titulamos «Jesuit Visual Preaching and the Stirring of the Emotions in Iberian Popular Missions» es aquí parte del tercer epígrafe del capítulo 4.
Desde la defensa de la tesis doctoral hasta esta publicación hemos podido revisar y actualizar nuestro trabajo gracias a la generosidad de The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies (Villa I Tatti, Florencia), que nos concedió una Mellon Visiting Fellowship en 2011, y a The Warburg Institute, donde disfrutamos de una Frances A. Yates Fellowship a finales de 2012. El capítulo 4 se ha visto particularmente beneficiado de distintas estancias en América Latina entre 2012 y 2014: Buenos Aires (Universidad Nacional de San Martín), Río de Janeiro (UERJ), Bogotá (Universidad de Los Andes), Puerto Rico (UPR-Río Piedras) y Quito (USFQ). Maria Berbara, Laura Bravo López, Carmen Fernández Salvador y Patricia Zalamea Fajardo han sido nuestras pacientes anfitrionas allí.
Debemos aportaciones y referencias –y en ocasiones obsequios bibliográficos– a Luisa Elena Alcalá Donegani, María Cruz de Carlos Varona, Jaime Cuadriello, David García López, Ana González Mozo, Matteo Mancini, Fernando Marías Franco, Ramón Mujica Pinilla, José Riello y Andrzej Witko. Por último, queremos manifestar la más fervorosa gratitud hacia aquellos profesores encargados de evaluar la que fue nuestra tesis doctoral, por sus estimulantes sugerencias y sus exageradamente benévolos comentarios: Diego Suárez Quevedo –informador interno–, Miguel Falomir Faus –informador externo–, además de Olivier Bonfait y Margarita Torrione, informadores extranjeros. Y, por supuesto, a los miembros del tribunal propuesto en su día: Antonio Bonet Correa, Beatriz Blasco Esquivias, Javier Portús Pérez, Fernando R. de la Flor, Karin Hellwig, Antonio Manuel González Rodríguez, María Ángeles Toajas Roger, Miguel Falomir Faus, María Victoria Pineda González y Rosemarie Mulcahy (†).
Este libro está dedicado a la memoria de José María Carrascal Muñoz, magister rhetoricus, y a la presencia constante e incondicional de Sara Fuentes Lázaro.
[1]A. Chastel, «The Artist», en E. Garin (ed.), Renaissance Characters, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 201.
Читать дальше