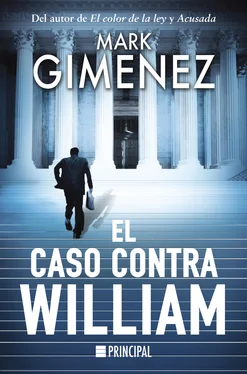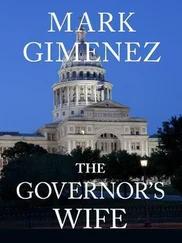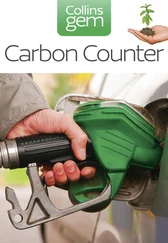1 ...6 7 8 10 11 12 ...19 —Algo acogedor.
William lo oyó. Miró a Frank, puso una mueca en su cara e imitó la forma en que dijo su madre:
—¿Acogedor?
Frank se encogió de hombros y le tendió la mano extendida. Chocaron los cinco.
Elizabeth Tucker contempló la envidia en los ojos de su amiga. La misma envidia que una vez reflejaban los suyos. Se había criado en la otra punta de la ciudad sin nada. Odiaba ser pobre. Ella solía leer la sección de sociedad del periódico, las fiestas, las reuniones de sociedad y a la gente guapa; siempre se preguntaba cómo serían sus vidas. Cómo sería tener algo en la vida. Cuando aprendió a conducir, solía pasar con el viejo coche de la familia por las calles de River Oaks. Algún día, solía decir. Algún día viviría allí.
Y ese día había llegado.
Había visto la cara de su marido cuando dijo «acogedor». Él no la entendía. Ella había crecido en una familia de don nadies. Ella necesitaba ser alguien, pero parecía que él no. Él era casi una celebridad, una estrella de cine de serie B, pero era como si a él no le importase. No deseaba convertirse en una estrella emergente de Houston mientras que ella ardía en deseos.
Ser alguien.
Aunque era él quien traía el dinero a casa, era ella la que necesitaba ser alguien. Y vivir en River Oaks, en la mejor zona de Houston, en una casa cara. Preparar la sección de sociedad. Ser la envidia de los demás.
William estaba concentrado en el campo de juego. Sus amigos se pasaban los partidos correteando alrededor del campo de fútbol, pero él prefería ver el partido con su padre. De hecho, el prefería pasar tiempo con su padre, más que con sus amigos. Ver partidos, salir a correr por River Oaks, jugar al golf en el club, tener sus charlas de hombre a hombre (podía hablar de cualquier cosa con su padre). Frank le entendía. Él comprendía lo que se le pasaba por la cabeza de una forma de la que su madre y Becky eran incapaces. Porque claro, ellas eran mujeres. Su padre y él, hombres. Papá decía que las mujeres no entendían a los hombres, y que los hombres no entendían a las mujeres; es por eso por lo que Dios les dio a ellos la televisión por cable y miles de canales de deportes.
William soltó un quejido. El quarterback cortó otro lanzamiento.
—No ha sabido leer bien la jugada.
William no solo veía el partido; estudiaba el juego. Analizaba las jugadas, la alineación, la defensa, qué funcionaba y qué no. El equipo de ese año se trababa y jugaba con torpeza, tanto que iban perdiendo 0-40 a la mitad del partido.
—¿Cuándo fue la última vez que ganamos un partido, Frank? —preguntó el padre, sentado detrás—. ¿Allá por 1970?
—En el 98. Pero eso cambiará cuando William sea nuestro quarterback.
—Tendrían que meter a William ya en el equipo —dijo el padre sentado al lado de Frank—. Es mucho mejor que el quarterback que tenemos.
—En seis años estará jugando en los Aggies —repuso otro.
—¡Venga ya! —respondió el primero—. Jugará en los Longhorns, ¿verdad, Frank?
—Puede que en Harvard —contestó Frank.
Ambos lo miraron como si fuera un Chevrolet que pasara por bulevar River Oaks.
—¿Harvard? —repitieron al unísono.
La tarde siguiente, Frank estaba sentado en el mismo asiento de las gradas del mismo campo de fútbol. El equipo de William jugaba contra otro colegio privado. Las clases de la Academia eran reducidas, por lo que el equipo lo integraban alumnos de sexto, séptimo y octavo que jugaban juntos en el mismo equipo, normalmente contra otros integrados en su totalidad por chicos de octavo. El equipo de William era igual de malo que el universitario, pero él era bueno. Muy bueno. Anormalmente bueno. William Tucker era un niño prodigio, como Mozart o Bobby Fisher. Aunque su físico era su don de la naturaleza, era un deportista nato. Era excelente en todos los deportes: baloncesto, béisbol, fútbol, tenis, golf… pero lo que él lograba en el campo de fútbol americano desafiaba a la realidad. No era un chico de doce años normal. Era más grande, más fuerte y más rápido que un chico de catorce. Había realizado tres pases perfectos de touchdown, pero los receptores no habían podido cogerlos. Había corrido para cuatro touchdowns . Y en ese momento corría para el quinto.
Frank se levantó para ver mejor el juego de su hijo.
William retrocedió unas zancadas antes de pasar. El equipo defensor convergió hacia él. El atrape era inminente. Pero en el último momento, se dio la vuelta esquivando el atrape y dejando a los jugadores que cargaban contra él en el aire, ansiosos por alcanzarlo. Se desmarcó por el lateral y esprintó. Sus pies eran veloces, sus pasos rítmicos y delicados. Ni un solo jugador lo tocó.
Touchdown .
El resto de padres enloquecieron. Chillaban de alegría, algo común en el fútbol americano. Frank no sabía por qué no le afectaba el virus del fútbol, algo extraño en un hombre de Texas. Había jugado en el equipo del instituto, como muchos otros chicos, pero nunca había soñado con ser un profesional. Nunca había sido lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente rápido. Su hijo era mucho más que capaz, pero Frank no vivía ni moría por el sueño de fútbol americano de su hijo. Muchos hombres, incluso abogados triunfadores, grandes médicos o geniales hombres de negocios, querían tener un hijo como el de Frank. El deseo de todo hombre era que su hijo llegara a ser una estrella del fútbol americano; no importaba cuál fuera su raza, religión, estatus social o económico. No importaba que fuera un hombre negro pobre sin estudios de Fourth Ward o un hombre culto y rico de River Oaks, todos querían que su hijo fuese un quarterback famoso. Todos querían disfrutar de la gloria de su hijo. Ver como se convertía en el hito que ellos no pudieron ser. Triunfar en el campo de fútbol americano era muy diferente que hacerlo en el juzgado, en una sala de juntas o en un quirófano.
El fútbol americano era una cosa de hombres.
Y su principal consecuencia es que todos admiraban las habilidades de los jugadores. Puedes esforzarte y llegar a ser un buen abogado, un buen médico o un buen hombre de negocios; todo eso puedes conseguirlo con esfuerzos, no es un don de Dios. Tener éxito en el fútbol americano requiere dedicación, pero no importa lo que te esfuerces, ya que si no eres grande, fuerte y veloz no serás nada.
De nada valía que te esforzaras si no medías dos metros, pesabas cien kilos y no eras rápido.
La vida de Frank Tucker no estaba ligada a la de los balones de cuero. Tampoco a las proezas en el fútbol de su hijo. No necesitaba que su hijo cumpliera los sueños de infancia que él no pudo cumplir. Pero, como el resto de hombres, veía jugar a los grandes deportistas y se preguntaba qué se sentiría al hacer el home round de la victoria en la World Series, o anotar el touchdown final de la Super Bowl, o hacer un golpe con un hierro cuatro y ganar el Open. Pocos seres humanos vivirían dicha experiencia. Y los que sí la viven, no podrán explicar lo que sintieron a aquellos que no. Por tanto, Frank estaba entre una multitud de padres y, como ellos, veía a su hijo de doce años correr por el campo y se preguntaba qué se sentiría al ser William Tucker.
William Tucker se sentía como ese león de la película que había visto en la clase de Ciencias Naturales. El león acechaba al antílope antes de empezar su persecución por la sabana africana, abalanzándose sobre él, mordiéndole en el cuello para rompérselo. Era una brutalidad, no hay duda, pero era también emocionante ver cómo el león sacaba la bestia que llevaba dentro. ¿Sabía el león lo que estaba haciendo? No. Tan solo hacía lo que estaba en su naturaleza. Mientras veía la película, pensaba: «Es como yo. Así es como soy en el campo de fútbol. Está en mi naturaleza». En el campo, él sacaba la fiera que tenía dentro. Y se sentía bien. Muy, muy, muy bien.
Читать дальше