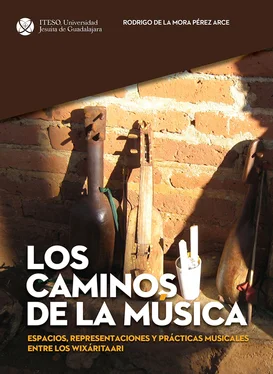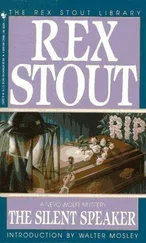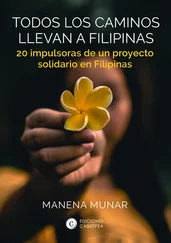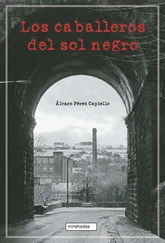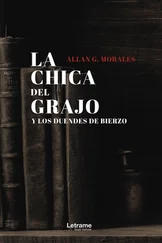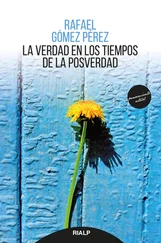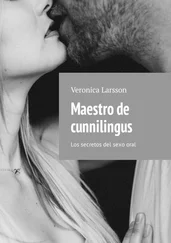Después de plantear las anteriores líneas argumentativas, Qureshi propone el diseño de matrices de observación del performance musical con el objetivo de lograr determinar la correlación entre variables musicales y variables sociales. La autora valora como logrados y significativos los resultados de las investigaciones del performance realizadas a partir de su modelo de análisis, y propone la adecuación del mismo a otros casos. Empleando el registro en video de ocasiones musicales, (33) en las cuales se graba tanto a performantes como público, logra identificar los momentos en los cuales la conducta de los primeros hace reaccionar a los segundos, y destaca las características específicas de cada momento en relación tanto de las condiciones musicales como de los significados sociales que les son asociados.
***
Recapitulando sobre lo expuesto en los apartados de este capítulo, las perspectivas clásicas que han estudiado al espacio en su dimensión lineal, geométrica y estática, han sido pertinentes para analizar ciertos aspectos de la realidad social y cultural. Sin embargo, en la realidad actual, la dinámica y complejidad de los procesos sociales relacionados con el desarrollo de nuevas formas de interacción mediatizadas por la tecnología y situadas en procesos de globalización, ha generado cambios que modifican las formas de ocupación, concepción y, por lo mismo, de estudio de los espacios y las prácticas. Donde antes podía comprenderse como dominante una región cultural o de mercado, hoy en día se traslapan varias regiones, multiplicando las variables y los efectos de su interacción; donde antes había un claro núcleo y circuitos de dominación social y espacial, hoy se sobreponen circuitos y núcleos, y más allá de que importen los espacios dominados, hoy importa también el dominio de los espacios de los flujos (medios masivos y la Internet). Así, las concepciones lineales y unicausales han dejado de explicar los procesos de la realidad actual, dando lugar a que nuevas perspectivas, multicausales y dinámicas, desarrollen nuevas formas de análisis del espacio, concibiéndolo ya no solo como lineal ni físico sino como dinámico y social.
Dentro de estas perspectivas, los movimientos y acciones que se realizan en el espacio, están directamente relacionadas con las maneras en que este se produce socialmente. En este sentido es posible entender la importancia de las prácticas musicales y su relación al espacio, en tanto tienen que ver con las maneras mediante las cuales la música predispone y coacciona a los individuos, tanto ejecutantes como escuchas, para ocupar, vivir y experimentar los espacios de maneras específicas a través de efectos simbólicos y materiales, generando al mismo tiempo, particulares formas de interacción social.
Integrar la dimensión social y la dimensión musical a partir de la referencia y estudio de los espacios en los cuales las prácticas musicales y sociales tienen lugar, en tanto marcos de interacción, ha sido la estrategia conceptual de esta investigación.
24- Al hablar de espacio social, será necesario clarificar dicho concepto, ya que también Pierre Bourdieu lo utiliza como un concepto clave para su análisis de las prácticas sociales. Aunque son cercanos ambos manejos de “espacio”, mientras Lefebvre habla solo de espacio —sin remarcar el adjetivo social pero entendiéndolo necesaria e inherentemente como social—, y refiriéndose a la dimensión híbrida, física y representacional de cualquier espacio producido por lo social, Bourdieu se referirá a “espacio social” como a una dimensión analítica o como una dimensión de la socialidad en la cual los diferentes actores, en diferentes “campos” se disputan “distintos tipos de capitales: económico, simbólico, social y cultural” (Bourdieu, 1990, pp. 281–309). La sociología de consumo de este autor (1998), servirá como referencia para distinguir los distintos públicos y sus gustos en cuanto clase social y grupo estatus, dentro de las diferentes capas de espacio social, desde lo local hasta lo hipermediático.
25- Lefebvre clarifica que al usar los términos “competencia” y “performance”, los retoma de Chomsky, mas no por ello no se deben presuponer una subordinación de la teoría del espacio a la lingüística.
26- En los conceptos propuestos por Lomnitz es posible reconocer cercanía con conceptos teóricos de otros enfoques analíticos, como por ejemplo el concepto “marco comunicativo o de interacción” que se relaciona con los propuestos por Goffman (1974) y Bateson (1955). Otro concepto muy cercano es el de mistificación que Lomnitz retoma de Barthes (1971 [1952]), y que se acerca al concepto de entextualización propuesto por Bauman y Briggs (1990), los cuales explicaré y utilizaré más adelante.
27- Una definición abarcadora de representación es la propuesta por Lefebvre: “Es a veces un hecho o fenómeno de conciencia, individual y social, que acompaña en una sociedad determinada (y una lengua) tal palabra o tal serie de palabras, por una parte, y por otra tal objeto o constelación de objetos. Otras veces es una cosa o un conjunto de cosas correspondiente a relaciones que esas cosas encarnan conteniéndolas o velándolas” (1983, p.23).
28- Mediación “es una actividad necesaria y directa entre diferentes tipos de actividad y conciencia. Tiene sus propias formas, siempre específicas. Adorno afirma que “la mediación está en el objeto mismo, no es algo entre el objeto y aquello hacia lo que se conduce. El contenido de las comunicaciones, sin embargo, es exclusivamente la relación entre productor y consumidor” (Williams, 2003, p.221).
29- Esta última perspectiva del performance es la propuesta por el estudioso del performance como expresión artística, Richard Schechner (1977).
30- Aunque puede advertirse cierta cercanía entre los conceptos de ambos autores, es necesario clarificar que, en la generalidad del desarrollo de esta obra, se trabajará con la definición de “performatividad” propuesta anteriormente por Schieffelin, y no en la reconocida definición de Judith Butler: “la performatividad debe entenderse, no como un ‘acto’ singular y deliberado, sino, antes bien, como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que nombra” (2002, p.18).
31- En este sentido, me interesa señalar que no solo estos aspectos de estudio son importantes en tanto proceso de comunicación, sino en tanto proceso de, en palabras de Schieffelin, “creación de presencia”: “Performance también es algo que está relacionado directamente implicado con aquello que, los antropólogos siempre han hallado difícil de caracterizar teóricamente: la creación de presencia. Los performances, ya sean rituales o dramáticos, crean y hacen presentes realidades vívidas capaces de seducir, entretener o aterrorizar. Y a través de estas presencias, estos alternan humores, relaciones sociales, disposiciones corporales y estados de la mente” (1998, p.194; traducción propia).
32- De manera cercana a lo propuesto por Qureshi, la perspectiva del semiólogo Iuri Lotman, destaca como un elemento fundamental dentro del proceso de significación del texto artístico, aquello que está fuera de este, es decir lo extratextual: “El texto es un componente de la obra, pero no es toda ella. El efecto artístico surge de la confrontación del texto ‘con un conjunto complejo de representaciones vitales e ideológico–estéticas’. Ahora bien, esta parte extratextual o conjunto de relaciones externas es un componente de la obra de arte tan efectivo como el texto mismo. Se trata además de un componente necesario. Necesidad quiere decir aquí que no se puede descifrar la significación de una obra abstrayendo el texto de todo un conjunto de relaciones extratextuales (en el caso de un texto poético: la lengua en que está escrito; el lenguaje específico en un momento dado; el género poético; el código o lenguaje poético de una generación, etcétera). Así pues, el concepto de texto no es absoluto y se halla en relación ‘con toda una serie de estructuras histórico–culturales’ determinadas social y nacionalmente e incluso por razones “psicológico–antropológicas” (Sánchez, 1996, pp. 41–42).
Читать дальше