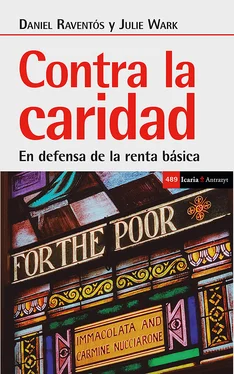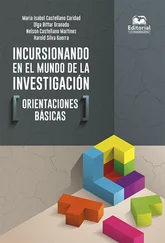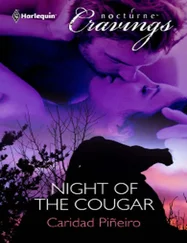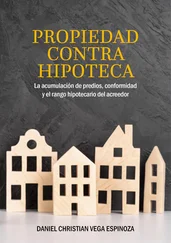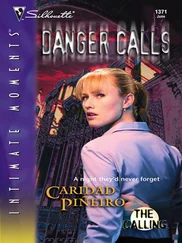En términos ideológicos, el cristianismo pasó de un «tipo público» de caridad a adoptar, conforme a las enseñanzas de Cristo, un valor más universal de «amor» (aheb) o «caridad» (ἀγάπη, agápē, en griego), como expone San Pablo en su carta a los corintios: el cristiano estaba obligado a prestar ayuda, no solo a un compatriota, sino también a cualquier persona en situación de necesidad. Ahora la filantropía estaba cambiando la generosidad pública por una beneficencia más privada, aunque los privilegios del sistema de propiedad quedaran intactos, en parte porque la recompensa prometida en el Nuevo Testamento no era solamente terrenal, como aclara Lucas (12, 33): «Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla.» Pero la recompensa celestial no era suficiente y era generalmente aceptado, con un pequeño retoque del mandamiento de Cristo en los Evangelios, que un cristiano tuviera propiedades, pero no en exceso. Podía hacer uso de ellas, pero no abuso, y era un tipo de fideicomisario para los pobres a los que tenía que conceder su caridad.46
Pero, ¿quiénes eran esos pobres que la merecían? La distribución de caridad no se regulaba por lo que necesitaba la persona, sino por su carácter moral. Según San Agustín (354-430), no debía darse limosna a practicantes de «profesiones reprobables, como adivinos, gladiadores, actores y prostitutas», porque «quienes dan a gladiadores no dan al hombre, sino a su malvado arte». «Y es que si solo fuera un hombre, y no un gladiador, no le darías...»47 En la Edad Media, concluye Bronislaw Geremek, «la doctrina cristiana sobre la pobreza tenía poco que ver con la realidad social; la pobreza se trataba como un valor puramente espiritual». «Sin embargo, la exaltación medieval no alteró el hecho de que el pobre no fuera tratado como un sujeto, sino como un objeto de la comunidad cristiana.»48
El judaísmo antiguo había presentado como la esencia de la beneficencia a un solo Dios macho, protector de los débiles, las viudas, los huérfanos y los sin techo. Jehová era el amo y señor de toda la creación y había dado refugio seguro y hospitalidad a los israelitas, en forma de Tierra Prometida. Eran refugiados, extranjeros pero «para mí, huéspedes» (Levítico, 25, 23). Como tales, los judíos estaban obligados a «amar, por tanto, al extranjero, ya que vosotros habéis sido extranjeros en Egipto» (Deuteronomio, 10, 19), so pena de cometer apostasía, en caso de no obedecer. Esto significa que la caridad —institucionalizada en los rituales prescritos de donación que articulaban el calendario hebreo— se convertía en una forma de veneración. Ayudar a los pobres era algo más que benevolencia. Era lo que Dios esperaba, una cuestión de justicia divina (más que terrenal) o, en otras palabras, más rectitud (tzedaká) y menos amor (aheb). La tzedaká está exigida por ley, porque es la cancelación de una deuda con Dios. El sentimiento queda fuera de escena. Como se supone que toda la riqueza pertenece a Dios, cualquier bien dado a los pobres es, realmente, un regalo de Dios, y los humanos son solamente los agentes (o fideicomisarios) que aseguran que se reparta.
Uno de los textos más influyentes sobre esas viejas ideas es un tratado sobre la tzedaká49 escrito por Rabbi Moses ben Maimon (Maimónides, 1135/1138-1204), filósofo, astrónomo y físico sefardí y uno de los eruditos sobre la Torá más destacados de su tiempo. Fundamentalmente, es una recopilación de las leyes rabínicas existentes, que resalta la filosofía que las sustenta y, en particular, la idea de que Dios considera que los pobres están cerca de él. Pero el desigual orden establecido queda siempre incontestado: «nunca faltarán pobres en tu país» (Deuteronomio, 15, 11).
Maimónides echa mano, entre otros, del Levítico («No sacarás hasta el último racimo de tu viña ni recogerás los frutos caídos, sino que los dejarás para el pobre y el extranjero», 19, 10) y del Deuteronomio, así como de otras partes de la Torá. Analiza las leyes bíblicas respecto a los dones agrícolas para los pobres, incluidos:
los de los «márgenes» de las cosechas, las «espigas sobrantes», los «frutos caídos», los racimos de uva malformados y la «propiedad sin dueño»;
«el diezmo para los pobres», cuánto, de quién y para quién;
las donaciones a la comunidad judía y las relaciones con la comunidad gentil;
la redención de los cautivos;
las instituciones caritativas, normas para los recolectores de tzedaká, motivaciones para donar e incluso una jerarquía de ocho niveles de caridad: 1) apoyar a un compatriota judío hasta que ya no necesite depender de otros y, así, eliminar la necesidad de caridad ajena; 2) donar anónimamente a pobres desconocidos, respetando su dignidad; 3) dar anónimamente a pobres conocidos; 4) dar a un desconocido —por ejemplo, dejando caer monedas de espaldas— que conoce al benefactor; 5) dar directamente antes de que le pidan a uno; 6) dar después de que le pidan; 7) dar insuficientemente, pero voluntariamente, con una sonrisa, y 8) dar de mala gana.
La caridad era nada menos que una parte integral del pueblo de Israel. La generosidad y la identidad judía eran inseparables, tanto que Maimónides afirmaba que nadie podía ser judío sin ser caritativo y que el trono de Israel se basa en la tzedaká (Isaías, 54, 14) y está establecido únicamente sobre la tzedek (rectitud). No hay redención posible sin practicar la caridad. Pero, a pesar de todos sus aires de universalidad, la caridad estaba firmemente basada en un concepto más o menos limitado de bondad, por una razón altamente práctica. El pueblo elegido estaba solo y tenía que ser autosuficiente, porque nadie más se iba a ocupar de él. Maimónides pregunta: «Y si un hermano no muestra compasión por otro hermano, entonces ¿quién lo hará? Y ¿a quién pueden mirar los pobres de Israel?» Sin la (misma) bondad de familia, estaban sentenciados. Según la ley de la tzedaká, tenían prioridad los parientes, pero también había que aceptar como familia a las viudas y los huérfanos. Y la familia implicaba obligaciones de empatía. Maimónides (10, 5) advierte de que «está prohibido hablar con dureza a un pobre o alzarle la voz, porque su corazón está roto y machacado». Sin embargo, la realidad es que, con el advenimiento de nuestra era, la caridad en las comunidades judías, en muchos casos, se convirtió en un medio de expresión de estatus y garantía de privilegio sacerdotal. Como había predicho antes Zhuangzi, en China, los actos de caridad selectiva habían originado sectarismo y, de los conflictos sociales resultantes, surgieron judíos desafectos que, como Jesús de Galilea, siguieron predicando los viejos valores de humildad y caridad empática.
La concepción de la limosna pasó del judaísmo al cristianismo casi inalterada, a pesar de que la idea de expiación del pecado se asociaba, habitualmente, a esta última tradición. San Optato, al justificar su apoyo al orden social, citaba los Proverbios (xxii, 2): Dios ha creado al rico y al pobre, así que el pecador puede expiar sus faltas. Al fin y al cabo, ¿acaso no dijo el Eclesiástico (3, 30) que «el agua apaga las llamas del fuego y la limosna expía los pecados»? Clemente de Alejandría (c. 150-215), en su tratado de defensa de la propiedad, se regocija en el hecho de que la limosna pueda comprar la salvación y pone a la caridad en el reino de los negocios: «¡Qué espléndido comercio! ¡Qué divino!»50 Gregorio Nacianceno, arzobispo de Constantinopla del siglo iv, teólogo y estilista retórico (Carmina Theologica, II: xxxiii, 113-116), alivió cualquier cargo de conciencia que pudiera tener un rico:
Tíralo todo y posee solo a Dios, porque tú eres el proveedor de riquezas que no te pertenecen. Pero si no lo quieres dar todo, da la mayor parte y, si ni siquiera quieres hacer eso, entonces haz un uso piadoso de tu superfluidad.
Читать дальше