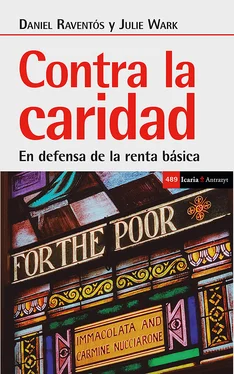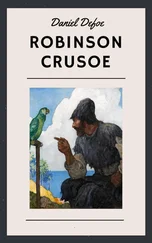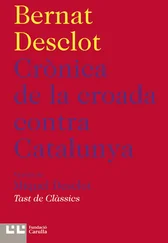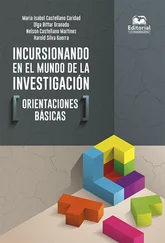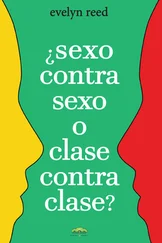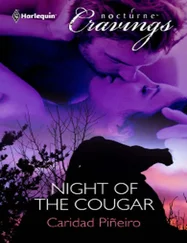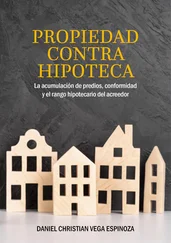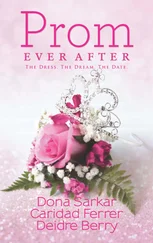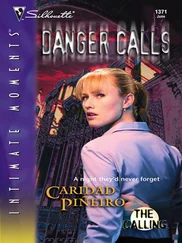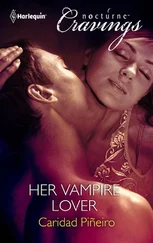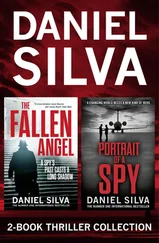Ahora hay muchos —especialmente, los que ambicionan prestigio y gloria— que roban a uno para enriquecer a otro y, si colocan a sus amigos en vías de enriquecerse, sin importar por qué medios, esperan ser considerados generosos. [...] No hay nada que sea generoso si no es, al mismo tiempo, justo.41
En su carta a Arsacio,42 el sumo sacerdote de Galacia (Anatolia central), el emperador reformador Juliano (el Apóstata, 331/332-363), hombre de sentimiento anticristiano pero también máximo pontífice, sumo sacerdote de la religión de Estado, enumeró los beneficios para el Estado de las concepciones cristiana y judía de la caridad. Vio que las reformas gubernamentales no eran suficientes, al preguntarse «¿[por qué] pensamos que esto es suficiente, y no nos damos cuenta de que, con su bondad para con los extranjeros, su atención al sepelio de sus muertos y la sobriedad de su estilo de vida, los cristianos han sacado el máximo provecho para su causa?» Ordenó que se repartiera grano y vino en Galacia; el 80 %, a los ayudantes de sacerdotes, y el resto, a «forasteros y mendigos». «Porque es vergonzoso que ningún judío sea mendigo y los impíos galileos apoyen a nuestros pobres, además de a los suyos; todo el mundo puede ver que nuestros correligionarios están necesitados de nuestra ayuda.» Se hacía eco de San Agustín, casi coetáneo suyo, al querer prohibir a los sacerdotes —la pretendida personificación de la caridad y de su repartición— que recibieran a gente de profesiones «viles» (cocheros, bailarines y mimos). Citando la Odisea, instaba a Arsacio a recordar a aquellos de «religión griega» que «todos los extranjeros y mendigos son de Zeus». Al fin y al cabo, es una cuestión de apariencias, de hacer una actuación mejor que la de los oponentes. «No permitáis que los demás nos superen en buenas obras, mientras a nosotros nos deshonra la vagancia.»
La ley romana hizo un hueco a los donantes menos exaltados que podían trabajar con discreción mediante sociedades reconocidas legalmente, pero había poco consuelo en todo esto para los pobres de las ciudades imperiales, y aun menos para los desventurados habitantes de los países extranjeros absorbidos por el Imperio, vistos como receptores afortunados de la superior magnanimidad de la civilización romana. Todo esto no es distinto de la caridad llevada a zonas del extranjero por misioneros decimonónicos que difundían su mensaje hasta los confines más lejanos de África y Asia, en nombre del Imperio británico.
En la antigua Grecia, los conceptos de caridad y filantropía (como «amor por la humanidad») gozaban de un estatus considerable. Al fin y al cabo, Prometeo, castigado cruelmente por Zeus, justificaba su acción alegando que había robado el fuego espoleado por philanthropos hacia la humanidad. En la sociedad micénica y en la Grecia arcaica (1400-700 a.n.e.), Zeus Xenios (Filoxeno) era el patrón de la hospitalidad (xenia), protector de extranjeros y vengador de todo mal que se les infligiera. La hospitalidad, o la falta de ella, es uno de los principales temas de la Odisea, de Homero. Cuando, finalmente, Odiseo vuelve a casa, recuerda a Antínoo, impertinente y oportunista pretendiente de Penélope, que los dioses y las Furias existen para los mendigos y que su grosería con un extranjero le traerá la muerte, no el matrimonio, profecía que cumplirá pronto, con una certera flecha sobre su cuello.
Fundamentalmente, la caridad era un asunto de política, en la mejor tradición de la economía política, porque el interés era apuntalar el sistema de clases. En los siglos v y iv a.n.e., la caridad se basaba más en la sociedad que en el reino de los dioses, porque el mal se veía ahora como un problema terrenal o, como dijo Platón, «la causa del mal debemos buscarla en otras cosas, y no en Dios».43 Aristóteles, el pragmático, estaba preocupado por los efectos desestabilizadores de la pobreza, «porque los débiles están siempre pidiendo igualdad y justicia, pero a los fuertes no les importa ninguna de estas cosas».44 En los siglos vii, vi y v a.n.e., un número creciente de ciudadanos había alcanzado más derechos políticos, pero en el período helenístico, después de 323 a.n.e., las clases altas, comprendiendo que la aplicación legal de los derechos políticos no actuaría en favor suyo, ofrecieron el hoi polloi, una cierta suma de caridad «para que sea concedida o denegada a su antojo», como dice G. E. M. de Ste. Croix.45 Al fin y al cabo, si venían tiempos difíciles, era más fácil recortar en caridad que derogar leyes. En torno a 700 a.n.e., Hesíodo escribió que la pobreza era una realidad dada por Dios y que caería una maldición sobre aquellos que no ayudaran al prójimo necesitado. Pero los pobres estaban lejos de ser la principal preocupación de la filantropía de la antigua Grecia. Los ciudadanos ricos contribuían notablemente a la financiación de los costes de templos, expediciones, producciones teatrales, así como de la liturgia y los deportes, en una primigenia forma del actual tipo de caridad de que tanto alardean las celebridades. La caridad, como en Roma, era una forma de exhibición y, en algunos casos, quizás no fuera distinta de la competición por el protagonismo en los ciclos de regalos en Papúa Nueva Guinea o entre los kwakiutl. Pero había una diferencia esencial, que es que el sistema en que los griegos ricos se esforzaban por conservar un grado considerable de predominio económico individual era, esencialmente, desigual.
En cualquier caso, esas actuaciones eran también una obligación, porque se esperaba de los ricos que dieran apoyo directo a la seguridad del Estado, por ejemplo, comprando barcos para la armada. Así, la «caridad» se convertía en una forma de impuesto, y los nobles atenienses no eran inmunes a las tentaciones de evasión y de solicitar honores de Estado, cuando consideraban que la demanda pública era demasiado alta. En el siglo vi, la «filantropía» hacía referencia, en griego, a las exenciones que los emperadores de Bizancio —durante siglos dotados del título de Vuestra Filantropía— concedían a instituciones caritativas como orfanatos y escuelas. Y, probablemente, ahí está el origen de las exenciones/evasiones fiscales de las instituciones caritativas modernas.
Ste. Croix señala que, en el siglo iv de nuestra era, la esclavitud era universal y acríticamente aceptada como parte del orden natural. El cristianismo, dice, no alteraba la situación, «salvo para reforzar la posición de los pocos que gobernaban y aumentar la aquiescencia de los muchos explotados, aunque incentivara los actos individuales de caridad» (p. 209). La caridad, como el ir a la guerra, era algo que hacían los hombres. Si entraba en la escena alguna dama, era mejor que fuera lactante y virginal y, por lo tanto, que no interfiriera en ninguna propiedad del marido ni en la estructura política general. O podía, discretamente, hacer donaciones al Cristo personificado en los necesitados, como exhorta San Jerónimo (c. 347-420) a Demetria, de alta cuna, en su epístola 130, 14: «a ti se te proponen otros caminos: vestir a Cristo en los pobres...»
Las primigenias ideas hebreas sobre la caridad parecen haberse visto influidas por las de los babilonios, egipcios y otros pueblos del antiguo Oriente Medio, combinadas con su propio pensamiento religioso y social, como se expone en las Escrituras, especialmente en la Biblia hebrea. La raíz ahed (amar) unía lo terreno y lo divino en la caridad, citando el amor de Dios por la humanidad y el amor de la humanidad por Dios, expresado a través del amor por los otros pueblos creados por este. Con todo, la idea actualmente predominante de utilizar la caridad para apuntalar el orden establecido, fijar jerarquías de estatus y resaltar la propiedad era una constante. En el fondo, la idea de filantropía tiene que ver con la responsabilidad cívica: la donación era más una obligación del estatus noble o privilegiado que un derecho y un deber del común de la humanidad.
Читать дальше