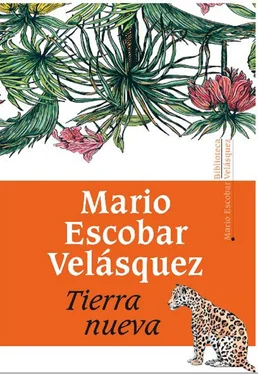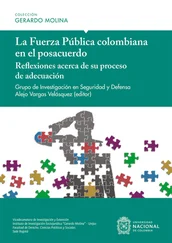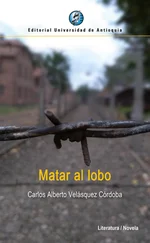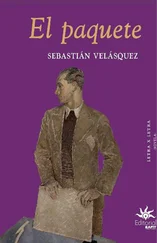O, si de mañanita, “porque al que madruga Dios le ayuda” y el sol asoma apenas cuando el de la llanura, el yéndose, va hacia el occidente, camina también sobre la oscura silueta que adelanta los caminos.
Por el medio día el viandante también pone pies en el acurruque oscuro. La sombra se agazapa abajo de su verticalidad, miedosa del sol tan alto: apenas un pañuelo negro, tirado abajo. Apenas un charco de sombras, nada más que un punto ancho.
“Pisarse” sabe y suena a tierras dejadas de prisa. A muerto que no hay que pagar. A mujer sin adiós dado, ni recibido de ella. Atrás se queda lo vivido, y adelante está todo el no se sabe de todo el albur. Atrás lo vivido-gastado. Adelante la vida para usar. Escribo lo anterior recordando a uno.
Se le llamará todavía “Pelos”, si es que alienta en alguna parte. Es un nombre propio casi, más verdadero que el nombre con el cual lo crismaron. Cuando un sobrenombre pega es porque el que lo mereció no quedó bien bautizado, y que el nombre asperjado de agua bendita no le convenía. En el sumario en donde se le nombra debe aparecer poco más que su nombre y el del muerto, y el cómo y el cuándo de la muerte, pero dudo el que aparezca el porqué de ella. Además, el sumario prescribió hace ratos, entre ofensas del polvo y cagarrutas de moscas, y en la quietud de anaquel de un juzgado de pueblo. El sucedido es una muestra del cómo hacerse justicia expedita, que es el modo de esas tierras bajas de Urabá, en donde la justicia cojea y cojea, pero que no llega. La justicia oficial, digo.
Pelos no trabajaba conmigo más que esporádicamente en la hacienda de ganados que yo tenía sobre el río León. Si el trabajo no le resultaba conmigo se las apañaba como podía. Cuando el suceso de que me ocuparé, tumbaba montes para un contratista de por ahí cerca.
Pelos era alto, y delgado, junco caminando con gracia. La fuerza, empero, se le veía como el traje, pero eso no era demasiada gracia porque por allá se le veía a todos. Lo más notorio suyo eran los ojos: miraban firmes a toda hora, con una firmeza de riel.
Pero como su hermano mayor sí trabajaba conmigo en permanencia, el del nombre crinado venía en algunas tardes a comer con él, y en los fines de semana a quedarse. Si abría la mano se veía en ella a un pueblo de callos. A veces contaba de lo que hacía, parte él de una cuadrilla que desbarataba montes cicloneando hachazos. Atrás de Pelos y de la cuadrilla quedaba la tumbazón. Adelante seguía el monte profuso. Contaba que las hachas golpeaban el día entero, desde que apenas se veía en dónde debería caer el filo experto, hasta que en la tarde tampoco se veía. Caían las hachas sobre la robustez vetusta de los troncos. Y que, tajándolos, las hachas les podían. Que sabían caer alborotando quejas. Que levantaban truenos al desplomarse acostados, y que si por afuera eran grises, o negros, la madera de adentro tenía blancura de dientes: al morir el árbol reía albamente. Y perfumaba: casi toda esa sangre vegetal aroma al derramarse.
Pelos había contratado con el contratista principal el derribe de un sector, y este le daba en cada sábado lo mínimo, so capa de que —sin parrandas— Pelos estuviera temprano en cada lunes, y en cada día siguiente, en el degolladero de árboles. Pelos derribaba con el hacha, raíz de ella la mano. Lo hacía así porque carecía de una motosierra, que era su anhelo y su meta. Si se piensa que un árbol de los ordinarios mide como término medio un metro de diámetro, se supondrá los múltiples hachazos que hay que descargarle para que el gigante se desplome. Pero su mano, raíz del hacha, no se cansaba, y descargaba esos miles de golpes desde que el cielo de la noche empezaba a palidecer, hasta que volvía a tener tonos negros. La ronca voz de los hachazos retumbaba el día entero, sin cansancio, con un ritmo regular. Apenas dejaba de oírse cuando el chillido ominoso de maderas reventadas indicaba que el árbol iba a desplomarse. Pero apenas el estruendo que la caída causaba se extinguía, el hacha reempezaba su canción de filo que llevaba la muerte.
Es así como Pelos acumuló, retenido del contratista, que era un mulato perdonavidas y torpemente bulloso, una suma muy importante.
Cuando el degüello vegetal terminó, el contratista, al recibirle al chilapo el derribe, prometió pagarle en el sábado siguiente en esa cantina grande que Chigorodó tiene, y que se llama “La Pesebrera”. Así la pusieron cuando no había carros ni carreteras, y afuera tenía talanqueras para amarrar los caballos, y bebederos, y pesebres para granos.
En esa noche oí, en pocas palabras, lo que Pelos haría con el dinero: iría a comprarse, ¡al fin!, una motosierra que le multiplicaría el trabajo. Y, si le alcanzaba, él creía que sí, una de esas grabadoras ampulosas de luces con intermitencias de guiños. A más, Pelos, para los amigos, ¡y para sí!, se compraría una borrachera de varios días, tres por lo menos, para paliar la larga abstinencia: tres, casi eternos, porque sus miles de pesos alcanzarían también. No se la darían en una cantina, costosa y peligrosa, sino que para la casa de alguno llevarían botellas y botellas.
Al sábado el mulato estuvo rudo y regañón. No había cobrado, decía con cara de pantomimo, pero era claro que en el bolsillo del pantalón los billetes abultaban hasta hacer colina. No había que acosar, añadía. Al sábado siguiente pagaría.
Un negro con cara de marimonda (el mono ese inteligente, que tiene pelambre de carbón, cara de rasgos esculpidos en cera de la negra, brazos largos como ramas, cola prensil), que era el segundo del contratista, regañó a Pelos: un muchacho de 24 años tendría que ser más respetuoso con los mayores. No se cobraba diciendo “págueme”, sino diciendo “por favor, págueme”. No se exigía, no.
Pelos era de poquísimas palabras. Las que tenía no le alcanzaban ni para decir de su ira, para denostar la injusticia, para rebatir al negro. De esas palabras no tenía. Pero una doble culebrita brillante bailaba cóleras en el fondo de los ojos negros. Una indiscreta culebrita de luz, doble, sincrónica, que decía muchas cosas para quien supiera oírlas. Reuniendo las pocas palabras que sí tenía, dijo su veracidad con una voz seca como las piedras en el verano:
—Yo no soy de los para engañar. Lo espero el sábado, como lo más. Lo mejor para los dos es que me pague lo que me debe.
El otro, con su jactancia ebria hizo un gesto burlón. Señaló hacia un bolso de mano en el cual era fácil captar la pesantez de la pistola.
En la esquina de más abajo, esperando, estaba el hermano de Pelos, Mañe, mi mayordomo. Este le descargó:
—No creo que le pague. Se está bebiendo sus hachazos.
Y a él también, en el fondo de los ojos bravos, le bailaba doble la culebrita de la ira, cárdena.
Porque Mañe tenía la misma sangre caliente, y las mismas poquitas palabras ahorradas, y le dolía lo mismo que al hermano la befa dura del no pago. También conocía bien los usos de la región. Por eso aconsejó:
—Compremos dos cuchillos. Nos cobramos con ellos, ¡ya!
Pelos lo pensó. Dijo:
—Esperemos al otro sábado. Usted sabe como yo que los líos son muy cansones.
Y después añadió, como un corolario absurdo:
—Uno con ganas de cerveza, y sin su plata.
En esa semana, que se hizo larga para todos los que sabíamos, con un sábado que parecía empecinado en no llegar, Pelos estuvo limpiándome un potrero. Al sábado madrugó a salir por un caminito que iba por entre los árboles enormes de la selva primigenia. Los árboles ancianos, que subían como desmesuradas llamaradas verdes y que hacían, hasta en los medios días duros del tizón del verano, unas penumbras frescas abajo de donde alzaban sus moles. La selva en la madrugada olía a verde y a tiempo antiguo. La solemnidad del monte tenía gustos a milenios.
Читать дальше