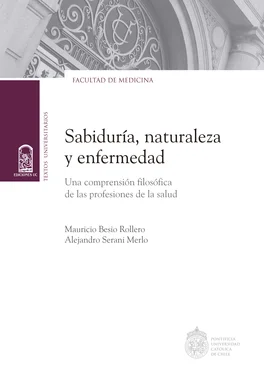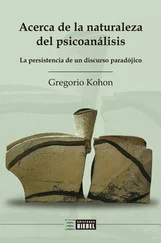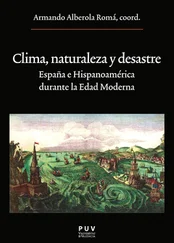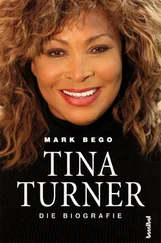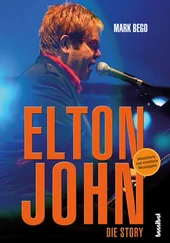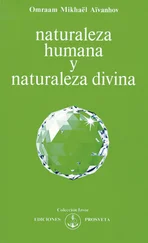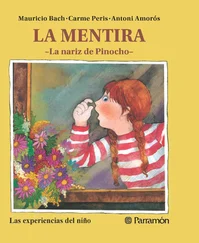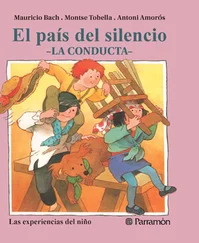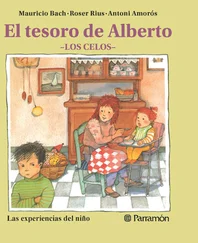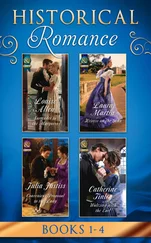Los problemas de la atención de salud individual y colectiva son hoy de una magnitud y de una gravedad tan considerables, que solo una visión integradora y ordenadora podrá abarcarlos. Es la tarea que en Occidente hemos considerado, por antonomasia, como la función del sabio; en efecto, desde los tiempos más remotos se estima que lo propio del sabio es el conocer las cosas, por sus causas más arcanas y elevadas, vivir de modo coherente con lo que piensa y aconsejar a los demás en vistas al buen orden de la sociedad. Ahora bien, de entre los muchos saberes que el hombre dispone le compete a la filosofía, de modo eminente, esta naturaleza y esta función esencial.
Una “sabiduría” de la atención de salud en nuestra época, en consecuencia, es mucho más que un aporte a la “cultura general”. Para nuestra sociedad contemporánea es una necesidad vital y para un profesional de la salud, una condición de sobrevivencia “humana”. Frutos de la sabiduría son, la paz del alma y la alegría, y es lo que más desearíamos ver realizado en quienes emprendan este camino humanizador de su profesión. Nos anima en este propósito el haberlo visto ya parcialmente realizado en muchos colegas. Lo anterior no significa que estos frutos se obtengan de modo fácil. Desde un punto de vista subjetivo, diversos escollos se oponen hoy al desarrollo de una actitud serena y reflexiva frente a la aparente urgencia y complejidad de la vida. Desde un punto de vista objetivo, por otra parte, no resulta fácil adquirir una capacidad filosófica propia, asimilar un caudal grande y diverso de conocimiento e iluminar con ellos la obtención de soluciones. Si cada uno de nosotros acometiera por sí mismo esa tarea, estaríamos abocados a lo imposible. Afortunadamente, somos eslabones en la gran cadena de una tradición cultural, y siendo nosotros mismos enanos, podemos apoyarnos sobre hombros de gigantes y: ¡oh, paradoja!, en ocasiones llegar a ver aquello que quizá ellos solo vislumbraron.
Albergamos la convicción de que más allá de la diversidad de las aproximaciones filosóficas, es posible reconocer en la cultura un decantado común de sabiduría que, trascendiendo el mero sentido común, se encuentra sin embargo en continuidad con aquello que hay de más verdadero en él. Es a esa sabiduría a la que apelamos, desarrollando los diversos temas, al alcance, eso esperamos, de un sentido común sano e instruido, más allá de las formulaciones específicas de escuela. Si en ocasiones apelamos a una tradición filosófica particular es por considerarla accesible y objetivamente convincente. Así y todo, el lector podrá encontrar dificultades para la comprensión propiamente filosófica de algunos conceptos. Nuestra experiencia en el aprendizaje de la filosofía nos enseña que estas dificultades suelen ser el mejor acicate para animarse a profundizar. Pedimos disculpas por las inevitables reiteraciones debidas a la recopilación de textos que fueron a veces redactados para circunstancias diversas. Sin embargo, lo que para los más avisados puede resultar odioso, para los más novatos puede ser pedagógico.
Los autores
INVITACIÓN A LA FILOSOFÍA
Sólo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible para los ojos.
Antoine de Saint Exupéry, El Principito
Disposiciones afectivas para el filosofar
Puede parecer extraño que en el primer capítulo de un libro de filosofía, pongamos como epígrafe inspirador una cita de un libro para niños. En realidad, El Principito no es solo para niños, y nos atreveríamos a decir, que más que para niños es un libro para adultos. Este pequeño libro se encuentra además preñado de grandes intuiciones filosóficas11. Y si bien es cierto que estas intuiciones no se encuentran en él sino en el estado de una filosofía implícita o incoada, su sentido suele ser tan primario y profundo que no deja de tener resonancias cognitivas y afectivas en la mayor parte de las personas.
Como la presente obra se dirige a profesionales de la salud en formación, que por lo general no han tenido un contacto continuado con la disciplina filosófica, nos ha parecido pertinente comenzar por hacer explícitas algunas de las implicancias filosóficas de El Principito, como una manera de aproximarse a la filosofía de una forma grata y más afín con la tendencia natural de la inteligencia humana.
Aprender filosofía es, en definitiva, hacerse como niño. Y hacerse como niño no significa transformarse en niño, sino más bien rescatar desde nuestro interior a ese niño que todos llevamos dentro. Más concretamente, debemos intentar recuperar una actitud que se encuentra en los niños de modo espontáneo, ingenuo, pero no por eso menos verdadera. No ciertamente recuperarla en ese estado infantil, sino que a través de un proceso lento, perseverante y disciplinado, establecerla en nosotros de una manera madura y consciente. Esta actitud es la que vemos reflejada en ese pensamiento del epígrafe. No porque la filosofía sea primariamente una actividad del corazón, sino porque requiere una disposición afectiva con respecto al conocer. Es por esa razón que, desde que esta actividad intelectual cristalizó de modo formal en la antigua Grecia, y se hizo consciente de sí misma, no se la llamó “sabiduría” (sophia), sino “amistad por la sabiduría” (philosophia). La filosofía, en consecuencia, que es una actividad de la inteligencia “en tensión máxima”, como diría el filósofo chileno Jorge Millas12, no prospera verdaderamente si no descansa sobre ciertas disposiciones afectivas. Estas son a las que nos invita El Principito.
El despertar de la inteligencia en el niño
Aristóteles decía que la inteligencia antes de haber pensado es, “como una tablilla donde todavía no hay nada escrito”13. Dicho de otro modo: en un principio el niño intelectualmente no sabe nada y todo lo tendrá que aprender. Esto se refiere obviamente al aprendizaje intelectual, porque es claro que el niño desde que nace está dotado de comportamientos instintivos que ya suponen conocimientos innatos de orden sensible.
Tendrá el niño que aprender a reconocer a su madre y a su padre, como tales y no solo de forma sensible. También el alimento que le agrada y le conviene, las cosas que lo rodean, las cosas que hay que evitar y aquellas a las que hay que tender. El niño tiene “todo por aprender”, pero no puede “aprenderlo todo”. Esto último en realidad tampoco lo sabe y llegará el día en que con resignación tendrá que descubrirlo.
De los muchos ambientes geográficos en los que habría podido nacer conocerá solo algunos; de los alimentos, conocerá sobre todo los propios de su grupo humano de origen; de las muchas vestimentas posibles, usará las de su “tribu”, y aprenderá su lengua materna de entre las innumerables lenguas maternas que un niño humano habría podido eventualmente aprender. Su inteligencia saldrá entonces desde ese estado inicial de mera potencialidad, y se especificará y especializará en ciertos órdenes de cosas, y no en otros: aprenderá esta lengua, vestirá de este modo, conocerá estas plantas, estos cerros y estas llanuras.
La inteligencia humana, en consecuencia, a medida que se actualiza, también se especifica, y al actualizarse y especificarse, se perfecciona. Junto con perfeccionarse, sin embargo, igual se acota: el que aprende guaraní de niño generalmente no aprende también francés, y el que habla chino como lengua materna no habla la multitud de otras lenguas posibles. De hecho, el niño guaraní, mientras no escuche hablar otras lenguas, pensará que la suya es la única posible, el suyo el único paisaje existente, la suya la única manera de comer. Junto con formarse y conformarse, la inteligencia humana se acota, y en cierto sentido el poseedor de esta inteligencia acotada se deforma. Se deforma porque mientras no conozca otros modos de vivir, pensará que el suyo es el único posible, y operará en función de esos límites, que son los que él está acostumbrado a ver, y no los que son posibles.
Читать дальше