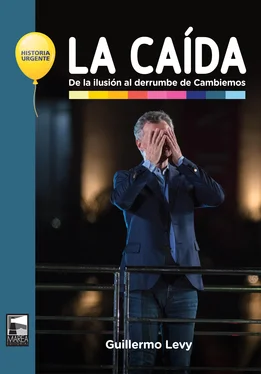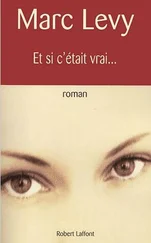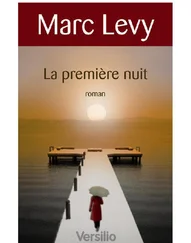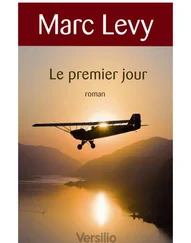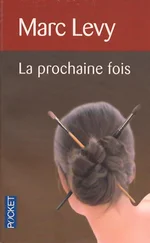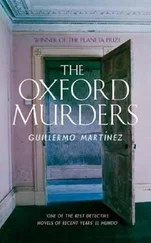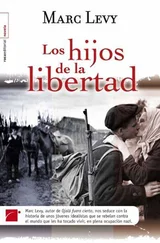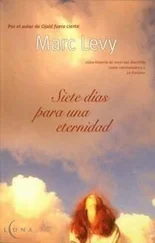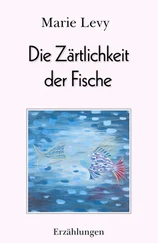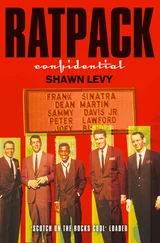La conformación del Frente Grande en 1993 por parte de miembros del Grupo de los 8 y de otros referentes de ese progresismo antiperonista como Fernández Meijide y al que se le sumó el director de cine Pino Solanas, que con su película El viaje (1992) había construido una semblanza de lo que representaba el menemismo, fue el primer intento de representar a ese progresismo malhumorado con el radicalismo y el peronismo menemista. Este Frente nacía de la mano de dirigentes que venían del peronismo fundamentalmente, pero no exclusivamente. Otros actores políticos también participaron en una reformulación de la política, la democracia y la dinámica de las instituciones. No hay progresismo sin institucionalismo, sin reivindicación del ciudadano y sus derechos. El progresismo se socializó en esas coordenadas y en su interior se articularon varias lecturas de lo que era ser progresista. El Frente Grande logró representarlos. La primera disputa institucional donde se midió fueron las elecciones de 1994 para reformar la Constitución. Si bien el peronismo (35,5%) y el radicalismo (19,7%) obtuvieron 211 constituyentes sobre un total de 305, garantizándose acuerdos bipartidistas, el Frente Grande consiguió 31 constituyentes (13,2%), abriéndose un lugar en la escena política. La previa a la elección nacional de constituyentes de abril de 1994 fue la elección a legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1993, en la que los espacios progresistas iban en dos listas: la del Frente Grande y la de Unidad Socialista. Entre las dos sacaron poco menos del 20% de los votos y tres diputados. En la constituyente de 1994, el Frente Grande ganó en la ciudad de Buenos Aires y salió segundo en la provincia con Pino Solanas como cabeza de lista, dejando tercero al mismísimo Alfonsín, que encabezaba la lista del primer distrito electoral del país.
El universo progresista se fue nutriendo de las explosiones en las provincias contra las consecuencias del ajuste. La primera fue en diciembre de 1993, el “Santiagazo”, prolegómeno a la explosión de diciembre de 2001: un levantamiento popular contra la gobernación, que derivó en la intervención de la provincia ordenada por el presidente Menem. El interventor fue alguien que sería central en la política argentina en la transición de Cambiemos al Frente de Todos: Juan Schiaretti, actual gobernador de Córdoba.
El universo progresista se iba ensanchando al incorporar muchas nuevas demandas que asumían en forma de militancia y lucha contra el menemismo. La Marcha Federal del 6 de julio de 1994, cuya convocatoria se hizo desde organizaciones sindicales y sociales de todo el país, logró juntar al alfonsinismo residual, organismos de derechos humanos, el Frente Grande –que ya había ganado la elección de constituyentes de la ciudad de Buenos Aires– y sectores de la CGT (MTA) encabezados por el camionero Hugo Moyano, enfrentado a los dirigentes sindicales que se habían sumado a la fiesta neoliberal. También fueron parte de la convocatoria y de este gran arco opositor algunos de los partidos de izquierda. Este escenario de aparente unidad lo cerró el líder de los trabajadores estatales y referente excluyente de la joven CTA, Víctor de Gennaro, secundado por Hugo Moyano, Hebe de Bonafini y el dirigente municipal jujeño Carlos “el Perro” Santillán. El discurso de cierre de esa gran concentración marcó una agenda casi única: derrotar en las urnas a Carlos Menem en las presidenciales de mayo de 1995.
Para las elecciones presidenciales de 1995, el Frente Grande estableció una alianza con el partido PAIS de Octavio Bordón, gobernador de Mendoza y otro peronista disidente del menemismo. Conformaron el Frente País Solidario (FREPASO). Realizaron internas de las que salió el binomio presidencial de Octavio Bordón y Carlos “Chacho” Álvarez. El Frente Grande, espacio que desarmó al bipartidismo argentino, sacó una conclusión post 1994: solo una coalición y/o frente amplio podía derrotar al menemismo y desplazar al radicalismo como socio bipartidista.
La fórmula presidencial encabezada por Bordón quedó en un segundo lugar con el 29,3%, 20 puntos menos que Carlos Menem que sacó más del 49%. Fue una gran derrota. Si bien el FREPASO desplazó al radicalismo a un tercer lugar (17%), pegándole un golpe duro al bipartidismo, su apuesta era llegar al ballotage, como lo permitía la Constitución recientemente reformada. La paliza de 20 puntos de diferencia entre Menem y Bordón garantizó menemismo por cuatro años más y mostró que en la Argentina de esos años se habían producido cambios profundos. Indultos, privatizaciones, la desocupación más alta de la historia argentina en 17,5%, desindustrialización, impunidad escandalosa mezclada con encubrimiento en los dos atentados sufridos en Buenos Aires (Embajada de Israel y AMIA). Nada de eso pudo contra el orden logrado, el peso a un dólar y un boom de consumo que, por primera vez en décadas, no solo era para los sectores altos, sino que alcanzaba a las clases media y media baja.
El progresismo, vinculado de forma mayoritaria al FREPASO, reforzó la crítica a Menem en su dimensión moralista: corrupción y desmesura. Los liderazgos de Bordón y Chacho Álvarez representaban otro estilo. Austeridad. Chacho Álvarez le hablaba al universo militante en forma provocadora. Dijo que se arrepentía de no haber votado la convertibilidad y apostó a una construcción política mucho más mediática que territorial. Al mismo tiempo, el FREPASO sabía que no había triunfo presidencial posible sin el radicalismo, relegado al tercer lugar, pero no desaparecido.
El progresismo que quedó consolidado en el FREPASO, y luego en la Alianza, replicaría cada vez más un discurso comprometido con la honestidad y las instituciones, eliminando toda crítica radical contra el modelo neoliberal.
La agenda social, tan estructurante del universo progresista, estaría incorporada en la agenda de la anticorrupción. Hay pobreza y miseria porque hay corrupción. “La plata que falta está en la corrupción”, diría recurrentemente Lilita Carrió años después para referirse tanto al menemismo como al kirchnerismo. De señalar a la dirigencia política y sus gastos excesivos como la causante principal de los problemas sociales hubo un solo paso para apuntar a la política en su conjunto como la causante de todos los males. Las representaciones de la vida social y sus problemas cinceladas por el neoliberalismo estaban en su punto de apogeo. El discurso de asunción de Alfonsín del 10 de diciembre de 1983 quedaba muy a la izquierda de una buena parte del universo progresista hacia fines de los noventa.
En 1996, el FREPASO quedaría en segundo lugar en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El radical Fernando de la Rúa se convirtió en el primer intendente elegido por la ciudadanía. Las elecciones presidenciales de 1995 y las de jefe de Gobierno de la ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 1996 advirtieron sobre las limitaciones que poseían el FREPASO y el mismo progresismo. Una identidad radical postalfonsinista conservadora se había logrado reorganizar como identidad opositora al menemismo. Mucho más antiperonista que antineoliberal. Se puede percibir, ya antes de la explosión de 2001, porqué buena parte de este progresismo, que fue cambiando su agenda en la década de hegemonía cultural del neoliberalismo, muchos años después confluyó en Cambiemos.
Ya a fines de los noventa, ese progresismo que siguió este recorrido, adhería a la política económica, pero impugnaba el estilo Menem y la corrupción. Esa “desmesura oriental” conectada con el antiperonismo y, a su vez, con ese honestismo neoliberal que ponía su mirada en el desborde del gasto público. De la Rúa constituía esa dimensión civilizatoria que el neoliberalismo esperaba de la clase política. “Un neoliberalismo de principios”, beneficiado con la adhesión a la convertibilidad y con el apoyo de una clase media moralista, pero muy decidida por el consumo. Luego, similar situación se repetiría con Macri, alguien muy beneficiado por el bienestar kirchnerista.
Читать дальше