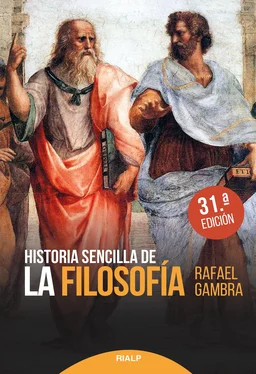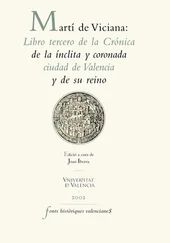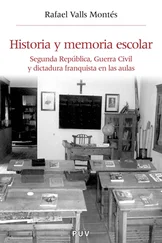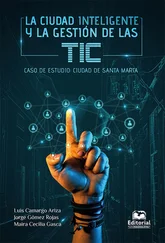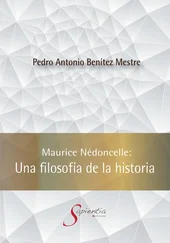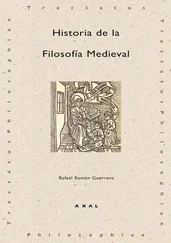Rafael Gambra Ciudad - Historia sencilla de la filosofía
Здесь есть возможность читать онлайн «Rafael Gambra Ciudad - Historia sencilla de la filosofía» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Historia sencilla de la filosofía
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Historia sencilla de la filosofía: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Historia sencilla de la filosofía»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Historia sencilla de la filosofía — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Historia sencilla de la filosofía», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Si cada sistema filosófico es un esfuerzo de penetración y de interpretación —inevidentes e incomprobables por principio— para lograr una visión unitaria del Universo, nada más natural que la multiplicidad de sistemas que, a menudo, se complementan y corrigen entre sí en su humilde esfuerzo por aclarar en lo posible el misterio del ser y de la vida. Este destino antidogmático se halla escrito en el origen y en la raíz del nombre mismo de filósofo; cuando León, rey de los iliacos, preguntó a Pitágoras cuál era su profesión, no se atrevió este a presentarse como sofos (sabio) al modo de sus antecesores, sino que se presentó humildemente como filósofo (de fileo, amar, y sofia, sabiduría), amante de la sabiduría.
Semejante también a la de los moradores de las orillas del lago es la situación del creyente —del cristiano, por ejemplo— que hace filosofía. Lo que por fe se sabe que existe en el fondo del lago orienta, sí, la mirada de los investigadores y les dice también cuando han caído en error si entran en contradicción con sus datos, pero en modo alguno les exime de su labor, ni les constriñe en su concepción sobre una inmensa zona dejada a su libre inspección. La fe religiosa depara al hombre solo las verdades necesarias a su salvación; pero, aun contando con ellas, todo el Universo queda libre a la interpretación racional de los hombres, pudiendo existir sobre bases ortodoxas, como de hecho existen, multitud de sistemas filosóficos.
Cabría, sin embargo, pensar, si cada filósofo forja una concepción que ninguna relación guarda ni nada tiene de común con las demás, que la tendencia filosófica del hombre es un impulso baldío, irrealizable. Algo como querer llegar al horizonte o coger el humo. En este caso, aunque la aspiración sea legítima, el resultado es estéril. No sería otra cosa que el símbolo de la tragedia humana: la tela de Penélope, tejida por el día, destejida por la noche.
Pero esto no es así. Aunque la evidencia y la posibilidad de comprobación experimental no acompañen al saber filosófico, no puede dudarse que muchas de sus conclusiones han pasado al acervo común de la filosofía como adquisiciones permanentes. Es un hecho, por otra parte, que ningún filósofo comienza a pensar en la soledad de su propia visión: todo gran pensador construye contando con la obra de sus predecesores, a partir de la situación filosófica de su época. Así —y como veremos— la historia de la filosofía contiene una continuidad y un sentido clarísimos: es la trama del más grande empeño del hombre, rico en frutos, o, como dijimos antes, la más profunda historia de la humanidad.
EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA
«Lo que en un principio movió a los hombres a hacer las primeras indagaciones filosóficas —dice Aristóteles— fue, como lo es hoy, la admiración». Para comprender la inspiración filosófica es preciso sentir, en algún momento al menos, la extrañeza por las cosas que son o existen, librarse de la habituación al medio y a lo cotidiano, ponerse en el puesto del que abre los ojos en un ambiente desconocido y extraño.
Existe una primera admiración directa ante la existencia. Si las cosas fueran de un modo completamente distinto de como son nos habríamos habituado a verlas con igual naturalidad.
Existe una segunda admiración, reflexiva; el hombre posee dos experiencias: la que le proporcionan sus sentidos, la vida sensible, que le es común con el animal, y la que le depara su razón, ese superior modo de conocimiento que le es privativo. Pues bien, la razón le informa de un mundo de conceptos, de ideas, de leyes, que son universales, invariables, siempre iguales a sí mismas. Las ideas geométricas, los conceptos físicos, las leyes científicas, no varían, son inmutables, unas y universales. Los sentidos, en cambio, le ponen en contacto con un mundo en que nada es igual a otra cosa, un mundo compuesto de individuos diferentes entre sí (ni una hoja de árbol es igual a otra), en que nada es inmóvil, sino todo en movimiento, en constante cambio y evolución. Este contraste desgarrador en el seno mismo de su experiencia provoca la admiración o extrañeza en el pensador, en el hombre en general, que experimenta una incomprensión natural hacia el hecho del movimiento, del cambio, hacia su propio envejecimiento, hacia el constante paso de las cosas.
Durante veintiseis siglos, desde la época fabulosa de los Siete Sabios de Grecia hasta nuestros días, el espíritu humano se debate en esta tremenda lucha consigo mismo y con una realidad que se le desdobla en dos experiencias contradictorias. Asistiremos a esta gran tragedia del hombre y su existencia enhebrando los grandes sistemas filosóficos que se han sucedido a través de los tiempos, buscando sencillamente lo que cada uno ha añadido, y percibiendo al mismo tiempo el sentido y la continuidad de la lucha misma.
LA FILOSOFÍA EN LA ANTIGÜEDAD
LA FILOSOFÍA EN GRECIA
Cuando indagamos el origen —en lo humano— de nuestra cultura —de esta que llamamos occidental, que es también la cultura que ha predominado en el mundo civilizado— nos remontamos siempre hasta la Grecia antigua, y de allí no pasamos.
Fue Grecia (siglos VI a II antes de J.C.) un pueblo excepcionalmente dotado para el pensar filosófico, y en él suele buscarse también el origen de la filosofía. Estas condiciones especialmente aptas brotan de una peculiaridad general de aquel pueblo: su carácter sanamente humanista. Toda la cultura griega se desarrolla en torno al hombre, y brota de la serena armonía con la naturaleza. El arte griego no representa a descomunales dioses ni a desatadas fuerzas cósmicas, como acontecía en los otros pueblos de su época, sino al hombre armónico, al canon de sus perfecciones. Un Apolo o una Venus griegos tienen como medidas somáticas la media aritmética de multitud de medidas experimentales tomadas. La concepción arquitectónica de sus templos busca psicológicamente la serenidad en la contemplación del espectador, incluso deformando ligeramente las líneas teóricas para corregir las ilusiones ópticas. La vida política se construye ajustada al verdadero hombre, como una democracia de libre, humana y flexible administración. Hasta sus mismos dioses son hombres con sus facultades potenciadas, pero armónica y bellamente potenciadas.
Pues bien, este espíritu humanista liberó en Grecia al pensamiento del armazón mítico-mágico con que se presenta en los pueblos anteriores y exteriores a Grecia, e hizo posible la reflexión puramente filosófica.
Se ha discutido largamente si es justo hacer comenzar la filosofía con la cultura griega, despreciando cuanto de filosófico pueda haber en las más antiguas culturas orientales. No puede dudarse de que en los libros sagrados indios, por ejemplo, se oculta un gran caudal de sabiduría. Según unos, la filosofía comienza en Grecia porque el pueblo griego descubrió la razón. Admiten los que esto opinan que los antiguos egipcios conocían, por ejemplo, medios geométricos para la agrimensura, tan necesaria entre ellos por las avenidas del Nilo; que los caldeos sabían astronomía; que los indios y chinos poseían profundos conocimientos éticos y psicológicos. Pero suponen que tales conocimientos, aunque fuera racional su origen, eran poseídos ambientalmente, no como productos de la razón, sino como revelaciones mágicas, o como «secretos de la naturaleza» casual o sobrenaturalmente revelados. Solo en Grecia se plantean racionalmente las cuestiones y solo allá la razón fue utilizada como un medio adecuado de penetrar en la realidad. Los griegos tomaron conocimiento del valor de la actividad racional, descubrieron la razón.
En las antípodas de esta teoría se encuentra otra que quiere descubrir la más profunda sabiduría en los textos sagrados de la India, y no ve en la cultura griega más que una reducción de proporciones y de horizontes respecto a la filosofía oriental, que le habría proporcionado su auténtica profundidad. Piénsese en el culto de Dyonisos, en los mitos órficos, en el pitagorismo, en el propio Platón, en el período helenístico. Consecuentes con esto, Schopenhauer y Pablo Deussen, entre otros, intentan construir su sistema bajo la inspiración de la filosofía hindú.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Historia sencilla de la filosofía»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Historia sencilla de la filosofía» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Historia sencilla de la filosofía» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.