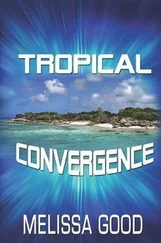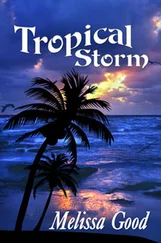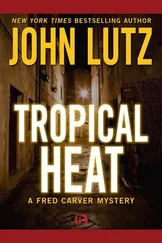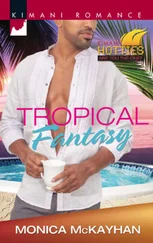Con todo, probablemente yo no habría reaccionado a esos estímulos si no hubiese sido por la influencia determinante que venía ejerciendo sobre mí, desde hacía un tiempo, la inteligencia y la sensibilidad de un intelectual singular que había entrado en mi vida en diciembre de 1964 y que, a esa altura, dos años más tarde, ya era un verdadero amigo: Rogério Duarte,12 un bahiano que se había mudado a Río en el año en que yo había llegado a Salvador.
En la primera mitad de los años 60, antes de irme de Bahía, había oído el nombre de Rogério Duarte frecuentemente repetido en las conversaciones de mis compañeros de la Facultad de Filosofía. Su inteligencia inquieta y poco convencional era una leyenda. Se decía que era brillante al hablar y que sus opiniones, a veces impactantes, solían impresionar al interlocutor por la vehemencia con la que las defendía. Aunque no hubiese ni siquiera terminado el colegio secundario, fascinaba a estudiantes y profesores del curso superior. Igual de legendario fue su enamoramiento de una muchacha, Anecir, la hermana menor de Glauber. Se decía que se paraba frente a su puerta, en el barrio de Barris, noches enteras, en serenata muda.
Cuando llegué a Río con Bethânia, en 1964, Rogério apareció en el Teatro Opinião y, al final del espectáculo, salimos a conversar. Nada de lo que me hubiesen dicho en Bahía podría haberme dado la medida de la impresión que me causó. Su voz era más potente, su mente más rápida y sus ideas más desconcertantes de lo que yo hubiera sido capaz de imaginar. Entre sus discursos y él había un compromiso a la vez visceral y metafísico que multiplicaba el poder persuasivo de los argumentos. Y él era sorprendentemente gentil y amigable. El modo afectuoso con que se relacionaba con nosotros, como compañeros bahianos viviendo en Río, pero un poco menores, nos hizo creer que idealizaba nuestra “pureza” aunque eso no le impidiera dinamitar nuestra ingenuidad con monólogos políticamente blasfemos. Parecía querer al mismo tiempo resguardarnos de cierto cinismo amargo que la vida ya le había enseñado, y alertarnos contra la adhesión inocente a las ideas que dominaban los medios intelectuales. Temblé cuando lo escuché decir que el edificio de la Unión Nacional de los Estudiantes (UNE) tendría que haber sido completamente quemado. El incendio de la UNE, un acto violento de grupos de derecha que siguió inmediatamente al golpe de abril de 1964, era un motivo de rebelión para toda la izquierda, para los liberales asustados y para las buenas almas en general. Rogério exponía vehementemente sus razones personales para no entonar con ese coro: la intolerancia que los miembros de la UNE habían demostrado frente a la complejidad de sus ideas los volvía una amenaza contra su libertad. Detectaba embriones de estructuras opresivas en el seno mismo de los grupos que luchaban contra la opresión. El extraño júbilo que me produjo entender con claridad sus razones, e incluso identificarme con ellas fue mayor que el golpe inicial consecuencia de la afirmación herética. No tardé en darme cuenta de que Rogério sería aún más violento en contra de los reaccionarios que apoyasen en primera instancia la agresión a la UNE. Eso que para muchos parecía una incoherencia absurda, para mí era prueba de rigor.
En 1966, pocos meses antes de haber visto Tierra en trance, Rogério me había presentado al escritor paulista José Agrippino de Paula. Me contó que una vez lo había visto pasar por la calle –era un absoluto desconocido– y, sin haberlo oído pronunciar ni una sola palabra, se había dicho a sí mismo: “Nunca vi un hombre tan inteligente en toda mi vida”. Se acercó entonces a ese extraño y así nació una amistad entre ellos.
Zé Agrippino oponía los íconos de la cultura de masas americana al intelectualismo de nuestros círculos bohemios, pero se entreveía, detrás de su iconoclasia, una valorización de la literatura en lengua alemana (sobre todo Kafka y Musil, pero creo que llegué a escucharlo hablar de Hölderlin, Heidegger y Nietzsche) y en lengua inglesa (Joyce, Melville y Swift así como también Kerouac, Ginsberg y los beats). Me impresionó cuando alardeaba de preferir de lejos las películas de 007 a Jules et Jim, el delicado film de Truffaut tan amado por el público universitario. Agrippino no era elocuente como Rogério y nunca justificaba sus posiciones: imponía su presencia pétrea y dejaba caer sus conclusiones como ladrillos en medio de una ronda de conversación. El hecho de que Agrippino fuese paulista lo hacía ver las cosas con una perspectiva diferente: haber nacido en Brasil, por ejemplo, para él era un accidente, ni auspicioso ni deplorable, él solo medía las ventajas y desventajas prácticas con una objetividad muy lúcida. Las desventajas superaban por lejos a las ventajas, pero eso nada tenía que ver con su disposición afectiva en relación con el país: era solo un dato concreto que debía ser tenido en cuenta. Durante mucho tiempo él fue para mí un personaje de Rogério. Indudablemente, la anécdota que contaba sobre su encuentro con él contribuía con esa impresión. Pero también era un modo radical de corporizar uno de los dichos favoritos de Rogério: “Para mí, el problema de escribir una novela es que no me conformaría con ser el autor, querría ser uno de los personajes”. Sin embargo, estaban escribiendo una novela cada uno. La de Rogério habría sido su debut literario si no la hubiese destruido antes de publicarla; la de Agrippino, una epopeya que él titularía Panamérica, era su segundo libro luego de Lugar Público, lanzada un año antes de que nos conociésemos.
Con su barba negra y su andar pesado, Zé Agrippino parecía un hombre de las cavernas. Nunca correspondía a las sonrisas convencionales que la gente intercambia cuando cruza miradas casuales, cosa que me ha incomodado muchas veces. Sin embargo, no era descortés o grosero y cuando surgía una sonrisa en su cara tenía el valor de la rareza y, sobre todo, la densidad de la verdad y de lo inevitable. Su novia, Maria Esther Stockler, compartía naturalmente con él la decisión de no hacer concesiones a los ritos convencionales de la convivencia pequeño-burguesa. Aún más que él, ella exhalaba una atmósfera aristocrática que era una lección permanente sobre la elegancia verdadera: demostraba cómo y por qué algo que era comúnmente considerado vulgar –un largo de falda, un gesto, un color– podía ser el mejor ejemplo de refinamiento; era bailarina y pertenecía a una familia rica de San Pablo. Ellos dos nunca se besaban o tocaban en público, solo llegaban y se iban juntos de los lugares. Rogério solía contar que cuando los había hospedado en su casa de Santa Teresa, a veces pasaban una noche y un día enteros en el cuarto, sin salir ni para comer. En la playa, las carioquitas depiladas miraban a Maria Esther con asombro porque sus vellos pubianos chorreaban con el agua debajo de su bikini y por sus muslos; tampoco se afeitaba las axilas. Así y todo, se imponía como una reina mientras que las otras parecían simples coristas. Agrippino y Maria Esther leían revistas en inglés y, a diferencia de Rogério, no usaban el argot más corriente ni decían malas palabras. Parecían extranjeros (aunque físicamente Agrippino fuese un tipo brasileñísimo, mientras que Maria Esther tenía un aspecto caucasiano puro) o personas de otro tiempo (él paleolítico, ella prerrenacentista, ambos del futuro).
Tanto Rogério como Zé Agrippino me habían predispuesto para recibir favorablemente Tierra en trance. Desde Bahía, Rogério era amigo íntimo de Glauber y ejercía sobre él una fuerte influencia personal. No habría sido necesario que Rogério me lo señalase para que yo le prestara atención a un film de Glauber: Barravento –sobre el que había escrito un artículo elogioso en un diario de Salvador, mucho antes de conocer a Rogério– me había parecido extremadamente bello y Dios y el diablo en la tierra del sol había sido, entre todas las películas del Cinema Novo, la más exuberantemente sugestiva. Glauber mismo era, como ya conté, un mito para mí.
Читать дальше