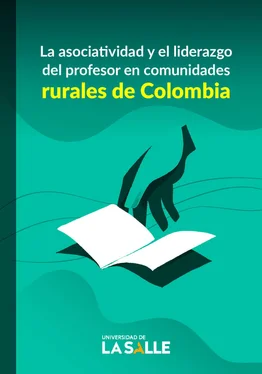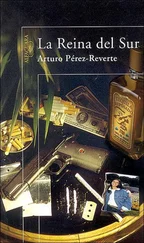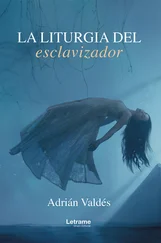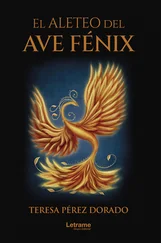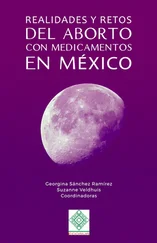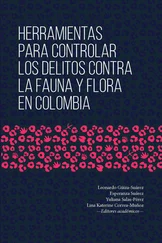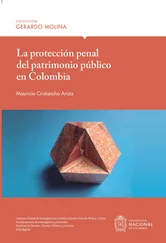En los años ochenta se fortaleció la presencia de grupos armados contrainsurgentes creados por alianzas entre empresarios, ganaderos, representantes de multinacionales y narcotraficantes, con el fin de eliminar a las guerrillas en los territorios rurales. Así, de nuevo, el campo y sus actores vitales fueron las principales víctimas de la guerra y de la “deshumanización” que conlleva.
Aunque distintos sectores —como el empresarial, el gremial y el gubernamental— han intentado desconocer el conflicto armado interno en Colombia, este ha sido constante durante los últimos setenta años, sobre todo en las zonas rurales, que conforman el ámbito más afectado por los actores armados estatales y paraestatales, las guerrillas y las bandas criminales (Bacrim); “estas últimas junto a los grupos paramilitares, son los más grandes artífices del desplazamiento y despojo de tierras en Colombia” (Pérez Pérez, 2011, p. 134).
Otro aspecto que permite analizar la realidad del campo colombiano se relaciona con la hibridación cultural que, en vez de constituir una posibilidad de crecimiento, democratización y rescate de la diversidad, ha generado discriminación, persecución y procesos de desaparición sistemática, sobre todo de las comunidades afro e indígenas; es decir, se ha dado un intento de homogeneización cultural, caracterizado por una fuerte presión a las personas por medio del uso de la fuerza e, incluso, de acciones criminales para que abandonen sus territorios.
En el informe Operación Colombia - Tierras 2012, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimó que ese año en el país vivían cerca de cuatro millones de personas desplazadas. Además, indicó que entre cinco y seis millones de hectáreas habían sido abandonadas o despojadas. Según la organización, las acciones violentas se ejecutaron a través de distintas modalidades, como coerción, amenazas, destrucción de documentos en las oficinas de registro de instrumentos públicos y las notarías, ventas forzadas, apropiación de predios del Estado, actuaciones arbitrarias de autoridades estatales, decisiones judiciales manipuladas y falsificación de títulos. En este contexto, los más afectados fueron los campesinos, afrodescendientes e indígenas.
Por otra parte, los procesos tardíos de modernización del país han creado una brecha social, económica y educativa entre las zonas urbanas y rurales, la cual afianza las condiciones de pobreza y exclusión en el campo: precaria infraestructura vial, falta de apoyo científico y tecnológico, insostenibilidad económica de la producción agropecuaria, insuficiencia de los servicios de saneamiento básico y falta de acceso a la salud y a los aspectos mínimos que se requieren para tener calidad de vida. Lo anterior se da por las políticas y acciones burocráticas débiles del Estado en relación con la atención de las necesidades de los territorios rurales.
El abandono del sector rural por parte del Estado fracturó su unidad y produjo desconfianza y desesperanza en las poblaciones; en estas, la pobreza también se evidencia en la falta de acceso a la tierra y a infraestructura adecuada, servicios púbicos eficientes, educación, seguridad social y seguridad alimentaria. En el ámbito educativo, se registra que en los años cincuenta y sesenta se desarrollaron programas de formación en los territorios. De acuerdo con Corvalán (2006):
[…] sumado al surgimiento del campo del ‘desarrollo rural’ caracterizado por el objetivo de término del dualismo estructural y la detención de la migración campo-ciudad debido a las consecuencias de marginalidad urbana que generaba, permiten en las décadas siguientes del siglo XX hablar de la importancia de la educación y de la escuela rural. (p. 43)
Este escenario, según el autor, pone el acento en una diversidad de interrogantes que indagan sobre ¿cuáles deben ser los objetivos de la educación para las poblaciones rurales?, ¿esta debe ser distinta a la educación urbana?, ¿es necesario adelantar estrategias para evitar la migración de los jóvenes del campo?, ¿la formación se tiene que orientar solo a las actividades agropecuarias?, ¿cuáles son las metodologías más pertinentes? Los procesos de masificación que se propusieron y dinamizaron en los años ochenta intentaron responder estas preguntas; sin embargo, estos se transformaron con la inclusión del discurso de la calidad en la educación y pasaron a ser objeto de la intervención pública en relación con mejorar los índices de calidad, mediante políticas estandarizadas que poco dialogaban con los contextos y realidades rurales.
Si bien desde los años noventa en Colombia se han hecho esfuerzos por establecer metodologías flexibles para la educación rural, como la Educación Fundamental Integral (EFI) —desplegada en Radio Sutatenza—, el modelo Escuela Nueva, el Programa de Educación Continuada de Cafam y el modelo Telesecundaria, estas alternativas no han logrado proponer pedagogías que respondan a las condiciones de precariedad del campo, desde los puntos de vista social, económico, político y cultural, y a la falta de infraestructura educativa, de formación y de reconocimiento del estatus socioeconómico del docente rural, quien no se siente incentivado para seguir en su proceso de formación y mejorar sus prácticas de enseñanza; por el contrario, ve la escuela rural como un lugar de paso para vincularse al sistema educativo urbano.
Por otra parte, la política nacional no ha estado desligada de las recomendaciones que hacen los organismos internacionales en materia de educación rural. En este sentido, ha tomado las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) centradas en la necesidad de potenciar la educación en este sector, con la finalidad de generar procesos de desarrollo beneficiosos para las poblaciones, en especial de los países denominados tercermundistas.
En este contexto, se señala que, debido a las características del territorio y al proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), durante la última década la educación rural ha retomado su importancia en la agenda pública nacional; en consecuencia, esta investigación representa una oportunidad para comprender cómo se articulan las políticas educativas con los procesos pedagógicos, administrativos y didácticos que se adelantan en las instituciones de educación rural en el país.
El pensar las prácticas educativas con un horizonte de sentido de asociatividad y liderazgo, y como posibilidades de transformación territorial —a partir de la apropiación de su complejidad sociocultural, económica y política—, en relación con las políticas nacionales, requiere reinterpretar los lineamientos de calidad educativa en lo rural, sobre la base de los intereses, necesidades y conocimientos de lo local en articulación epistémica con enfoques pedagógicos participativos, dialógicos y críticos. También es necesario tener en cuenta políticas internacionales como las de la Unesco, que proponen una educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el año 2030; en este sentido, el objetivo 4 de los ODS para Colombia (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 2018) plantea:
una de las condiciones básicas para el desarrollo es contar con servicios de educación de calidad para todos. Para ello se requiere una serie de factores: profesores cualificados, infraestructura, aprendizaje pertinente, significativo e incluyente y cobertura universal. Aquí sí es cierto que el mandato de ‘No dejar a nadie atrás’ se debe aplicar a cabalidad. (p. 21)
Esto exige reconfigurar el concepto de desarrollo y las comprensiones sobre la descentralización en materia educativa, que se constituyen en retos y posibilidades de diálogo permanente con la educación rural, así como los ejercicios educativos y pedagógicos que se adelantan en las instituciones desde la generación de prácticas de economía solidaria.
Читать дальше