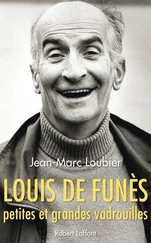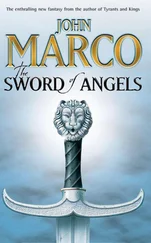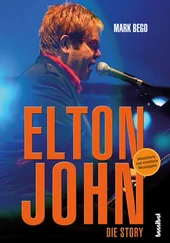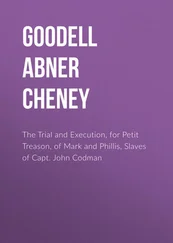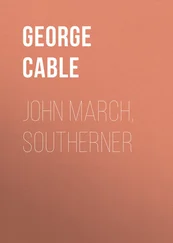Ahora, ¿qué significa que la belleza sea brillante, espléndida, luminiscente? La metáfora de la luz se aplica comúnmente a la facultad perceptiva, pues la luz es lo que nos permite ver. Pero en este caso no hablamos de ver con claridad abstracta; como ya dijimos, la belleza implica la inmersión en imágenes, no en ideas distintas. Así también, la belleza puede clarificar las cosas, y además nos puede hacer apreciar la abrumadora hondura de un misterio (como le ocurre a Job al final de su interacción con Dios).
Pero una cosa que hace ciertamente la luz es atraer la atención. Pensemos en los luminosos de neón, o en los vivos colores de los rotuladores fosforescentes: la luz existe para obligarnos a mirar. Por eso, dice santo Tomás: «Dícese que son bellas las cosas de brillante color»[11].
Habla Von Balthasar de la luz de la belleza como aquella que cautiva la mente: «Sólo aquello que tiene forma puede arrebatarnos hasta un estado de éxtasis. Sólo por la forma puede destellar el relámpago de la belleza eterna. Existe un momento en que la luz rompiente del espíritu, al aparecer, empapa completamente la forma externa en sus rayos»[12].
Para entender la relación entre belleza, luz y sorpresa, pensemos en la típica imagen del ciervo deslumbrado por las luces. El ciervo se ocupaba plácidamente de sus asuntos en la oscuridad, y queda sorprendido y también cautivado por la luz inesperada. Pero a diferencia del ciervo en la carretera, cuando el ser humano se ve sorprendido y arrobado por la belleza, podría salvarle la vida, no destruirlo.
UNA VIDA DE BELLEZA
En su pequeño libro On Beauty and Being Just, Elaine Scarry pregunta en qué deseamos convertirnos cuando buscamos la belleza en nuestras vidas. Cuando buscamos la verdad, nos asimilamos a ella adquiriendo conocimiento. Cuando buscamos la bondad, nos asimilamos a ella haciéndonos moralmente rectos. «Existe, en otras palabras, una continuidad entre la cosa buscada y los atributos de quien busca»[13].
Se deduce que quien busca la belleza asumirá los atributos de lo bello.
Entonces, ¿cómo sería nuestra vida si estuviera caracterizada por el orden y la sorpresa?
Me parece que Chesterton nos da una respuesta inspirada, en su maravillosa novela El hombre vivo, donde ofrece esta fórmula: rompe las convenciones; guarda los mandamientos.
Guardar los mandamientos nos asegura una vida ordenada, una vida adecuada a nuestra forma, a nuestra naturaleza; nuestra actividad será proporcional con nuestra humanidad.
Romper las convenciones significa que no viviremos según las pautas del mundo, que no nos dejaremos absorber por el cenagal paralizante de la vanidad, la banalidad, la competición y las vacuas presiones sociales que conducen a la uniformidad sin comunidad.
Eso sería una buena vida. Una vida deliciosa. Una vida bella.
[1]Platón, El político, 284.
[2]Aristóteles, Metafísica, XIII, 3.
[3]San Agustín, El orden, II, 15.
[4]Ibíd., II, 11.
[5]Santo Tomás, El ente y la esencia, capítulo I.
[6]ST I, 39, 8.
[7]Plotino, Enéadas I, 6, 4.
[8]Aunque un poco antes reconoce que lo hermoso es hermoso precisamente por su simetría o patrón (es decir, su orden). Enéadas I, 6, 4.
[9]Sal 96, 1; Is 42, 10; Ap 21, 5; Is 43, 19.
[10]ST I, 32, 8, 3, citando la Ética X, 4.
[11]ST I, 39, 8.
[12]Hans Urs von Balthasar, Gloria 1: La perfección de la forma.
[13]Elaine Scarry, On Beauty and Being Just (Princeton, NJ, Princeton University, 1999), 87.
4.
VERDAD Y BELLEZA
UN CONCEPTO FASCINANTE DE LA TRADICIÓN católica es el de los trascendentales, atributos que describen toda realidad sólo en cuanto que es una realidad.
Así, por ejemplo, existencia describe con precisión toda realidad en cuanto realidad. Si sabemos que algo es real, sabemos que existe. Y si algo existe, entonces puede ser entendido por la mente, que afirma la realidad de la cosa. Así pues, en este sentido, toda cosa real es verdadera. Y, si algo es cognoscible y verdadero, entonces al perseguirlo podemos sumarlo a nuestra propia existencia: su existencia puede perfeccionar o contribuir a nuestra existencia (o a la de otro). Y en ese sentido, todo ente real es bueno[1].
Así que los términos “existente”, “bueno” y “verdadero” pueden aplicarse con precisión a todo cuanto hay.
Pero lo interesante para lo que nos ocupa es que, según muchos pensadores medievales, la belleza era también un trascendental; el término “bello” se aplicaba absolutamente a toda cosa real. Dice santo Tomás que «lo bello y el bien son lo mismo porque se fundamentan en lo mismo»[2]. Entonces, si todo es bueno, parece que se sigue que todo es bello[3].
En realidad, verdad, bien y belleza consiguen suscitar la atención, y se pone especial énfasis en subrayar la relación que existe entre ellos. Al fin y al cabo, que belleza sea igual a bien y que ambos sean igual a verdad resulta una idea llamativa. ¿Cómo comprender ese concepto?
Probemos esta analogía: supongamos que damos una palmada delante de nuestra cara. Es sólo una acción, pero la percibimos mediante tres sentidos. Al percibirla con los ojos, decimos que es una visión. También la oímos, y la llamamos sonido. Y sentimos la palmada con el tacto. Sin embargo, es una sola realidad, una acción que nos afecta por tres vías receptivas.
De manera parecida, verdad, bien y belleza son la misma realidad única, que se dirige a distintas facultades. Cuando afrontamos la realidad mediante la clara abstracción del intelecto, hablamos de la realidad como verdadera. Cuando la realidad es el objetivo de nuestra voluntad, la perseguimos como bien. Y cuando la realidad aprisiona no sólo nuestra mente y nuestra voluntad, sino también nuestros sentidos y emociones, decimos que es bella.
Naturalmente, hay importantes consecuencias que siguen a esta confusa relación entre verdad, bien y belleza.
Primero, insinúa que la belleza es tan objetiva como la verdad y el bien. En consecuencia, si creemos en las pautas objetivas de la verdad, del bien y de la moral, tendremos que creer en las pautas objetivas de la belleza. Es decir, la belleza no es simple cuestión de preferencia.
Kant señala una de las pequeñas ironías de la vida, al decir que deseamos instintivamente universalizar nuestras afirmaciones estéticas, no nuestras preferencias (incluso si muchas personas comparten nuestras preferencias y nadie comparte nuestros juicios en cuanto a lo bello)[4]. A nadie reprochamos que no reconozca algo importante si nos dice que no le gusta la menta; sí lo hacemos si no aprecia una canción o una novela que valoramos mucho. Discutimos de lo bello, igual que discutimos de la verdad y de la moral: no discutimos de preferencias. Entonces, la verdad, el bien y la belleza implican más que las preferencias: son objetivos. En realidad, incluso los que afirman que la belleza es puramente subjetiva acaban realizando juicios de valor que son incompatibles con su propio relativismo.
Por ejemplo, hace poco un crítico de arte señaló que las esculturas de Alberto Giacometti llevan vendiéndose más tiempo que ninguna otra en la historia. El crítico hizo a continuación esta afirmación increíblemente obtusa: «Las obras de Giacometti merecen desde luego las sumas que se pagan por ellas, si es que las cosas de valor estrictamente subjetivo las merecen en algún caso»[5].
¡Menuda frase! El crítico reconoce que si algo es estrictamente subjetivo, no tiene sentido hablar de su valor; pero no puede evitarlo: tiene que asignar un valor intrínseco al arte. Prefiere admitir la contradicción antes que reconocer que la belleza es más que una preferencia. Es mejor, simplemente, ser coherente y decir que nuestros juicios estéticos tratan de algo distinto a nosotros mismos. La belleza es objetiva, y lo sabemos.
Читать дальше