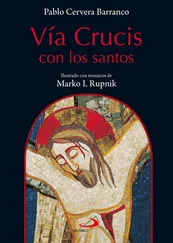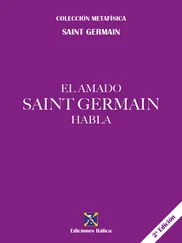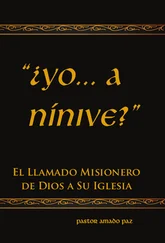AMADO SEÑOR
PABLO KATCHADJIAN

Amado Señor:
Me pediste que te diera explicaciones sobre lo que estaba haciendo, pero tengo que decirte que en verdad no sé qué es lo que estoy haciendo. ¿Vos ya lo sabés? Seguramente sí, pero entonces ¿para qué necesitás mis explicaciones? ¿Será que entendiste que lo que yo necesitaba ahora era ponerme a explicar lo que no sé cómo explicar? Si es así, tengo que decirte que en verdad sí sé qué es lo que estoy haciendo: es tan evidente que pensar en explicarlo me hace sentir un tonto. Como esto sin dudas también lo sabés, entonces me pregunto si lo que querés será eso, que me sienta un tonto. Quizá para no sentirme un tonto en lugar de explicarme te pregunto cosas y simulo no saber, y así a medida que pregunto me confundo. ¿Será eso, finalmente, lo que querés? Tan difícil todo, y a la vez tan fácil: tan fácil en apariencia y tan difícil en apariencia. Detrás de la apariencia debe haber otra cosa que no puedo ver. ¿O no hay nada? ¿Es eso lo que me pedís? ¿Que vea que no hay nada detrás de la apariencia? ¿Y qué tengo que ver entonces? Pero no quiero hacerte más preguntas, está mal responder con preguntas. Te cuento en cambio que terminé de leer un libro sobre personas enfebrecidas por algo oscuro que de esa manera llegan a una iluminación oscura. El libro me dejó como un ánimo turbio. Pero no quiero hablarte de libros ni de mi ánimo. Ahora escucho música gitana. Me atraen los gitanos de una manera insensata, quizá porque sé que algunos de ellos son mis antepasados. Saber esto no hace que me identifique con los gitanos, porque no sé qué soy ni quién soy. Y este desconocimiento no me hace sentir especial, pero tampoco quiero descartarlo con lo primero que tengo a mano.
Amado Señor:
Ayer me reuní en un bar con tres personas expertas en el arte de moverse que me dijeron que habían notado algo en mi forma de moverme: habían notado que manejo la tensión corporal para lograr un equilibrio. “Como todo el mundo”, dije. “Claro”, me dijeron, “pero vos manejás esa tensión tan bien que perdés la posibilidad del desequilibrio”. Yo no lo sabía, y apenas lo dijeron me di cuenta de que era verdad. Más tarde entendí que sólo dejo de buscar el equilibrio cuando te hablo a vos. El equilibrio es para sostenerme. Las personas me preguntaron también si alguien me sostenía a mí o si yo sostenía a los demás. “No sé, supongo que las dos cosas”, dije, y después pensé que si alguien me sostuviera yo no tendría que estar buscando el equilibrio todo el tiempo. Sólo vos me sostenés, y me pedís el desequilibrio. Decís: “Yo te sostengo para que puedas desequilibrarte sin caerte”. ¿O no decís eso? Nunca te escuché decirlo, es lo que creo que decís. Ahora que lo pienso, no creo que digas eso. Vos decís: “Yo te sostengo para que busques el desequilibrio y puedas caerte”. Pero si me sostenés, ¿cómo voy a caerme? Y si de todos modos caigo, ¿cómo me sostenés?
Amado Señor:
Vos me hacés preguntas y yo te respondo, pero tengo que confesarte que no creo que existas. Y si vos, que me sostenés, no existís, eso significa que yo podría caerme cuando te hablo a vos. Y si yo sólo dejo de buscar el equilibrio cuando te hablo a vos y vos no existís, tengo que entender que cuando te hablo a vos es cuando yo me caigo. Pero caigo de tal manera que siento que me sostenés. Porque es una caída profunda, sin fondo, y caer así es como ser sostenido por el aire. Y cuando dejo de caer parece que estoy en el mismo lugar de antes, porque no golpeo contra nada, pero sin embargo estoy en otro lugar. Busco la tensión para explotar hacia otro lugar; si no exploto hacia otro lugar la tensión me produce agotamiento e inmovilidad. Por eso cuando te hablo a vos me permito tensar más de un lado que del otro para crear el desequilibrio, o tensar todo en exceso para explotar, y de una u otra forma aparecer en otro lado, en una nueva tensión. Cada nueva tensión me genera ansiedad, porque me lleva tiempo entenderla. Cuando la entiendo, me equilibro y puedo hablarte de nuevo y desequilibrarme de nuevo y caer y pasar a otro lado que no entiendo. Por eso ahora no quiero tratar de decir nada interesante ni profundo, no quiero entretenerte, no quiero poner información sobre cosas, no quiero encantarte con narraciones: sólo quiero hablarte y que me escuches como si fuera música, una música pobre y radiante. Si hay riqueza, que sea un accidente provocado por vos.
Amado Señor:
No quiero hablarte de libros, pero ayer leí un libro sobre un perro escrito por una persona que se dedica a la música. El perro también se dedicaba a la música en cierto momento. El libro era sobre la muerte. Hace poco me hiciste entender que yo no soy músico, y eso me alivió. No ser cosas que uno podría ser es una de las formas más primitivas de libertad. No ser músico es un alivio porque los músicos, para mí, son perfectos. Yo querría ser músico, pero no soy músico y eso me tranquiliza, porque entonces puedo disfrutar de mi imperfección. Y así puedo hablarte a vos: es lo único que puedo hacer con seguridad. Con una seguridad de la inseguridad, o con una inseguridad segura y firme. Una seguridad imperfecta. Te hablo a vos y sé que te estoy hablando a vos, aunque no existas. Porque cuando te hablo existís. No porque piense que yo soy tu creador. Es al revés: yo te hablo, eso te hace existir y eso me crea a mí. Me crea una y otra vez. Si dejara de hablarte dejaría de ser creado. ¿Y qué quedaría de mí? Una inseguridad perfecta. Te confieso que a menudo tengo la fantasía de dejar de hablarte. Tengo muchas fantasías; por ejemplo, con mis antepasados gitanos. Pero, más allá de las fantasías, sé dos cosas. Sé que algunos de los gitanos que estaban en la zona de donde viene la mayor parte de mis ancestros dejaron de ser nómades y se integraron a la comunidad sin perder sus costumbres gitanas. Y sé que algunos de mis antepasados fueron músicos, y que algunos de esos músicos fueron gitanos.
Amado Señor:
Cuando te hablo y todo queda escrito, a veces otros leen lo que te dije, y eso me llena de orgullo y vergüenza. Orgullo por haberte hablado y que me hayas escuchado, por haberme desequilibrado y perdido y reencontrado y que otros puedan verlo, y vergüenza por lo mismo: por haberte hablado y que me hayas escuchado, por haberme desequilibrado y perdido y reencontrado y que otros puedan verlo. Pero esta vez te estoy hablando de una manera nueva, y aunque siempre trato de hablarte de maneras nuevas porque si no siento que no me escuchás, ahora te estoy hablando directamente, y eso nunca lo había hecho. Estoy respondiendo tus preguntas. “¿Qué estás haciendo?”, me decís. Y yo te digo: te estoy hablando a vos. Y vos volvés a preguntar: “¿De qué manera?”. Y yo te digo: directamente, de una manera directa. Y como no volvés a preguntar no sé si es que la respuesta te satisfizo o que ves que hay una trampa. Creo que la segunda opción es la verdadera: ves que hay una trampa. Porque vos me preguntás qué estoy haciendo y yo, al responderte, te digo que lo que estoy haciendo es responderte, aunque no te respondo: te hablo. Pero ¿no es esa la única manera de responderte? Hago una trampa para responderte, porque si no me resultaría imposible. Y vos, que sabés esto, me hacés preguntas para que yo… ¿haga una trampa? Hay algo mal en lo que digo y no sé qué es. Lo que sí sé es que no quiero contarte cosas interesantes ni tratar de tener buenas ideas ni divertirte: quiero que lo que te digo sea como música pobre y radiante que va fluyendo sin contenido y que vos no esperes nada, que escuches sin ambición y sin conmoverte, y que todo eso me pase a mí también al hablarte, y que a pesar de eso vos te conmuevas y yo me conmueva al sentirte conmovido.
Читать дальше