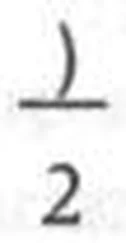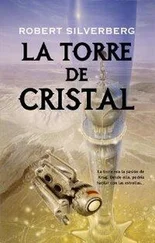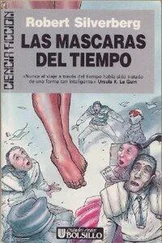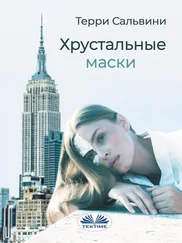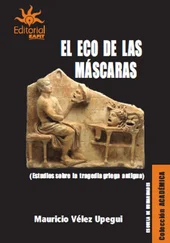Ella pensó en Johnny pero desterró enseguida aquella idea. Quizás ya estaba en New York. Se ajustó un mechón de cabellos detrás de la oreja.
―Hace poco que me ha dicho que puedo marcharme. No necesito nada ni a nadie ―afirmó con tono decidido.
Vio aparecer en su rostro una expresión entre la sorpresa y el escepticismo. Mentir a una persona con una mirada tan intensa e inteligente no era para nada fácil. La posición de defensa que había asumido la estaba traicionando. Pero, después de todo, ¿no le correspondía a ella decidir sobre si misma?
―Le aseguro que estoy diciendo la verdad. No tengo nadie con quien contactar y puedo arreglármelas sola.
Transcurrieron unos segundos de silencio.
―Perfecto, será dada de alta como hemos establecido ―dijo el doctor. ―Mientras tanto le prescribo la terapia que deberá hacer en casa.
Le tendió la mano para entregarle un par de folios.
Ella los cogió y los dobló sin ni siquiera darles una ojeada. Quería escapar lo antes posible de aquella situación que la molestaba.
―Por suerte no ha habido consecuencias y el niño está bien, pero permanezca por lo menos un par de días en reposo ―prosiguió él. ―En cuanto a los puntos en la cabeza se los podrán quitar dentro de una semana en cualquier hospital. Y mantenga la rodillera durante unos catorce días o como máximo veinte.
―Claro, lo haré.
―Sería mejor que usted volviese aquí para un reconocimiento antes de que se marche: es una precaución que le aconsejo.
―Lo pensaré. Debería hablar también con el seguro médico. Le doy las gracias, doctor Legrand ―se despidió mientras se levantaba sosteniéndose en el apoya brazos de la silla. Miró al otro médico:
―Doctora…
Se esforzó por sonreír, despidiéndose con un movimiento de cabeza, a continuación se volvió para abandonar la enfermería con la mente que parecía vacía de todo tipo de pensamiento, pero con la rabia que nunca hubiera creído sentir hacia John y hacia si misma.
En ese estado emotivo bajó el umbral de atención y apoyó el peso sobre la pierna equivocada. Tendió los brazos hacia delante en busca de un punto de apoyo, pero éstos golpearon un recipiente de metal en forma de haba que se desplomó al suelo con un gran estrépito, vertiendo el contenido.
Con la rodilla sana y las palmas de las manos en el suelo, Loreley miró el daño producido, no sabiendo si reír o llorar.
Sintió a su espalda dos manos fuertes que la ayudaron a levantarse, mientras un enfermero se apresuraba a volver a poner en orden jeringuillas, tubos de pomada, gasas y tijeras en el contenedor.
―¿Todo bien, miss Lehmann? ―le preguntó Legrand.
―Sí, no ha ocurrido nada. Gracias, doctor, he olvidado que me había dañado la pierna: siempre he sido un poco torpe. Ahora puede reírse, si quiere ―bromeó.
El rostro del médico se tranquilizó y los labios se abrieron con una sonrisa.
Loreley se puso un par de pantalones vaqueros, un jersey de cuello alto, un abrigo de tejido impermeable y un par de botines de tacón bajo. Cubrió la cabeza con una boina de lana peinada, a fin de esconder el apósito, y se cubrió el cuello con una bufanda de la misma tela.
Después de haber comprobado que no se había olvidado nada en el baño y en la habitación, descendió al vestíbulo y pagó la cuenta del hotel dejando en depósito el equipaje, para ir al hospital libre de peso. Tenía cinco horas todavía para someterse al reconocimiento, recoger las maletas y llegar al aeropuerto.
Hizo que llamasen a un taxi y lo esperó sentada en la butaca.
Para estar segura de poder enfrentarse al viaje de regreso se había quedado más tiempo del previsto en el hotel, donde había intentado superar el aburrimiento leyendo y mirando la televisión. Salía de la estancia sólo para bajar al restaurante. El personal se había comportando de manera amable con ella: de vez en cuando la camarera llamaba a su puerta para preguntar si necesitaba algo.
En esos días había recibido dos llamadas. La primera había sido de Davide, que le había preguntado si había alguna novedad sobre ella y su novio. Cuando le había contado la fuga de Johnny y el accidente, él se había quedado al principio sin palabras; luego, había tenido un ataque de ira que había desfogado en coloridos insultos, seguidos por una serie de consejos.
Le había también ordenado que se quedase en la habitación calentita y segura, ¡como si ella hubiese querido sumergirse en la movida, con la rodilla todavía hinchada! Después de aquella regañina le había prometido que iría a buscarla al aeropuerto.
La segunda llamada, en cambio, era de una enfermera que le había comunicado el resultado del examen que faltaba, aconsejándole que fuese a una revisión antes de volver a su país. Dado que ya había cambiado el vuelo para el día siguiente Loreley enseguida había reservado cita para el mismo día de la partida.
La llegada del taxi puso fin al discurrir de aquellos breves recuerdos sobre sus últimos días en París. Loreley entró en el vehículo fulminando con la mirada al conductor, molesta por la larga espera.
―Lléveme al Hospital Sant Louis, por favor. ―se colocó en el asiento. ―Si en Manhattan tuviese que esperar tanto para coger un taxi, llegaría antes a la oficina a pie ―pensó en voz alta.
―¡Entonces, hágalo! ―le dijo el taxista molesto, en un inglés no muy correcto, con el vehículo todavía parado en el borde de la acera. Se volvió a mirarla con una media sonrisa ―¿Sabe? Sólo queda a un par de kilómetros.
Ella ni pestañeó. ―Lo habría hecho pero voy al hospital. ¿Esto no le sugiere nada?
Lo pensaba en serio. Si no hubiese sido por la rodilla todavía fastidiada hubiese ido realmente a pie, de esta forma habría aprovechado para darse un buen paseo, después de cuatro días en la cama.
El taxista movió la cabeza, luego volvió a poner el coche en el carril. Loreley se apoyó en el respaldo intentando calmarse, cada vez que se ponía de malhumor en un taxi la tomaba con quien conducía, era consciente de ello; pero más media hora de espera era realmente demasiado.
¡Venir a París para sufrir todo esto!
Seguramente Kilmer se estaba riendo, se dijo, pensando en la llamada que le había hecho al día siguiente de su alta en el hospital.
En cuanto llegó a la recepción pidió ser recibida por el doctor Legrand que, sin embargo, aquella mañana estaba ocupado en planta; según la enfermera debería contentarse con el de turno pero ella no tenía ninguna intención de dejarse tocar por las manos de otro hombre.
Insistió en su petición hasta que, ante tanta obstinación, la empleada de cabellos cobrizos y las gafas con la cadenita no hizo un intento por contentarla o por quitársela de en medio: le dijo que preguntaría al doctor su disponibilidad para un reconocimiento privado si estaba dispuesto a pagarlo. Loreley no se lo pensó dos veces para enarbolar la tarjeta de crédito.
Fue obligada a esperar más de una hora pero, finalmente, el doctor Legrand encontró tiempo para recibirla.
Después de haberle curado la herida de la cabeza la hizo sentar en su estudio, un lugar más acogedor que el frío consultorio en que la había recibido y más adecuado para una conversación privada.
―Hoy se va, entonces, miss Lehmann.
―París es una ciudad estupenda pero no veo la hora de volver a New York, después de esto… ―señaló el apósito en el lado derecho de la cabeza, sobre la oreja.
―Lo imagino. Hace tiempo que me prometo a mi mismo volver a su ciudad pero al final voy siempre a otro sitio, a lugares más cercanos; no consigo coger bastantes días de asueto para permitirme un viaje tan largo. ―cruzó las piernas y se apoyó en el respaldo de la silla. ―Debería organizarme mejor con el trabajo, para tener por lo menos, de esta manera, una semana para disfrutar de las vacaciones.
Читать дальше