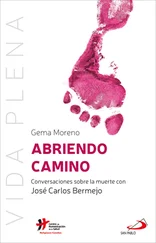Los tres asintieron afirmativamente. Siempre apoyaban cualquier decisión del cabeza de familia, ya que, todo lo hacía pensando en ellos…
Poco antes del amanecer, doña Rita fue en su busca. Ana ya la esperaba fuera de su habitación. Su semblante parecía bastante tranquilo. Erguida, con la espalda apoyada en la pared y la mirada perdida en algún pensamiento que la enfermera no tenía intención alguna de perturbar.
La presencia de la mujer la sorprendió, no había notado su llegada hasta que estuvo junto a ella.
―Buenos días, Ana. ¿Está lista? ―preguntó al mismo tiempo que la agarraba por el brazo.
―Sí, claro ―contestó muy segura.
En ese mismo instante, Ginés salía de la habitación. Dio los buenos días a la enfermera.
Los chicos permanecerían en la suya hasta que todo hubiera acabado.
Los tres enfilaron el camino que les llevaría hasta la sala donde les esperaba el cirujano, que ya tenía todo preparado para comenzar con la cesárea.
Durante el trayecto, no volvieron a cruzar palabra alguna. Doña Rita, entendía el estado de nerviosismo en el que estaría sumida la mujer, (aunque esta, intentara disimularlo). Atravesar la puerta marrón desvencijada, que tenían enfrente, era el último obstáculo para enfrentarse a su destino.
Antes, Ginés se acercó a su esposa y le dio un beso en la frente:
―Hasta dentro de un rato. Estaré aquí esperando a que todo termine.
―Hasta dentro de un rato, no tardaré ―contestó ella, ofreciéndole una amplia sonrisa.
Dicho esto, se dirigió hacia la puerta. Doña Rita la siguió, en silencio, tras sus pasos.
Al abrirla, encontraron a don Alberto de pie, frente a ella. Ana entró en primer lugar, a la vez que la enfermera cerraba la puerta.
Ambos caminaron uno hacia el otro, hasta encontrarse. El hombre la cogió por las manos:
―Ana, ha llegado el momento.
El tono era cálido, transmitiendo tranquilidad.
La mujer le miró fijamente a los ojos. Su mirada, era la de una persona segura y dispuesta a afrontar aquello que la vida le había deparado.
―He de pedirle un último favor.
El hombre notó como las manos de Ana apretaban las suyas cada vez con más fuerza.
―Necesito que me abrace. Tiene algo especial, cuando estoy con usted me encuentro en un lugar seguro, se me olvida todo, me da energía y me siento bien…
Tras un largo y sentido abrazo, desnuda por completo tal cual le pidió don Alberto, la mujer se acostó e intentó tranquilizarse. Tomaba grandes bocanadas de aire, para después, expulsarlo lentamente.
―¿Preparada, doña Rita? ―preguntó el cirujano.
A lo que esta asintió.
―Comencemos entonces…
Un fuerte gemido de dolor, puso en conocimiento de Ginés que don Alberto había comenzado. De aquel hombre dependía el futuro de su esposa y de toda su familia. Tal cual les había explicado, haría una incisión en el abdomen en el sitio donde rotara el útero, con el fin de proteger la vejiga. Acto seguido se extraería al niño por el costado de la madre, previa incisión en el útero. Finalmente y, quizás lo más importante, le practicaría un drenaje de los loquios hacia la vagina para evitar una infección en la cavidad abdominal, sin duda alguna, la causa frecuente de muerte en estos casos.
Un acto reflejo le llevó a taparse los oídos e ir en busca de sus dos hijos. Aunque la noche anterior decidieron que esperarían en su habitación, el hombre se sentía solo y necesitaba estar con ellos. La operación duraría como mínimo una hora, que sentado allí, sin compañía de nadie, podría parecerle eterna, y no se veía capaz de oír como su mujer sufría.
A mitad de camino se cruzó con los dos muchachos, que no podían soportar la idea de estar allí, sin tener noticias.
―¡Padre! ―gritó Víctor al tiempo que corría hacia él.
―Ya ha comenzado. Muy pronto todo esto habrá sido un mal sueño.
―Estoy seguro de que sí ―contestó el muchacho con convencimiento.
―Bajemos a caminar por el patio y en un rato subimos. Aquí no hacemos nada ―propuso el mayor de los hermanos.
Creían haber esperado el tiempo suficiente cuando decidieron subir de nuevo. No habrían terminado aún, si así hubiera sido, habrían ido a avisarles.
Al girar hacia el pasillo en busca de noticias, encontraron al cirujano y a doña Rita intercambiando impresiones. Hablaban tan bajo que no lograron escuchar nada hasta estar prácticamente a dos metros de ellos.
Al verlos, Ginés se apresuró. Sus hijos hicieron lo propio.
―¡Don Alberto, ¿cómo ha ido? ―preguntó el hombre casi sin aliento.
Los dos muchachos se abrazaron a la enfermera esperando la ansiada respuesta por la que habían rezado desde su marcha de Ézaro.
Secándose las últimas gotas de sudor de la frente, el cirujano contestó:
―Hemos hecho todo cuanto estaba en nuestras manos. Lo que ocurra ahora, solo lo sabe Dios…
Desde que Ana dio a luz, el tiempo había transcurrido deprisa. Estaban muy adaptados y vivían felices con la vida que el monasterio les ofrecía.
Ginés y los chicos realizaban cuantos arreglos les encomendase fray Emilio. Ana, se dedicaba por completo a Miguel, que era ya un hermoso y sano bebé y que se había convertido en el juguete de la congregación. La familia que llegó desde tierras del norte, era ya conocida por todos y cada uno de los frailes, y el pequeño, los tenía enamorados.
Abundantes eran las visitas en la habitación de Ana. Si paseaba por el convento, todo aquel que se cruzara con ella, hacía un inciso en su tarea para acercarse al niño. Este, siempre les regalaba una sonrisa, que incluso en ocasiones, terminaba en una sonora carcajada.
Fueron alargando el momento, pero al fin, el día llegó. Se encontraban en mitad del patio, junto a la fuente que les dio la bienvenida, sus dos ángeles serían testigos de excepción del instante en que las vidas de aquellas personas tomarían diferentes derroteros y se separarían. Se separarían solo físicamente, porque sus almas y corazones, por todo lo allí vivido, seguirían unidos por siempre.
En un pequeño corro, nadie era capaz de mediar palabra. Don Alberto, doña Rita, fray Emilio, Ginés, Ana… Querían prolongar aquel último instante. Todos temían empezar la conversación que los alejaría para siempre. Ana, quien sostenía al bebé en sus brazos tomó la palabra:
―Tengo la certeza, de que hablo en nombre de toda mi familia cuando digo que jamás podremos vivir lo suficiente, para agradecerles cuanto han hecho por nosotros. Allá donde nos encontremos, nuestros rezos y pensamientos estarán con ustedes, y el pequeño Miguel sabrá que les debe la vida a tres personas maravillosas.
Dicho esto, se dirigió a la enfermera. Días atrás esta le había dicho que iba a quedarse a vivir en la congregación. Don Alberto debía visitar a muchos pacientes, precisaba tener una ayudante y tenía previsto aceptar el puesto que el cirujano le ofreció.
―Su tío estaría muy orgulloso de usted.
Fueron múltiples los besos y abrazos que, acompañados por alguna que otra lágrima, todos se dispensaron, tras lo cual, Ana y Ginés subieron al carro donde esperaban David y Víctor.
La puerta trasera que un día se abrió para darles cobijo, hoy lo hacía para decirles adiós…
Capítulo IV
José el “Kiyo”
Prometía ser un día especial. Desde que se instalaron en Mérida, cuantiosas eran las veces que David había pedido a su padre poder trabajar con él.
―Padre, creo que ya tengo edad para comenzar a aprender el oficio. Quiero seguir sus pasos ―decía siempre a modo de súplica.
―En cuanto la ocasión lo permita, empezarás, hijo mío. ―Ginés siempre le ofrecía la misma respuesta.
Al llegar de La Villa, no le costó mucho encontrar trabajo. Sabedor de que nadie lo conocía, aceptaba todo aquello que le ofrecían.
Читать дальше