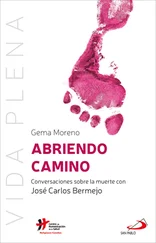―Ha de estar tranquila; cierto es que una cesárea entraña peligro, pero en los casos que las llevé a cabo, gracias a Dios no hube de lamentar pérdida alguna. No entiendo en esta ocasión, que vaya a ser distinto ―dijo con seguridad.
Tras lo cual, se dirigió a Ginés:
―Debido a su profesión, podría echarnos una mano en torno a unos arreglos que andamos detrás de realizar.
―¡Por supuesto, don Alberto!, cuente conmigo y con mis hijos para lo que gusten mandar. Es un gran gesto el que han tenido para con nosotros. Ruego les transmitan nuestro más sincero agradecimiento.
Tras dar cuenta de la cena y departir sobre el viaje, la vida en la Villa y alguna que otra cosa trivial, se retiraron.
―Ana, acuéstese y se sube el camisón, por favor.
Había amanecido, y antes del desayuno, don Alberto mandó avisar a la mujer para que se personara ante él. Esta, acudió acompañada por doña Rita y su esposo a la habitación que el cirujano utilizaba de consulta, para atender a los enfermos del convento.
Tras un reconocimiento exhaustivo, y después de realizarle las preguntas pertinentes para poder recabar información, mientras se lavaba las manos, dijo:
―Mañana llevaremos a cabo la cesárea ―anunció en tono autoritario―. Doña Rita, hoy la necesito conmigo. Usted me ayudará a preparar cuanto necesito.
Se acercó a Ana que ya se había bajado el camisón, y escuchaba atenta junto a Ginés:
―Usted esté tranquila. Le recomiendo que descanse y retome tantas fuerzas como le sea posible, las necesitará.
Don Alberto transmitía a Ana mucha seguridad, sentía que nada malo podría ocurrir estando en sus manos. Dios lo había puesto en su camino y estaba convencida que tanto ella como su bebé, saldrían adelante.
―Aprovecharé para rezar.
Tras decir esto, se acercó al hombre y mientras lo abrazaba, le susurró al oído:
―Es usted un ángel. Gracias por todo… El día transcurrió con normalidad. La vida en el convento era lo bastante apacible para que nada perturbara la tranquilidad que allí reinaba.
Los frailes iban y venían enfrascados en sus labores y menesteres. Era una congregación muy metódica y organizada sobre todo en el orden y la pulcritud. Ana aprovechó la jornada para dar pequeños paseos; de cuando en cuando tomaba asiento en alguno de los bancos situados en el patio exterior, y mientras tomaba el sol, no perdía detalle alguno de todo lo que allí ocurría.
En un par de ocasiones, la puerta trasera por la que recibían a los mercaderes se abrió, dando paso a varios carros cargados de lo que supuso serían encargos en grandes cantidades que eran servidos en el propio convento.
Antes de la comida, se dirigió a la capilla; cuando se disponía a entrar, se topó con fray Emilio, que salía de ella:
―¡Fray Emilio!, disculpe, no lo había visto.
―Disculpe usted, doña Ana ―dijo en tono cariñoso―, andaba distraído, pero ya me marchaba. La dejo, imagino que querrá estar sola.
Los ojos de Ana se cubrieron de lágrimas, y notó que le flaqueaban las piernas, aun así, y con la voz rota, consiguió sacar un hilo de voz de su garganta:
―No se marche, por favor. No quiero estar sola.
El fraile quedó sorprendido por la actitud de la mujer. Débil, asustada y vulnerable. Todo lo que necesitaba en ese instante, era un hombro en el que llorar y a alguien a quien poder contarle los miedos que la atormentaban, los cuales no era capaz de relatar a su esposo y mucho menos a ninguno de sus hijos. Fue una larga conversación, profunda y, ante todo, sincera.
Varias fueron las veces en las que la emoción superaron a la mujer, y en las que se vio obligada, entre sollozos, a detener su relato. Aun así, sacó fuerzas de flaqueza y fue capaz de contar al fraile, sin tapujo alguno, como se sentía y a qué tenía miedo. Persona de profundas creencias religiosas, desde niña siempre soñó con casarse, amar y ser amada, para poder formar una familia.
Era inmensamente feliz, Ginés siempre la había querido y respetado, y era madre de dos niños a los que adoraba con todo su corazón. Aunque no tenían previsto volver a ser padres, se sintieron afortunados porque Dios los había bendecido con el que sería su tercer hijo. Aquella noticia los colmó de felicidad. Ana siempre había soñado con envejecer junto a su esposo, ver como sus hijos seguían sus pasos y sus nietos correteaban por su pequeño huerto. Aunque confiaba plenamente en don Alberto y en la voluntad del Altísimo, no era capaz de borrar de su mente la posibilidad de no superar la cesárea y perderse todos los momentos que faltaban por llegar.
El fraile la escuchó con atención, sin interrumpirla, impertérrito. Cuando hubo terminado, él también fue sincero y le transmitió lo que en realidad pensaba, no aquello que quizás la mujer necesitaba oír.
Estaba de acuerdo con ella que una cesárea era muy peligrosa, que cabían muchas posibilidades de que no saliera bien y que alguno, o quizás los dos, perdieran la vida. Pero no había otra elección, así que le pidió que mantuviera la fe en Dios y en el cirujano y que no disminuyera un ápice, aquella fuerza que la había llevado hasta allí, superando aquel largo viaje emprendido desde tan lejos.
―Si me permite, voy a darle un último consejo.
―Lo recibiré encantada ―asintió Ana mirándolo fijamente a los ojos.
―Disfrute hoy de su familia tanto como pueda. Aunque estoy seguro que lo saben de sobra, dígales cuanto los quiere, todo lo que le han dado durante estos años y aquello que espera de ellos en el futuro. Que no la vean flaquear ni débil. Haga planes con su esposo y sus tres hijos, eso los colmará de esperanza para afrontar este difícil compromiso, y desviará cualquier pensamiento negativo que pueda azotarles. Y usted tendrá más motivos, si cabe, para seguir luchando.
Se encontraban de pie, las palabras del fraile emanaban de lo más profundo de su alma, e hizo que ambos se levantaran del banco donde se sentaron al entrar, sin apenas darse cuenta.
―Que Dios lo bendiga, Padre. Muchas gracias por todo ―acertó a decir Ana, acariciando su mejilla.
―Las gracias a los desconocidos… ―sonrió este.
Dicho esto, y tras encender un par de cirios, la puerta de aquella vieja capilla se cerró, guardando para siempre el secreto de aquella conversación.
―¿Tiene hambre? ―preguntó sonriendo fray Emilio.
―Ahora que lo dice, sí ―contestó Ana devolviéndole la sonrisa.
De forma instintiva, ambos se abrazaron por los hombros y emprendieron camino dirección al comedor. Desde aquel instante, el vínculo de amistad entre los dos, creció de una manera infinita…
Ana hizo suyo el consejo del fraile. Después de la comida, y hasta la hora de retirarse, tras la cena, no se separó ni un solo instante de su familia.
La mujer era consciente que podrían ser los últimos momentos que quizás viviera junto a ellos, aunque después de salir de la capilla, aquellos pensamientos habían quedado muy lejanos, casi en el olvido.
Recordaron anécdotas de cuando los chicos eran pequeños, de los planes y deseos de futuro que ambos albergaban, e incluso decidieron, el nombre de su hermano.
En los anteriores alumbramientos, no lo habían elegido hasta ver la cara del bebé, en esta ocasión, sería diferente. Tras haber deliberado entre abundantes risas y bromas, tenían veredicto:
―Si es niña se llamará María. Si por el contrario es varón, su nombre será Miguel ―aseveró Víctor tras el cónclave familiar.
Ginés también aprovechó para trasladarles una idea que desde hacía algún tiempo le rondaba en la mente:
―Cuando todo haya terminado y tanto el bebé como vuestra madre se encuentren en condiciones de viajar, he pensado dirigirnos a Mérida. Cuentan que es una ciudad en auge, donde podría encontrar trabajo y seguir ejerciendo mi oficio ―dicho lo cual, preguntó―: ¿Qué os parece la idea?
Читать дальше