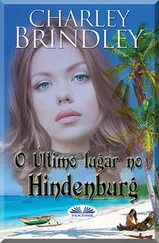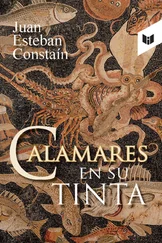Parecía que la cosa estaba decidida. Esperanza había hablado con tal convicción, que Pablo Víctor no tenía nada más que decir. Solamente reparó en el comentario de la mirada limpia. Le llamó la atención la expresión y se sonrojó pensando en su fastuoso trasero, el cual no había dejado de mirar en toda la tarde cada vez que tenía la oportunidad, aunque fuera de soslayo.
—Está bien —contestó sin pararse a analizarlo. Estaba empeñado en alquilar una casa frente al mar, pero la propuesta era una buena salida momentánea—. ¿Cuándo puedo verlo?
—Los domingos no trabajo, pero como está en mi mismo inmueble si te parece puedo enseñártelo mañana temprano. Más tarde de las nueve no es posible. Tengo cosas que hacer.
—No hay ningún inconveniente. A mí también me viene mejor que sea pronto. Me queda un largo viaje de vuelta.
—Estupendo —sacó de la cartera una tarjeta de visita y anotó las señas de su domicilio particular. Se la entregó y dijo—: Aquí vivo yo, en el primer piso. Cuando llegues toca el timbre del portero automático.
—Muchísimas gracias. No sabes el favor que me haces. Eres un verdadero encanto. Hasta mañana.
Pablo Víctor quedó prendado de esa mujer, pero no tuvo el valor de dirigir su mirada limpia más abajo de la cintura mientras veía como se alejaba. Después de dar unos pasos, sintiéndose observada, se giró e hizo un gesto de lanzar un beso al aire, al tiempo que le decía: «Hasta mañana, ojos verdes».
Tan peculiar despedida supuso una subida de adrenalina en un depauperado cuerpo que ya daba muestras de agotamiento. Sus ojos eran entreverados entre verde y marrón, y aunque cuando les reflejaba la luz adquirían un tono más claro y verdoso, realmente eran pardos. Sin embargo, era la segunda persona que lo llamaba ojos verdes, lo cual le produjo un conmovedor cosquilleo que le puso los pelos como escarpias. En ese preciso instante tuvo la certeza de que se asentaría en Valencia.
Deseaba dar una vuelta antes de dormir, pero estaba tan cansado que decidió regresar al hotel. Ya tendría tiempo de saborear y disfrutar de la ciudad. Dejó atrás la avenida del Mare Nostrum de la playa de la Patacona hasta llegar de nuevo a la casa-museo de su idolatrado Blasco Ibáñez. Tuvo la sensación de que no sería la última vez que la vería. Le encantó esa zona. Tomó la calle Isabel de Villena y acompañado por la cercana brisa marina hizo vibrar su motocicleta pegado al paseo marítimo. Iba ensimismado, recreándose en algunas de las bonitas casas que jalonaban la calle, hasta que un susto le advirtió de lo imprudente de su conducción a pesar del paso lento. A punto estuvo de atropellar a una pareja de peatones que cruzaba la calle a la altura del hospital de la Malvarrosa. El despiste pudo costarle caro, pero no llegó la sangre al río. Respiró aliviado y todavía redujo más la velocidad. Continuó por la calle Eugenia Viñes y vio el majestuoso hotel-balneario Las Arenas. Ya estaba cerca. Al final estaba el Neptuno.
Cuando pidió la llave el recepcionista le volvió a dar el recado de que la directora quería hablar con él. «Solo será un minuto», le advirtió. A pesar del cansancio y las pocas ganas, Pablo Víctor accedió.
—¿Qué tal, señor Hernández? Quería comentarle que tenemos disponible la habitación de su reserva inicial. Si lo desea puede cambiarse sin problema.
—¿Cómo? —respondió enarcando las cejas, sin ni siquiera dar las buenas tardes—. Le agradezco su ofrecimiento y su interés, pues verdaderamente mi intención era disponer de vistas al mar, pero ¿no le parece un poco escabroso después de lo acontecido? —acto seguido, sin tiempo a que reaccionara, comentó—: Lo que sí estoy dispuesto a aceptar ahora es la invitación que me hizo a mediodía para tomar algo. Debido a mi profesión, tengo una enorme curiosidad por conocer el suceso.
La directora, abochornada, se quedó sin palabras y supo que era conocedor de lo ocurrido, no obstante no hizo comentario al respecto. Aunque pretendía ser discreta y no airear el asunto se sintió en la obligación de acceder a la petición, sin saber muy bien hasta dónde iba a contarle. Su horario terminaba a las ocho de la tarde y ya pasaba un cuarto de hora, pero se sintió intrigada por la profesión del cliente, y, por qué no decirlo también, atraída por esa persona con ademán bizarro. Buscó una mesa apartada en un discreto rincón y le invitó a sentarse.
—Yo quiero una Coronita, ¿y usted? —preguntó en presencia del barman.
Pablo Víctor estaba acostumbrado a que le trataran de usted, a pesar de que tenía treinta y cinco años, pero sugirió que se hablaran de tú, para evitar formalismos, ya que la directora aparentaba tener una edad similar a la suya. Se dirigió a ella por su nombre tras leerlo en la placa de la solapa de su chaqueta y pidió un vodka con limón. De inmediato, Marta, sintiéndose más cómoda, cambió de opinión y sustituyó la cerveza por el mismo combinado. Había sido un día muy largo y duro. Ya había terminado su jornada laboral y se lo podía permitir. Necesitaba animarse para afrontar la conversación. Al principio estaba cortada y su acompañante no parecía muy hablador pero trató de mostrarse afable y para romper el hielo le preguntó por el motivo de la visita y si le había gustado la ciudad. Le imponía la seriedad de ese hombre a pesar de su juventud.
—¿Cuál ha sido la causa de la muerte? —espetó de golpe, sin ánimo insidioso, tras responder brevemente las preguntas, para no parecer descortés.
La interrogación a quemarropa descolocó a la directora. Pegó un trago largo de su copa y contestó sin mayor explicación.
—Un suicidio.
La respuesta le impresionó sobremanera, sintiéndose paralizado por un frío glacial. Transcurrido un breve instante se rehízo e inquirió desafiante.
—¿Estás segura?
—Es lo que me indicó el inspector de policía. No había signos de violencia y no parece tratarse de una muerte natural. Era una persona joven y había un frasco de medicamentos abierto en la mesita de noche. Supongo que serían barbitúricos. No sé, de todas formas imagino que saldrán de dudas cuando hagan la autopsia al cadáver. La mujer se había registrado sola y no salió de la habitación ni recibió visitas, al menos que sepamos. No puedo decirte nada más. Es lo único que sé —concluyó, dando otro sorbo para refrescar su boca seca.
Pablo Víctor asintió impávido, sin gesto alguno en la cara. Impasible preguntó de nuevo si la mujer había dejado alguna nota de suicidio.
—No, que yo sepa —respondió Marta, empezando a sentirse acosada como si de un interrogatorio policial se tratara.
—Está bien, has sido muy amable —dijo, apercibiéndose del estado de nerviosismo de la directora—, pero me gustaría pedirte una última cosa. ¿Podrías dejarme echar un rápido vistazo a la habitación? Antes me has dicho que la podía ocupar.
La directora apuró el contenido del cubata y se puso a la defensiva, al tiempo que se levantaba profiriendo exaltada sin tutearle.
—Me temo que está usted abusando de mi confianza. No sé dónde quiere ir a parar o si insinúa algo sobre lo ocurrido distinto de lo que indica el informe de la policía. Creo que esta conversación no debería haber tenido lugar. Si me disculpa, tengo que marcharme.
—Oh, no. Le pido mil perdones. No quería indisponerla lo más mínimo. Nada más lejos de mi intención, y por supuesto no pretendía sembrar la duda sobre lo que ha comentado. Ruego que me excuse —continuó diciendo, hablándole de usted— por mi impertinencia. Le estoy muy agradecido por la información. Déjeme que le invite a cenar si no es mucho atrevimiento —terminó compungido.
La directora percibió en sus palabras el arrepentimiento espontáneo por su comportamiento pero no deseaba seguir charlando con esa persona.
Читать дальше