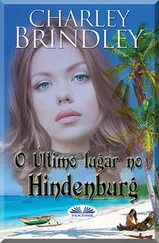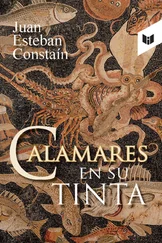—No tengo intención de ocupar la habitación hasta esta noche. Ahora voy a comer y luego tengo que realizar unas gestiones. Imagino que es tiempo suficiente para que la policía termine su trabajo y se pueda acceder a la planta.
La directora comprendió que había sido fútil su intento de resolver el entuerto. Ahora la que tenía un pequeño problema era ella. Frunció el ceño y lacónicamente le comunicó.
—Me temo que no va a poder ser.
Pablo Víctor entendió de inmediato, levantando su mano con la palma abierta para que no continuara la azorada directora.
—Está bien, me quedo en la suite. No se preocupe.
—Muchas gracias. Es usted muy comprensivo. Puede dejar las maletas en recepción. Le acompaño a la cafetería —profirió, suspirando aliviada.
—Únicamente traigo esta mochila. Si no le importa me la suben ustedes a la habitación. Se me está haciendo tarde para comer. Agradezco su invitación, pero tengo previsto ir a otro restaurante.
—Por supuesto. Reitero nuestra bienvenida y ruego que disculpe las molestias.
Pablo Víctor se registró y salió en busca del restaurante. En ese momento entraba una mujer con prisa y con aire enfadado, acompañada de sus acólitos. A sus espaldas escuchó que se trataba de la juez de guardia. No se giró. El caso no era de su incumbencia. Ya en la calle encontró aparcado en la puerta un coche fúnebre. Tampoco era asunto suyo, sin embargo no pudo evitar fijarse si el vehículo estaba limpio y el chófer tenía una apariencia decorosa. No reparó más en ello pues lo hizo de forma inconsciente. Enseguida se dio cuenta de que justo al lado se encontraba el restaurante La Pepica y se olvidó del aspecto del funerario. No había sitio, ni tampoco en el siguiente, La Marcelina. Una lástima, se lamentó. Tan grandes y ambos completos. Señal de que no se debía de comer mal. Siguió andando en busca de otro, descubriendo restaurantes nuevos a cada paso, pero quiso llegar hasta La Rosa, el último en el primer tramo del paseo. Tampoco hubo suerte. Había mesa libre pero no con vistas al mar. Lo desechó a pesar de los consejos de su madre y probó en el colindante: La Paz. Desconocía si su nombre era de mujer como los anteriores, pero se sintió atraído. Reparó en la curiosidad de que en su lugar de residencia los restauradores vascos más afamados eran todos hombres. Por el contrario, parecía que en Valencia primaban las mujeres a tenor de los nombres. Quizás no se debiera a las cocineras sino a las que llevaban la sartén por el mango. De pronto se acordó de su madre. Conociendo el paño no le extrañaba que así fuera.
Lo acomodaron en una mesa en la terraza acristalada. Estaba en la gloria después de un viaje tan largo. Necesitaba tranquilidad y paz y allí las encontró sin ningún género de dudas. Esperaba que fuera una premonición y que encontrara la paz también en su vida.
—Buenas tardes —le saludó el metre, al tiempo que le entregaba la carta—. ¿Desea algo de beber mientras elige?
—Una copa de vino tinto, y ya puede tomarse nota de la comida. Lo tengo claro. De entrante quisiera clóchinas y luego paella de pollo y conejo.
—Lo lamento, pero no es temporada de clóchina valenciana. La temporada es de mayo a agosto, pero puedo ofrecerle mejillones. También siento decirle que la paella es mínimo para dos personas. Si le apetece podemos servirle paella del senyoret, que está en el menú del día.
—Vaya fastidio. Me encanta, pero vengo de fuera y traigo el mono de comer paella valenciana. No importa que sea para dos, la paella al día siguiente está riquísima. Me llevaré la que sobre. En cuanto a los mejillones, prefiero tomar otra cosa. Nací en Galicia, sabe. ¿Tienen esgarraet?
—Por supuesto. Me ofende con la pregunta. El mejor que pueda probar.
—Lo dudo —masculló acordándose de su madre.
—¿Cómo dice? No le he entendido.
—Olvídese. Cosas mías. Por favor, el vino si es posible que sea de la tierra.
—Claro que sí, como usted guste. Le voy a servir un Megala de Enguera que no le defraudará. Si no le gusta se lo cambio. Vamos marchando la paella pero le advierto que tardará bastante. Mientras sale el entrante, le traigo un poco de pan con allioli, para que vaya haciendo boca.
—Perfecto. Ya se me está haciendo agua.
La espera valió la pena. Tras degustar el allioli y el esgarraet con voracidad, llegó la hora de probar el arroz. Estaba ansioso por degustarlo y dada su impaciencia comió con avidez sin dejar que reposara como mandaban los cánones. Pero le supo casi tan rico como el que hacía su madre. Se pegó un buen atracón sin dejar ni un grano de arroz a pesar de que era para dos comensales. Pura ambrosía para los dioses. No necesitaba nada más, por lo que no pidió postre ni café. Estaba llenísimo y decidió dar un paseo para rebajar la pesadez de la sangonerísima fartada.
Eran las cinco de la tarde y todavía quedaba una hora para su cita con la señorita de la inmobiliaria. Anduvo por el paseo marítimo, al igual que multitud de personas que parecían disfrutar, lo mismo que él, de una apacible tarde. Su madre siempre le había mencionado que Valencia era una ciudad que vivía de espaldas al mar, pero debía de ser en el pasado, puesto que el paseo estaba repleto de gente feliz, caminando, patinando, montando en bicicleta o jugando en la arena. El sol otoñal todavía no se había ocultado y la temperatura era muy agradable para el mes de noviembre. Qué diferencia con San Sebastián. Era una ciudad hermosísima y vivía muy a gusto en ella, pero el maravilloso clima mediterráneo no tenía parangón. En cambio el mar, tan plácido, parecía una balsa de aceite. Eso suponía un gran inconveniente para la práctica de su deporte preferido. Desde su estancia en Mallorca el surf era su pasión. Ahora contemplaba las tranquilas olas que apenas hacían espuma. Aun así, tan solo mirar la inmensidad del mar le proporcionaba extrema relajación. Llegó hasta el majestuoso hotel Las Arenas, nada comparado con el antiguo balneario donde su yayo jugaba a pelota mano en el frontón. Todavía conservaba el guante de cuero con cintas rojas para atarlo a la muñeca que le regaló antes de morir. Era de los pocos recuerdos que le quedaban de su abuelo. Empezó a ponerse nostálgico y decidió volver y tomar una tónica en algún restaurante para hacer mejor la digestión.
Entró en Vivir sin Dormir, un local de ocio convertido también en restaurante, y se sentó de nuevo frente al mar. Al igual que en el lugar donde había comido, le llamó poderosamente la atención el nombre. Parecía un traje a medida, pues realmente eso es lo que le estaba pasando en los últimos años. Paradójicamente, cuando le sirvieron la bebida solo le dio tiempo a dejar un billete de diez euros junto a la cuenta, encima de la mesa, quedándose dormido unos minutos por el cansancio acumulado. Poco después despertó sobresaltado e instintivamente atrapó la mano de una gitana que estaba cogiendo el billete de la mesa. La muchacha trató de soltarse pero Pablo Víctor apretaba con fuerza con su mano encima de la de la chica.
—¡Qué haces! —espetó la muchacha con descaro—. Si no he hecho nada. Solo pretendía venderte un ramillete de romero para que te diera suerte.
Todavía medio adormilado, Pablo Víctor, confuso, no entendía lo que estaba ocurriendo. Sin soltarla, se quedó mirando sus misteriosos y profundos ojos negros, tragaluces del alma. La muchacha de larga melena oscura que le llegaba hasta la cintura y que daba paso a unas marcadas caderas de ánfora insistió.
—Suéltame, anda, y déjame marchar. Te regalo el romero.
—No lo quiero. No creo en supersticiones —adujo mientras seguía sujetándole la mano, sin saber muy bien el porqué. No tenía intención de denunciarla, sin embargo la chica pareció asustarse ante la actitud tan firme de ese extraño hombre.
Читать дальше