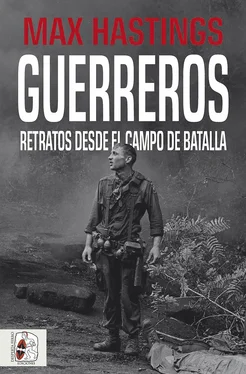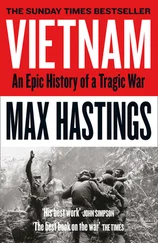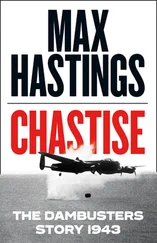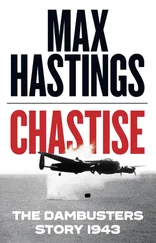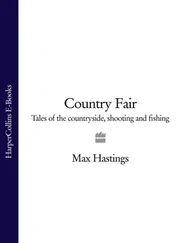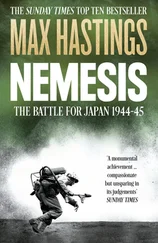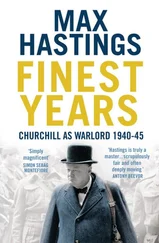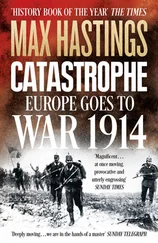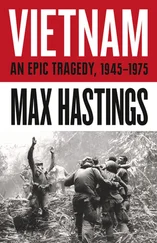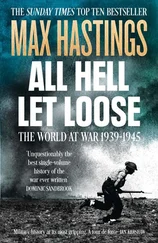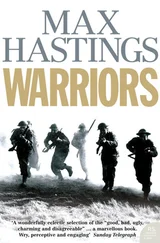«Cuando al principio me tuve que hacer cargo de ti –escribió Harry a Juana unos años más tarde–, eras un pequeño, enjuto, violento, agresivo, pero siempre leal diablillo, que te mantuviste fiel a tus promesas hasta un punto que, a tu edad, y para tu sexo, era tan extraordinario como meritorio, pero ahora ruego a Dios Todopoderoso que permita que esta mujer esté junto a mí hasta que ambos volvamos a la madre tierra, y que cuando llegue el terrible momento, consienta que nos vayamos juntos en el mismo instante». No es difícil percibir aquí la devoción que Harry sentía por ella.
Los Smith se encontraban con el ejército británico en Toulouse en marzo de 1814 cuando llegó la noticia de la abdicación de Napoleón. El antiguo batallón de Harry, el 95.º de Rifles, había partido en 1808 de Inglaterra con 1050 oficiales y hombres, en el ínterin había recibido un único reemplazo de un centenar de hombres y ahora volvían a casa apenas quinientos. Aquellos quinientos, sin embargo, estaban reconocidos como la mejor unidad de tropas ligeras del mundo. Johnny Kincaid observó con ironía que los que partían de Francia parecían un cuerpo de inválidos:
Beckwith tenía una pierna de corcho; a Pemberton y Manners les habían pegado un tiro en la rodilla a cada uno, lo que hacía que tuvieran la pierna tan tiesa como la de madera del anterior; Loftus Gray con un tajo en el labio y un pedazo de menos en un talón, parecía un pato mareado cuando andaba; Smith con un tiro en el tobillo; Johnston, amén de varios agujeros de bala, tenía un codo rígido, lo que le impedía molestar a sus amigos tocando jigas escocesas en el violín; a Percival le habían atravesado los pulmones de un tiro; Hope tenía metralla en una pierna, y George Simmonds estaba obligado a usar un corsé para mantener unido su maltrecho cuerpo, no porque tuviera barriga cervecera.
El que Smith hubiera sobrevivido sin tener que pagar un precio mayor en sangre era un pequeño milagro. El capitán tenía que tomar ahora una difícil decisión. La brigada había recibido órdenes de trasladarse a América, donde los británicos estaban enzarzados en una nueva guerra, y no se concederían permisos. Si quería podía renunciar a su empleo y volver a Inglaterra pero, a pesar de su reputación como uno de los más audaces y brillantes oficiales de Wellington, lo cierto es que no podía renunciar sin perder todas sus posibilidades de ascenso. Finalmente, después de muchas lágrimas y sollozos, Juana y él acordaron separarse temporalmente y que ella acompañara a Londres a Tom, el hermano de Harry. Con todo el dinero que pudieron reunir, Juana alquilaría una habitación en la capital y aprendería inglés, hasta que él volviese. Ella no quiso ir a Cambridgeshire a conocer a su familia hasta que él en persona pudiera hacer las presentaciones formales: «Han pasado muchos años desde entonces –escribió Harry en su autobiografía acerca del día que se separaron–, pero los recuerdos de aquella tarde están frescos en mi memoria, ya que fue doloroso “¡oh, cuán doloroso! […]”. Nunca había sentido miedo hasta aquel momento, así que monté mi caballo siguiendo el impulso que empuja al soldado a cumplir con su deber». Solo Dios sabe lo que habría sido de Juana si su esposo no hubiera regresado.
La incompetencia con la que se dirigió la expedición a América –una tentativa británica de trasladar a tierra el conflicto con sus antiguos colonos, que había empezado como una guerra naval en 1812– y la forma en la que el general Robert Ross dirigió a su pequeño ejército en Bladensburg, en las afueras de Washington, el 24 de agosto de 1814, dejaron atónito a Smith. El comandante describió el incendio deliberado de la capital americana como un acto de «barbarie», aunque eso no fue obstáculo para que él y sus camaradas dieran buena cuenta de la comida que habían encontrado preparada en la Casa Blanca. Mientras el ejército se retiraba para reunirse otra vez con la flota, Ross envió a Smith de vuelta a Londres con el despacho informando de la toma de Washington, y en el que aseguraba que, aunque la acción había sido una victoria, no le quedaba más remedio que dejar constancia de las graves dificultades que supondría continuar las maniobras ofensivas. Desembarcó en la costa inglesa tres semanas más tarde. Después de siete años de ausencia de su propio país, podía disfrutar del placer de atravesar el sur de Inglaterra bañado por el sol de un glorioso día de verano, especialmente ahora que iba a reunirse con Juana. Entregó su despacho en la residencia del primer ministro en Downing Street, y luego se fue a buscar a su esposa. Aquella vio desde una ventana de la casa en la que se alojaba la mano de él por la portezuela del carruaje mientras intentaba confirmar que estaba en el número correcto de la calle, y gritó: «¡Oh, Dios, la mano de mi Enrique!». 4 Smith escribió más adelante: «¡Oh, aquellos de vosotros que entráis en el santo matrimonio por mor de hacer contactos –aburridos, fríos, amistosos, apropiados, lo admito– no podéis sentir lo que nosotros sentíamos!». A la euforia de su reencuentro con Juana, le siguieron una invitación para una entrevista con el primer ministro, el duque de Liverpool, y luego para una audiencia con el príncipe regente, lo que fue una experiencia embriagadora para un soldado de veintisiete años que nunca había tenido que tratar a personajes de tan alta alcurnia. Por fin, le confirmaron su ascenso a comandante.
El padre de Harry había viajado a Londres para conocer a su nuera, que le recibió vestida con el traje típico de su país y se lanzó a sus brazos al verle, lo que hizo que el viejo señor Smith rompiese a llorar de «alegría, admiración, asombro y placer» ante la visión de esta apasionada jovencita. La feliz familia partió hacia Whittlesey, donde se reunieron con Vitty el doguillo, el viejo caballo de caza de Harry, Jack, y finalmente con Tiny, el caballo andaluz, al que los mozos de cuadra de los Smith habían encontrado difícil de manejar. Juana, desde luego, no tenía ese problema. «No hagáis ruido –dijo– y me seguirá como un perro». Y así lo hizo el animal… a la salita de estar de la familia.
Sin embargo, después de tan solo tres semanas de tranquilidad doméstica, el comandante Smith fue convocado de nuevo al edificio de la Guardia Montada. 5 Las noticias que habían llegado de América eran todas malas. El general Ross había fracasado en su intento de capturar Baltimore, que le había costado la vida, así que enviaron a sir Edward Pakenham a sustituirle, mientras que a Smith le asignaron al estado mayor de Pakenham como segundo del ayudante general. Pakenham y su estado mayor cruzaron las frías aguas del Atlántico en noviembre de 1814 apretujados en una fragata. El 26 de diciembre tocaron por fin tierra frente a Nueva Orleans, mientras que el resto del ejército desembarcó cuatro días más tarde. La batalla de Nueva Orleans fue un desastre para las armas británicas, que le costó la vida a Pakenham. El desastre dejó a Smith en estado de shock , ya que desde la debacle en Sudamérica al principio de su carrera militar no había visto jamás a sus compatriotas tan desmoralizados. En España, el ejército de Wellington combatía sabiendo que podía confiar ciegamente en su líder y que raramente dicha fe sería defraudada. En cambio ahora, en América, Smith era testigo de una falta total de planificación y una incompetencia de la peor especie, y es que solo había un Wellington, mientras que muchos otros generales británicos no eran dignos de ocupar un puesto de mando.
Tras la batalla, fue enviado a las líneas enemigas para negociar una tregua para enterrar a los muertos. Se entrevistó con su homólogo americano, el coronel James Butler, el ayudante general del futuro presidente de Estados Unidos, el general Andrew Jackson, un «tipo basto» que llevaba la espada desnuda en el cinturón porque no disponía de vaina. Smith se disculpó por la tardanza de sus cirujanos. Butler, contemplando las pilas de muertos y moribundos británicos, dijo: «Lógico, calculo que sus médicos están agotados; hoy han tenido mucho trabajo que hacer». Smith respondió con indignación: «¿ Mucho? ¡Qué va! ¡Esto no es nada para nosotros, los hombres de Wellington! El próximo enfrentamiento que tengamos con ustedes verán como una brigada del ejército de la Península (llegaron ayer) les da a sus muchachos una buena ración de bayoneta!». Le preguntó a Butler por qué llevaba la espada desenvainada. El americano, igualando la bravata de Smith, contestó con audacia: «Porque creo que la funda de una espada no es de ninguna utilidad mientras haya un solo británico en nuestro suelo. No deseamos dispararles, pero debemos hacerlo si ustedes violan nuestras propiedades; hemos descartado las vainas».
Читать дальше