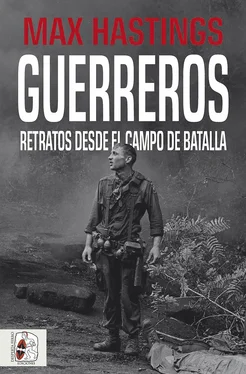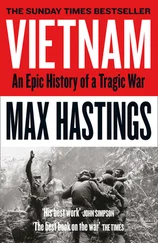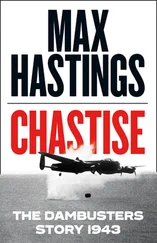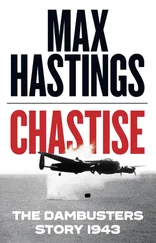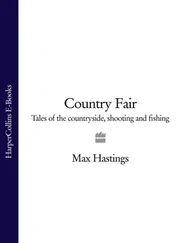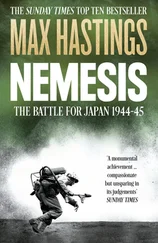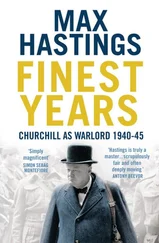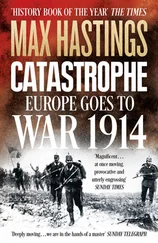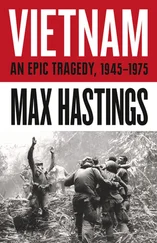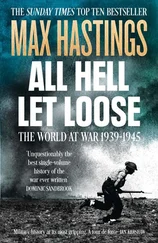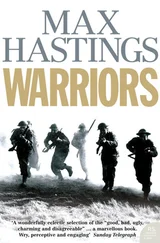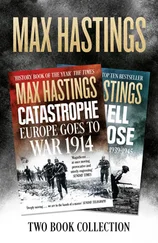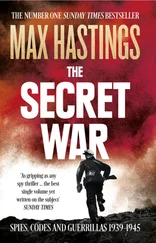En enero de 1812, los británicos llegaron ante Ciudad Rodrigo, después de expulsar de Portugal al ejército de Masséna. Smith se ofreció voluntario para mandar a las tropas que lanzarían el asalto inicial contra las murallas, pero su jefe de división insistió que fuera un oficial más joven –y, para ser más francos, más prescindible– quien ocupara ese puesto de máximo riesgo. De todos modos, sobrevivió a peligros más que de sobra, ya que se encontraba entre los Rifles que escalaron los paramentos aquella noche y que sufrieron bajas espantosas. En medio del caos de la melé, con centenares de camaradas fuera de combate, se encontró peleando espalda contra espalda junto a un oficial de la compañía de granaderos, entre una confusa masa en la que se mezclaban tanto amigos como enemigos cuando, de repente, «uno de sus hombres me agarró por la garganta como si fuera un gatito, gritando, “Francés…”. Por fortuna me había dejado aire suficiente como para c…e en sus muertos, de lo contrario me habría atravesado con la bayoneta en un instante». Tras las pérdidas sufridas en Ciudad Rodrigo, Smith fue ascendido a capitán. Comentaba que su tarea más señalada en las ociosas semanas que siguieron fue disponer la ejecución de los desertores británicos capturados mientras servían en las filas francesas. El pelotón de fusilamiento hizo una chapuza de ejecución, y el comandante de la brigada se quedó horrorizado cuando fue interpelado por su nombre por un antiguo camarada, herido de muerte: «¡Oh, señor Smith! ¡Acabe con mi sufrimiento!». Se vio forzado a ordenar al pelotón de fusilamiento que volviera a cargar, se acercara, y rematase a los supervivientes. La deserción era un problema constante en todos los ejércitos, en una época en la que la desesperación más que el patriotismo había motivado a muchos a alistarse, o que eran reclutas forzosos, como los soldados de Napoleón. Solo una brutal disciplina mantenía unidos a regimientos en los que las enfermedades y casi constante hambruna eran problemas crónicos, incluso antes de que el enemigo hiciera acto de presencia.
En marzo de 1812 los británicos iniciaron el asedio de Badajoz, una experiencia que demostró ser el punto de inflexión en la vida de Harry Smith. La noche del 6 de abril, una de las más sangrientas de la campaña peninsular, estuvo combatiendo con la División Ligera para atravesar la gran brecha en las murallas bajo un destructivo fuego enemigo. Cada palmo de terreno, cada escombro, había sido reforzado por los franceses con clavos y trozos rotos de espadas, afilados como navajas de afeitar. Todos los oficiales menos uno en el destacamento de las tropas de asalto murieron o fueron heridos. Un tercio de la División Ligera pereció aquella noche, mientras las sucesivas oleadas de asaltantes que se atrevían a atacar la brecha eran destrozadas por las descargas de fusilería francesa. Mientras los atacantes intentaban cruzar el foso seco del bastión de Santa María, los franceses prendieron fuego al material inflamable que habían acumulado. Los infantes británicos quedaron envueltos en llamas. A pesar de ello los supervivientes seguían atacando, y seguían cayendo. «¡Oh, Smith! –masculló un coronel, agarrándose el pecho–, estoy herido de muerte. Acérqueme a la escalera». Este respondió: «¡Vamos, no diga eso, querido compañero!». «Lo estoy –dijo el coronel–, dese prisa». De modo que Smith arrastró al hombre, que ya estaba sentenciado, hacia una escalera. Hora tras hora en medio de la oscuridad, persistía el tumulto del fuego de mosquete y de artillería, mientras los hombres combatían sin descanso, en medio de una cacofonía de gritos de ánimo, de júbilo y de agonía. Antorchas, fajinas ardiendo y los fogonazos de los disparos iluminaban la dantesca escena. Por último, los británicos supervivientes tuvieron que reconocer la derrota y retirarse, tras acumular 2200 muertos, heridos y desaparecidos en una acción comparable a cualquiera de los ataques de infantería de la Primera Guerra Mundial.
Justo antes del amanecer, lord Fitzroy-Somerset informó a un horrorizado Smith de que lord Wellington, como ya era conocido Wellesley, había ordenado que se reanudara el asalto. Todavía estaban debatiendo la poco halagüeña perspectiva de tener que regresar a la brecha cuando escucharon el sonido de cornetas británicas al otro lado de la muralla. Su milagrosa salvación se debía a que mientras los franceses concentraban todos sus esfuerzos en rechazar el asalto de la 4.ª División y de la División Ligera, las unidades del general Picton, que tenían que realizar ataques de distracción, habían conseguido romper la línea defensiva francesa y capturar la Ciudadela y la puerta de Olivenza, triunfando mientras el asalto principal era sangrientamente rechazado: Badajoz había caído. «No hay batalla, de día o de noche, que no volviera a combatir. Excepto esta», escribió Smith. Tenía la guerrera destrozada a balazos y estaba entumecido por los golpes y cortes sufridos durante el ataque; mientras deambulaba a primera hora de la mañana entre los cadáveres británicos amontonados delante de la brecha se encontró con un afligido coronel de los Guardias que estaba buscando el cuerpo de su hermano, del que se sabía que estaba desaparecido. «Aquí está –dijo por fin el coronel. Sacó unas tijeras y se giró hacia Smith–: vaya y corte un mechón de su pelo para mi madre. Vine con la intención de hacerlo yo, pero no soy capaz».
La caída de la ciudad fue acompañada por uno de los hechos más deshonrosos en los anales del Ejército británico, cuando los soldados de Wellington, enloquecidos por las pérdidas sufridas, la saquearon sin piedad. Durante dos días, diez mil hombres del victorioso ejército se abandonaron a una orgía de embriaguez, robos y violaciones en la infeliz ciudad de Badajoz, en la que sus aliados españoles sufrieron tanto como los derrotados franceses. Los oficiales británicos fueron incapaces de imponer siquiera una apariencia de disciplina a sus hombres hasta que, veintinueve horas más tarde, empezó a remitir el paroxismo de violencia. Pocas veces fue más patente el contraste entre los oficiales, de los que se esperaba un código de conducta extravagantemente formal, incluso en medio de la violencia de una batalla, y los hombres de los que dependían aquellos caballeros para pelear en sus guerras, de quienes se esperaba que mostraran una extraordinaria capacidad de resistencia y sacrificio, pero que, a cambio, se resarcían cometiendo actos de salvajismo que no hubieran sido extraños a los soldados de Enrique V en Agincourt. En la mañana posterior al asalto, mientras la violencia aún no había remitido, dos mujeres españolas se aproximaron a las filas del 95.º de Rifles. La mayor, echando hacia atrás la mantilla que la cubría, se dirigió al capitán Johnny Kincaid y a otro oficial. Era la esposa de un oficial español ausente en comisión de servicio, contó. No sabía si su marido estaba vivo o muerto. Su casa y la de su joven hermana habían sido desvalijadas por soldados británicos. La sangre todavía bajaba por el cuello de las mujeres desde sus orejas, porque les habían arrancado los pendientes. Estaba desesperada y, para salvar a su hermana de catorce años, se ponía bajo la protección de los oficiales británicos. Kincaid escribió: «¡Estaba junto a un ángel! Jamás había visto antes un ser más etéreamente gentil ¡No he conocido nunca uno más adorable!».
La muchachita se llamaba Juana María de los Dolores de León, descendiente de una antigua familia española arruinada por la guerra. Los románticos de la Brigada de Rifles, entre los que llegó a ser conocida simplemente como Juana, se encariñaron de ella. Kincaid escribió: «Verla era amarla; y yo la amé, pero nunca llegué a decírselo, y entre tanto otro tipo más descarado que yo se me adelantó ¡y se la llevó!». El «tipo más descarado» era, desde luego, Harry Smith. En realidad, Kincaid no le guardaba rencor a su amigo. En una de las partes más tiernas de sus propias memorias, dice de Juana:
Читать дальше