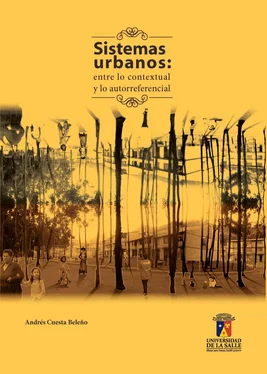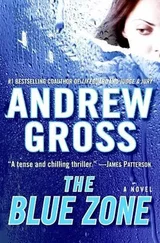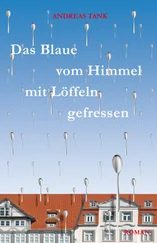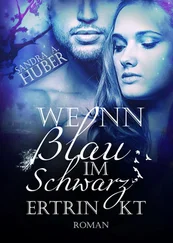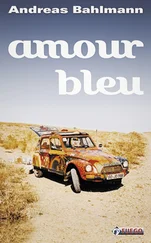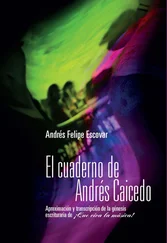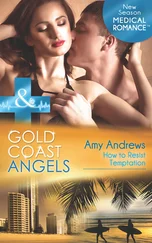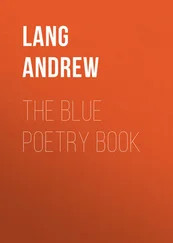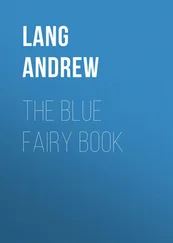En este sentido, uno de los aspectos más importantes identificados durante los últimos diez años en Colombia, en términos de desarrollo urbano, está representado en el aumento de las intervenciones en la espacialidad territorial con sentido integral, desde la concepción de los sistemas urbanos en beneficio de ciudades más incluyentes. Esto se ha posibilitado gracias al esfuerzo y al dinamismo que se realizan en los distintos municipios colombianos para combatir la pobreza, la desnutrición y otros objetivos del milenio, que son propios también de los países del tercer mundo. Dentro de esos propósitos generales se resalta la puesta en marcha de los sistemas de transporte urbano, educación, salud, entre otros, que son manifestaciones sistémicas evidentes en algunos países latinoamericanos como Colombia, Chile, México, Argentina y Cuba.
Sin embargo, la representatividad y el compromiso sistémico no son muy claros en todas las ciudades de esos territorios, ya que existe una desarticulación del espacio tanto en su interior como en sus relaciones exteriores. Es estas ciudades, lo permisible de la concepción urbano-rural y la existencia de espacios fragmentados en espacios del hábitat humano son manifestaciones de lo incipiente del concepto de sistemas
urbanos como estrategia para el desarrollo de las ciudades, las regiones y la nación. Por tal motivo, como bien lo señala el autor, esta obra cobra importancia por cuanto los estudios realizados en Colombia, particularmente en asentamientos urbanos periféricos o deteriorados, muy poco o nada han incursionado en la aplicación de conceptos relacionados con los sistemas modernos de espacios públicos o de otra índole, a partir de un enfoque de complejidad y de unas nuevas formas de acercamiento a los sistemas urbanos emergentes.
La magnitud de los trabajos urbanos demandados en las diferentes ciudades latinoamericanas va creciendo vertiginosamente. El propósito de estos trabajos es hacer que las ciudades sean más competitivas, respetuosas con el medio ambiente y con las manifestaciones socioculturales, sin que sea necesariamente el capital económico el epicentro de desarrollo. Sin embargo, en las ciudades colombianas se aprecia una carencia al respecto, sobre todo en los retos urbanos regionales de los próximos años, pues a pesar de que desde el año 2000 se inicia este proceso de competitividad, existe el agravante de que los sistemas urbanos están marcados por lo cuantitativo y no tanto por lo cualitativo y sus elementos integrantes. A esto se une, por un lado, la participación exclusiva de especialistas con orientaciones dogmáticas e impositivas del gobernante de turno, lo que no hace posible la concertación con las comunidades y otros actores, y por otro lado, los comportamientos estáticos de los sistemas, mas no una comprensión de sus relaciones dinámicas.
Los recientes resultados del seguimiento de los sistemas urbanos en las grandes ciudades de América Latina muestran que el primer factor determinante a tener en cuenta, en función de diagnosticar el deterioro y abandono de dichos sistemas, se ubica en la dimensión sociopolítica, en la cual se asocian los comportamientos y tradiciones de actores corruptos, los diseños y planteamientos de ordenamiento territorial carentes de una efectiva participación ciudadana, las propuestas articuladoras pero sin pertinencia sobre el territorio intervenido y, por último, los factores financieros e institucionales.
Por tanto, para realizar una intervención adecuada sobre sistemas urbanos, es fundamental el seguimiento sistemático de las intervenciones físico-espaciales en las ciudades y en el territorio en general, así como el estudio de quienes utilizan el sistema y de los lugares donde se llevan a cabo tales intervenciones urbanas, teniendo en cuenta sus dimensiones, proyecciones, instituciones, programas, entre otros aspectos. Esta ruta investigativa es necesaria puesto que los análisis desagregados pueden conducir a resultados sesgados que no se acercan a los planteamientos cualitativos, lo que posiblemente desviaría las aproximaciones apropiadas a los ámbitos locales y globales. La anterior acción podría ser decisiva para intervenir el territorio desde los sistemas urbanos y para lograr, por consiguiente, pertinencia, impacto y eficiencia en la aplicación de recursos.
Por ello, el CIHDEP promueve y apoya el estudio, diseño, consolidación y operación de acciones para disminuir las intervenciones urbanas sesgadas, cargadas de formas caóticas y desarticuladas para pensar lo urbano-rural y los asentamientos subnormales, que conllevan y siguen conllevando la conformación de ciudades fragmentadas y excluyentes, lejos de consolidar territorios y sistemas urbanos incluyentes, que cohesionen, en América Latina, situaciones evidenciadas de marginalidad y exclusión. De igual manera se requiere realizar seguimientos de los aspectos e indicadores determinantes de esta problemática, tanto desde una perspectiva institucional como social e individual, en relación con cada habitante que utiliza los sistemas urbanos o territoriales.
En síntesis, se puede decir que son todos los integrantes de la sociedad, a través de procesos coorganizativos, los que en última instancia deben asumir, de manera consciente, los diversos factores y problemáticas asociados a la existencia de sistemas urbanos desarticulados de otros sistemas, que impidan la proyección de un desarrollo humano sustentable y, por tanto, configuren sistemas urbanos deteriorados u obsoletos. Esto implica tomar la decisión de seguir utilizando los sistemas existentes, no participar en las transformaciones demandantes o, en últimas, abandonar la ciudad para no utilizar los sistemas establecidos.
Esta publicación, revisada y avalada por pares internacionales, brinda información útil para el análisis, toma de decisiones y tratamiento de los sistemas urbanos, en condiciones de rigurosidad académica y profesional, a partir de una metodología de trabajo que permite el cruce y decantamiento de la información, hasta obtener propuestas concertadas acordes a las deficiencias o necesidades del lugar o sitio de estudio. El autor ha implementado esta metodología en estudios prácticos de análisis urbanos, investigativos y académicos; por tanto, constituye un esfuerzo más por enriquecer el conocimiento y dar prioridad al tema en la agenda de las instituciones gubernamentales y de educación superior que comparten propósitos alrededor de los sistemas urbanos.
Que sea esta una oportunidad para reconocer los esfuerzos y resultados que realizan las instituciones estatales, los centros de investigación, las organizaciones comunales y la Universidad de La Salle, los cuales brindan apoyo académico, profesional y de orientación a la comunidad, a los estudiantes y a otras organizaciones a través de la realización de nuevos planteamientos sobre los sistemas urbanos, dentro de una concepción más holística y sustentable. Esta es una labor que el CIHDEP continuará promoviendo a través de sus proyectos, sus programas de investigación y seguimiento de la problemática, su vinculación a los procesos de articulación territorial y su participación en el diseño, puesta en marcha y consolidación de estrategias nacionales e institucionales.
Centro de Investigación en Hábitat, Desarrollo y Paz (CIHDEP)
Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (VRIT)
Universidad de La Salle, Bogotá, Colombia
cihdep@lasalle.edu.co
Los sistemas autoorganizados son capaces de restablecer
su propia salud y de adaptarse a unas condiciones ambientales cambiantes.
Los sistemas organizados de forma mecánica no pueden
curarse ni adaptarse; se descomponen.
Shiva Vandana (2001, p. 53)
Para acercarnos al estudio de los sistemas urbanos se hace necesario tener claridad sobre algunos fundamentos conceptuales relacionados con la teoría de sistemas y otras complementarias, como es la teoría del campo. Así, pensar tanto la teoría de sistemas tradicional como la teoría moderna permitirá realizar un análisis, hasta el punto de llegar a conclusiones que hagan posible identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para mejorar el sistema urbano intervenido.
Читать дальше